El señor Al Capone no esta en casa.
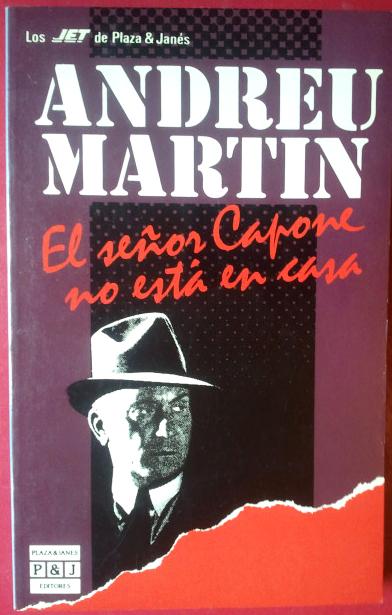
SINOPSIS
Febrero de 1930. La peor crisis económica que ha conocido el mundo ha llenado las calles de miseria, de parados, de basura, de cadáveres de empresarios suicidas. Mala época.
Tiempo atrás, una delegación de ciudadanos de Chicago (ciudad con deudas por valor de más de 300 millones de dólares) fue a ver al presidente de los EEUU para decirle que la culpa de todo la tenían los gánsteres. «Pero ¿hay gánsteres? —exclamó Hoover—. ¿En serio? ¡Pero hombre, haberlo dicho antes…!». Eliot Ness y sus incorruptibles se pusieron en acción. Mala época para los gánsteres.
Entre tanto, Zack Dallara, detective privado arruinado, el peor hijo de puta de la novela policíaca, tenía que robar carteras para poder pagarse el whisky. Muy mala época, realmente.
PRÓLOGO
Por extraño que parezca, escribí El señor Capone no está en casa por necesidad personal y sin la intención de publicarla.
Fue mi segunda novela. Uno o dos años antes, había terminado Aprende y calla, la había presentado a un concurso literario que (según me dijeron) no ganó porque la editorial cerró sus puertas; había recibido el espaldarazo de notables profesionales como Vázquez Montalbán, Perich y Juan Marsé, jaleándome los tres para que la publicara y para que siguiera escribiendo y, a pesar de todo ello, Aprende y calla se quedó aparcada en un cajón y yo seguí dedicándome a mi oficio de esforzado guionista de cómic.
No sé ahora, pero entonces, si uno quería ganarse la vida con los guiones de cómics, tenía que escribir mucho y cualquier cosa, lo que le encargaran. Había así los guiones mimados y bien dibujados, la obra digna de la que uno se enorgullecía y enseñaba a parientes y amigos, y aquella otra producción de encargo, en donde el guionista rara vez conocía al dibujante que iba a realizarlos y el editor exigía y pagaba más la cantidad que la calidad. Eran estos trabajos casi clandestinos, que uno solía ocultar cuando venían visitas a casa y que sostenían, de hecho, la economía doméstica.
Poco después de relegar Aprende y calla a un rincón, me fue encargada una serie de historietas eróticas que debían ambientarse en el Chicago de la época de la Ley Seca. Para escribirlas (más por curiosidad y por divertirme que por exigencias del producto) me documenté muy a fondo, concretamente sobre el tremendo año 29, cuando gangsterismo y Ley Seca coincidieron con la espectacular caída de la Bolsa de Wall Street. De mis investigaciones y estudio, obtuve un archivo más que notable lamentablemente condenado al anonimato.
Fue por necesidad, pues (por necesidad de aprovechar ese archivo y unos argumentos que me divertían especialmente), que empecé a escribir la novela que se titularía El señor Capone no está en casa (uno de los títulos que más me ha costado encontrar) y que sería, como he dicho en otras ocasiones, mi ajuste de cuentas personal con los maestros americanos Hammett, Chandler, Himes, etc. Un intento por darles mi propia interpretación (que es una forma de asimilarlos y, a la vez, distanciarse de ellos). Ya lo había apuntado en mi primera novela, e insistía aquí en uno de mis temas preferidos: el que se mueve entre basura necesariamente ha de vivir sucio y no creo en los míticos detectives que se mueven a sus anchas en el mundo del hampa y consiguen mantener intacta su honestidad.
El señor Capone no está en casa representó la liberadora ejecución de mis padres literarios, fue la pataleta adolescente que me alejó de sabias pero opresoras influencias y me permitió partir a la busca de un estilo propio. Tal vez por todo ello, por la iconoclastia y la escatología que se encierra en ella, nunca pensé en llegar a publicarla. Y, una vez terminada, fue a parar al mismo cajón donde Aprende y calla estaba forrándose de polvo. (No pasaría mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que, cuanto más íntima y desvergonzada es la elaboración de una novela, mejor es el resultado).
En 1979, Aprende y calla fue a parar a manos de Carlos Pascual, director por entonces de la colección Círculo del Crimen que editaba Sedmay. Se entusiasmó el editor con la novela y me preguntó si tenía más para enviarle. Tímidamente, le confesé que tenía otra, añadiéndole una sarta de peros. Insistió en que se la enviase. Y, finalmente, se la envié.
En una posterior llamada telefónica, Carlos Pascual me dijo que le había gustado «mucho más» que Aprende y calla. Y debió de ser verdad, porque esta me la pagó. Fue la primera novela por la que percibí un adelanto en mi vida. Cincuenta mil pesetas.
Espero que ustedes, lectores de la presente edición, opinen igual que Carlos Pascual.
ANDREU MARTÍN
I
En la acera, entre escupitajos y colillas, había una botella de coñac francés. Vacía, naturalmente. En plena época de Ley Seca, una botella de coñac que debió costar, al menos, tropecientos dólares. Mientras le daba pataditas y la veía rodar por el empedrado, Zack dedicó un recuerdo al multimillonario que había podido comprarla y bebería en plena calle sin que la bofia le echara el guante. Imaginó una escena muy común en aquellos tiempos: El mister que le pide al mayordomo una botellita de ese coñac que tenía guardado para las grandes ocasiones y se la bebe en compañía de la puta de turno, retozando los dos entre edredones. Ambiente de gran lujo. Aquel día le pide a la nena que lo haga todo: que se desnude ante él, que se masturbe ante él, que le bese todo el cuerpo, que le lama las plantas de los pies, que le lea a Rimbaud. Luego, se beben la botella de coñac francés y le dice: «¿Ves esta botella? Tú y ella sois el último capricho de un perdedor». Y se pega un tiro con un revólver plateado de culata de nácar. O se tira por la ventana. Y deja a la puta y al mayordomo en un lío/sin pagarles lo que les debe. Así era la vida entonces. Al pasear por los barrios de gente de pasta, había que ir esquivando suicidas. Mala época. Y, si no, que se lo preguntaran a Zack.
Zack Dallara había sido el director de una agencia —la «Speedeye Investigations»— con diecisiete detectives a su servicio, todos con sueldos que habrían dado envidia al propio alcalde. Vestía trajes de veinte dólares y, cuando una paloma se cagaba en su sombrero, se lo regalaba a un pobre y se compraba otro. Iba a recepciones oficiales y el delegado del sheriff, Irwin, le pedía que ayudara a la Policía «por favor». Antes del 24 de octubre en que se vino abajo el frágil castillo de billetes de Banco y empezaron a llover suicidas, todo el mundo tenía pasta para malgastar haciendo seguir a sus esposas, o a sus hijos, o a sus obreros de dudosa filiación política. A partir de aquel aciago día, sin embargo, los que no se suicidaron decidieron invertir el poco dinero que les quedaba en algo más inteligente, como comer, por ejemplo. Afortunadamente, todos los empleados de Zack tuvieron el buen gusto de largarse alegando que habían encontrado empleos mejores. Zack no se lo creyó. Les devolvió el favor invitándolos a matarratas y se despidieron tan amigos, con un nudo adicional detrás del nudo de la corbata, todos agradeciendo a los demás que no rompieran a llorar a lágrima viva.
De la «Speedeye Investigations» no quedaba más que unas paredes, unos muebles y un director con las manos en los bolsillos. Un director con un traje que no se había lavado desde hacía semanas, con una barba que no se había afeitado desde hacía días. Dándole patadas a una botella de coñac francés vacía.
Los únicos que tenían dinero en aquella época eran los gánsteres.
Por eso, Zack iba siguiendo a Nick Dosio.
Nick se metió en un drugstore y Zack detrás. Nick se acodó en la barra y pidió «Coca-Cola». Zack pidió lo mismo, aunque le apetecía más tomarse un highball bien cargado.
Entonces, entraron los dos tipos elegantes, con los abrigos desabrochados. Se acercaron a Dosio y mantuvieron una breve charla con él. La charla más breve de la historia.
—¿Dosio? —le dijo uno.
Dosio se volvió hacia ellos, los reconoció, abrió los ojos desmesuradamente y recibió tres balazos en los alrededores del corazón. Uno de los hombres sacó la mano del bolsillo, la levantó mostrando a todos los parroquianos una pistola 45 para que a ninguno se le ocurriera dar su opinión, y salió corriendo detrás de su compañero. Zack, acodado tranquilamente en el mostrador; no vio nada, no se enteró de nada. Solo miró a Dosio como si este, desde el suelo, le acabara de hacer algún comentario sobre el tiempo.
En cuanto desaparecieron los torpedos, se arrodilló junto al caído y, como quien comprueba si efectivamente está muerto, le limpió la cartera. Al fin y al cabo, para eso lo estaba siguiendo desde un buen rato.
Luego, vino la Policía y se puso a hacer preguntas de rutina. Es curioso comprobar la cantidad de gente miope que va por la calle sin enterarse de lo que pasa a su alrededor. Solo faltaba que alguien hubiera preguntado: «¿Muerto?». A Irwin, el delegado del sheriff, le encantó encontrarse con Zack. Un detective siempre ve más que la otra gente.
—¿Desde cuándo te dedicas a seguir a gánsteres de la categoría de Dosio, Dallara? —De baja categoría, quería decir.
—¿Quién te ha dicho que lo siguiera?
—¿Quién ha sido?
—Una pistola que estaba dentro de un abrigo de una persona que no he visto bien.
—Vamos. Lo primero que se mira en estos casos es la cara del que lo hace.
—Lo primero que se mira en estos casos es dónde está el escondite más cercano. A menos que seas un héroe, y yo no lo soy, ¿sabías? Llevaban sombrero los dos y, uno de ellos, bigote. No te puedo decir más.
Todo quedó en agua de borrajas. Al fin y al cabo, a Irwin tampoco le entusiasmaba la idea de meterse en líos. Arreglo de cuentas y punto final. Dosio era de la banda de Vito Spaldi, de forma que los asesinos serían de la banda de O’Quincey. ¿Para qué saber más?
—… Si te acuerdas de algo que ahora se te ha olvidado, llámame, Dallara.
—Descuida.
Se separaron amistosamente frente a los policías que retiraban a Dosio en una camilla, y Zack esperó a llegar a su despacho antes de comprobar qué contenía la cartera del fiambre. Lo que son las cosas: solo contenía diez dólares y un montón de papeles. Un sobre con carta dentro, varios carnets de distintos clubes, fotografías de mujeres en pelotas y una entrada para el combate del día siguiente entre Jacks Fields, campeón mundial de los welter, y Vincent Dundee. Y Fields ni siquiera se jugaba su título.
Zack tuvo que pegarse un lingotazo de matarratas para sobreponerse al disgusto. Y después se fue a cenar pagando con dinero del muerto.
No se le ocurrió estudiar los papeles más a fondo hasta que regresó a su despacho y decidió emborracharse. Le había sobrado dinero suficiente para comprar un par de botellas más, y podía permitirse el derroche. Además, era sábado. Alternó los tragos de whisky con las ojeadas a los papeles. Hasta que descubrió que la carta iba dirigida a Vito Spaldi. La sacó del sobre y la leyó.
Se le cayó el cigarrillo de la boca y, muy sonriente, maldijo entre dientes.
II
Vito Spaldi estaba hablando por teléfono, en su despacho, cuando entró Linda después de mentir a los pistoleros de la puerta diciendo que era la hija del jefe. Quizá no la hubieran dejado pasar si ella no hubiera levantado las manos invitando a que la cachearan.
—No llevo armas. Comprobadlo vosotros mismos.
A los dos matones se les cortó la respiración al adivinar la clase de cuerpo que se escondía debajo el vestido. Se abstuvieron de meterle mano porque, si era la hija de Spaldi, aquello les podía costar un disgusto. Y, ya que no le metían mano, tenían que aceptar que era la hija del jefe, de manera que no había motivo para impedirle el paso. Linda empujó la puerta y entró. Spaldi decía al teléfono:
—¡… Sí, mañana, domingo, por la noche! ¡Claro que hay tiempo de encontrar a siete hombres para la escolta! ¿Qué te crees que tienen que hacer? ¿Ir a la iglesia? ¡Nick dijo que podría encontrarlos, y si Nick podía encontrarlos tú también podrás, Hollow, diablos…!
Desvió la mirada casualmente y arqueó las cejas al ver que Linda, con una sonrisa deslumbrante, se desabrochaba el vestido, lo dejaba caer alrededor de sus pies y empezaba a quitarse la ropa interior.
Spaldi aulló, al teléfono:
—¡Espera, Hollow! ¡Luego te llamo! —Y aulló en dirección a la chica—: ¿Qué cojones significa esto?
Linda no perdió su sonrisa. Tenía ya los pechos al aire y empezó a saltar al ritmo de una música imaginaria. Era francamente hermosa, irresistible, a pesar de su poca edad. Con el pelo largo, rubio y rizado, ojos de ángel y boca de puta. Si hubiera ido vestida de colegiala, Spaldi ni la habría mirado. Le habría dado caramelos y la habría mandado a jugar con muñecas. Pero desnuda como estaba, sus dos pequeñas tetas al aire, los pezoncillos sonrosados e inocentes y la combinación que bajaba por la suave curva de las caderas, mostrando cada vez más piel por debajo del ombligo, bien, todo eso era demasiado para los cuarenta y siete años de Spaldi. No se le cayeron los ojos al suelo de milagro.
—Me han dicho que necesita usted atracciones para sus bares —dijo ella—. Yo canto muy bien… Y bailo… ¿Qué le parece cómo bailo?
Vito Spaldi se pasó la lengua por los labios. Linda se puso a cantar y bailar alegremente un charlestón con un meneo de tetas que hacía castañetear los dientes.
Cayó la combinación y el despacho fue iluminado por un diminuto triángulo de pelos rubios. Spaldi boqueaba. Aquella putita recién salida del parvulario se movía tan bien como si hubiera recibido clases intensivas en el «Moulin Rouge». Spaldi se quitó la chaqueta y se acercó a la niña con cara de lobo al acecho de Caperucita. Interrumpió la función clavando sus labios babosos en los de Linda.
Ella se separó cosa de tres milímetros. Habló echando un cálido aliento a la cara de Spaldi.
—¿Pero qué se ha creído…? —dijo, dejando que una pícara sonrisa la traicionara.
—A las bailarinas, en mis locales, se les exigen ciertos trabajitos extras… —roncó el gánster, echándole una pestilencia a tabaco habano.
Linda retrocedió con un recato tan falso como un billete de tres dólares. Spaldi se mantuvo pegado a ella hasta que tropezaron con una mesita adosada a la pared.
—Pero yo no puedo hacer esa clase de trabajitos…
—Claro que puedes…
La tumbó sobre la mesa y ella no hizo ningún intento de escabullirse mientras él se desabrochaba el pantalón y se le acostaba encima, casi asfixiándola bajo su peso.
—Claro que puedes…
—No, no puedo… Eso es… inmoral… —decía la nena besándole el cuello, los labios, abriendo las piernas para que él se encontrara cómodo.
Luego gritó, y él empezó a resoplar como un fuelle. ¡La muy puta estaba más inaugurada que el Golden Gate Bridge! ¡Era tan virgen como el asfalto de la State Street! ¡Pero, Dios, cómo se movía! ¡Y cómo ronroneaba! ¡Y cómo movía los labios y la lengua! Spaldi se puso al rojo y, de repente, se puso lívido y, de repente, descargó todo su peso sobre la chica, rendido.
Y, de repente, alguien golpeó la puerta con todas sus fuerzas y la voz de Carla resonó en todo el edificio.
—¿Qué demonios haces encerrado en tu despacho, Vito? ¡Sal de ahí! ¿Qué estás haciendo? ¿Es que no me oyes?
Spaldi saltó de la mesa, tambaleándose, a punto de caerse. Se hizo un lío con las manos mientras trataba de abrocharse el pantalón y arreglarse el pelo y la ropa, todo a la vez. Dijo:
—¡Dios mío! ¡Carla! —Y se volvió hacia Linda señalándola con el dedo—. ¡Maldita puta redomada…!
Se interrumpió. Aquellas tetas de apariencia inocente, y aquel triángulo rubio, seguían al descubierto, palpitantes y atractivos. Iluminando el despacho como si no hubiera otra luz en el mundo. Su carita asustada, sus ojos muy abiertos, ingenuos, de animalito apaleado, vencieron una vez más la violencia de Spaldi.
—Oye, nena… ¡Dios! ¡En qué lío me has metido…!
Fuera seguían sonando los golpes y la enérgica voz de Carla.
—¡Abre de una vez, hijo de perra! ¡ABRE!
Spaldi iba de un lado al otro sin saber qué hacer.
—Me llamo Linda Cunningham. Acuérdate de cunnilingus y te acordarás de mí —dijo la niña tímidamente, tratando de sonreír.
Él también trató de sonreír. Pero no lo consiguió. Se precipitó al escritorio, abrió un cajón y sacó de él un revólver.
—¡Vístete! —ordenó.
La chica tardó segundos en ponerse el vestido y hacer una pelota con la ropa interior. Se le había contagiado la excitación del tipo. Vio, asustada, cómo abría la puerta, y vio que la mujer que estaba fuera se quedaba petrificada ante el revólver. Detrás de ella estaban los dos guardianes, con el rostro desencajado.
—¡Atrás! ¡Retroceded! —chilló Spaldi, histérico.
—Eres un guarro hijo de puta —dijo Carla.
Pero retrocedió.
—¡Sal, Linda! —ordenó Spaldi.
Linda salió a toda velocidad, bajó despavorida las escaleras que llevaban al hall y abandonó la mansión como si la persiguiera Atila con todo su ejército de hunos.
Spaldi y Carla se miraban fijamente, paralizados uno frente al otro. Los dos pensaban que, tarde o temprano, ese revólver dejaría de interponerse. Entonces, se vería quién era el más fuerte.
III
El club de Frabelli era un tugurio asqueroso, para entrar al cual había que llamar con una clave determinada. Inmediatamente se abría un ventanuco y se asomaba Richy. Uno, si era cliente asiduo, decía:
—¿Qué tal, Richy?
Y Richy contestaba:
—¡Zaccaria! ¡Cuánto tiempo sin verte por aquí! —por ejemplo.
Abría la puerta, la volvía a cerrar y, mientras cacheaba al recién llegado, comentaban cosas sobre el boxeo, o sobre la muerte de Nick Dosio, «esos cabrones de irlandeses vuelven a las andadas, se creen que han asustado a Capone, habrá que darles un escarmiento, Spaldi está destrozado, quería mucho a Nick». Después de asegurarse de que el cliente iba completamente desarmado, Richy abría la marcha por un corredor que desembocaba en una sala llena de humo y de voces. Gina cantaba blues en una especie de escenario, con un vestido dorado brillante donde rebotaban las luces de un par de focos. Detrás de ella, cinco músicos se morían de aburrimiento sobre los instrumentos.
Gina, más que cantar bien, lo que hacía era moverse de maravilla. Apenas un suave contoneo de sus caderas perfectamente dibujadas por el vestido ajustadísimo. Apenas un adelantar sus fenomenales pechos que iban a reventar de un momento a otro el pronunciado escote que los oprimía. Hacía un mohín especial con la boca que a uno le ponía la carne de gallina. Y parpadeaba de una forma que resultaba peligrosa para los cardíacos. Zack no dejó de mirarla mientras lo conducían a la mesa, y ella le devolvió la mirada, y los dos sintieron como una descarga eléctrica.
La suya era una romántica historia de amor. Zack había pagado seis dólares por ella un día que iba borracho perdido y se la encontró haciendo la calle por Cicero. Se la llevó al hotel y se entusiasmó con sus pechos enormes, esféricos, sólidos, con sus piernas largas y delgadas. Le sorprendió la dulzura de la chica, quizás un poco empalagosa, y resolvió portarse bien con ella. Se dedicaron a jugar como críos durante media hora antes de entrar en materia. Todo fue tan dulce, tan suave y tan acaramelado como una comedia musical. Nada de mordiscos ni gritos ni de golpes ni nada. A la tía le entusiasmó comprobar que las manazas de Zack eran más cuidadosas que las de un obispo. Y el detective la engatusó diciéndole que llegaría lejos, que tenía clase. Le describió el «Hawtorne Inn», el restaurante donde solía comer Capone, le dijo que ella viviría un día en esa pompa y ese boato, con un vestido distinto cada día, entre senadores, alcaldes y gánsteres. A Gina se le hacía la boca agua.
Se siguieron viendo y ella no quiso cobrarle nunca más. Zack iba a buscarla porque le salía gratis y Gina le seguía la corriente para que le hablara de columnas de oro y cortinas de terciopelo. Y los dos se derretían juntos, entre finuras, caricias y sonrisas. Un día, Zack llegó a la suprema sofisticación de regalarle una flor. La verdad era que Gina tenía clase. Y, en cuanto se quitara esa manía de escupir por el colmillo, aún tendría más.
Luego, el cebón de Vito Spaldi se encaprichó de ella y la sepultó bajo una montaña de abrigos de pieles y joyas que casi parecían auténticas.
Vito Spaldi era un mamón que se volvía loco por los culos redondos y bamboleantes como aquel. Se decía que eso era motivo de continuas reyertas entre su esposa Carla y él. Carla era un tipazo de mucho carácter que, un día, en público, había llegado a amenazarlo con Una navaja. Era un palmo más alta que Vito y consiguió acojonarlo. Tres de los matones del gánster habían sudado tinta para sujetarla. Y todos contaban que Vito sudaba tinta cada día que se ponía cachondo y quería echarle un polvo a Gina. Por eso, la metió a trabajar en el tugurio de Frabelli y, cuando quería acostarse con ella, le decía a Carla que iba a echar un vistazo a los negocios. Desde entonces, el hermoso idilio entre Zack y Gina se resumió a una serie de miradas incendiarias que se cruzaban cuando la economía del detective le permitía ir al club, o a alguna noche esporádica en que ella se escapaba del despacho con una botella de auténtico whisky canadiense.
Zack se sintió más que excitado al verla de nuevo. Solo la rápida mirada qué Gina dirigió a un rincón de la sala impidió que la saludara con un gesto. En ese rincón estaba Spaldi, rodeado de sus Campesinos. Se le caía la baba ante el aparatoso escote cuya hendidura central hubiera sugerido pensamientos obscenos a un niño de teta. Seguramente, le estaba hirviendo el cerebro solo de pensar en lo que ocurriría cuando le quitase a Gina aquel vestido como se le quita la piel a una banana.
—Un café —pidió Zack. O, lo que era lo mismo, matarratas en taza. El viejo truco.
En el tiempo que invirtió el camarero en servir el café, Zack sacó una tarjeta con el nombre de Phil Carney, Librerías, y escribió en el dorso «15 000 $». Gina sabía que él nunca daba tarjetas con su verdadero nombre. Entendería. Y los números la harían caer como un pajarito.
El camarero trajo la taza y Zack le pagó, añadiendo un dólar de propina, la tarjeta y un guiño. Y procedió a beberse aquella porquería pensando en otra cosa, para no vomitar. Una botella de las que traían de Canadá los Campesinos de Spaldi, debidamente rebajada y mezclada, daba cinco botellas a las que se ponía etiqueta nueva. Y la mierda resultante se vendía a catorce dólares (14) la botella. Si se calcula que, en Canadá el whisky original salía a cuatro dólares (4) la botella, se llegará a la conclusión de que aquella gentuza eran los envenenadores mejor pagados desde la época de los Borgia.
El camarero le dio disimuladamente la tarjeta a Gina, y ella la leyó en un aparte, fingiendo que iba a beber agua detrás del piano. Cantó la última canción con ojos tan brillantes como si se hubiera fumado un kilo de opio y, en cuanto se acabaron los aplausos del público, se dirigió resueltamente a la mesa de Spaldi. Discutieron un rato. El italianini debía estar ansioso por revolcarse con ella, se puso como una fiera. La chica lo convenció diciendo «Menstruación» de forma que lo oyeran todos los clientes. Spaldi enrojeció como si estuviera sentado sobre una estufa y sacó humo por las orejas. Pero no volvió a insistir. Gina se fue a los camerinos moviendo todas sus curvas y Zack salió a la calle calculando si aún le quedaba dinero para un taxi. Le quedaba.
La estaba esperando cuando salió envuelta en un abrigo de pieles. Se había retocado el maquillaje y lo saludó con una sonrisa enloquecedora y con ese morrito que era como un beso desperdiciado en el aire. Zack ordenó al taxista que los llevara directamente al despacho y, durante todo el trayecto, mantuvo su manaza en la rodilla de Gina, acariciándosela con insistencia, en un ir y venir nervioso. No dijeron ni una palabra hasta que la puerta del despacho estuvo cerrada y bien cerrada. Y la nena se echó en sus brazos:
—¡Mi amor! ¡Es el truco más ingenioso que han usado nunca para acostarse conmigo!
—No es un truco. Son quince mil dólares.
La chica palideció hasta quedar tan amarilla como el vestido dorado que estaba desabrochando. Fue como si se le hubiera acabado la cuerda. Para ponerla de nuevo en marcha, Zack cogió la carta dirigida a Vito Spaldi y se la puso delante de la nariz. Estaba firmada por Frank Nitti, el tesorero de la banda de Capone.
Desde que Scarface estaba en la Eastern Penitenciary de Filadelfia (se decía que voluntariamente, para huir de las amenazas de Bugs Moran), entre los mafiosos de Chicago había cundido el desconcierto. Eliot Ness y sus esquizofrénicos causaban auténticos estragos en sus garitos y almacenes. La carta denotaba un cierto aire de «sálvese quien pueda». Frank Nitti ordenaba a Vito Spaldi que desmantelase la oficina de apuestas que tenía a su cargo y que le enviase todos los papeles y el dinero en depósito el domingo día 2. La carta advertía que esperaban recibir, al menos, 15 000 del ala.
Gina tartamudeó sin poder apartar los ojos del papel.
—O’Quincey pagará lo que le pidamos por esta carta.
—No quiero que O’Quincey me pague nada. Quiero los quince mil.
Zack acabó de desabrochar el vestido dorado, metió las manos por la abertura de la espalda y, rodeando el delgado cuerpo de Gina, capturó los pechos macizos y calientes por debajo de la ropa. Al mismo tiempo, evitó que la chica cayera al suelo.
—Estás completamente loco, Zack… —dijo Gina en un murmullo, mientras él la besaba en el cuello y hacía que el vestido se enrollara cintura abajo.
—¿Cómo hacer para quitarte este vestido sin despellejarte a la vez? —contestó.
IV
Zack y Gina retozaron durante mucho rato antes de que él se atreviese a contarle el plan que tenía en mente. Sabía que la chica no tenía ninguna tendencia al masoquismo y por eso era necesario dorarle bien la píldora antes de empezar a darle trompazos.
La desnudó con sumo cuidado, con las caricias más suaves de que era capaz, un roce entre los muslos al quitarle las medias, un beso superficial en los pezones cuando estos salieron al descubierto. Le acarició el pelo, despeinándola tal como a ella le gustaba, hasta que la chica echó la cabeza atrás, y entonces pasó a besarle el cuello. Allí arriesgó los primeros mordiscos, en el lóbulo de la oreja, suaves e inofensivos pellizcos. Y empezó a bajar, lamiendo los promontorios que culminaban en el botoncillo oscuro, muy oscuro. Gina cerró los ojos y se dejó caer a plomo, de espaldas sobre el sofá, haciéndose la muerta.
Así solían hacer las cosas. El primer día se había alarmado mucho al ver los músculos de Zack, sus manos que eran como dos palas de madera, sus ojos turbios y algo enloquecidos por el alcohol. Utilizó el truco habitual para contener a los brutos «Cuidado, tranquilo, suave, ya verás que es más divertido si lo hacemos con calma». Pero, desde que descubrió que Zack hacía las cosas como a ella le gustaba, se abandonaba plenamente en sus manos. Y le encantaba fingir el desmayo, dejarse caer y cerrar los ojos, esperando que el Príncipe Encantado fuera a despertarla de su letargo con sutileza de mariposa. Desnuda, tumbada en el sofá, con las piernas ligeramente separadas.
Él, entretanto, pensaba cómo convencerla de que era necesario hincharle la cara a bofetadas. ¡Diablos, se decía, que no es la primera vez que pegas a una tía! ¡Y, además, esta somanta vale quince mil pafias, maldita sea! Agarró a la Bella Durmiente de los hombros y la sacudió.
—Gina… Nena… —susurró.
—Mmmmh… —Una sonrisa, un ronroneo—. Estoy muerta…
—Nena… —Zack tosió—. ¿Te gusta que te peguen?
Gina abrió dos ojos enormes, brillantes y asustados.
—¡No! —dijo, escandalizada—. Ya sabes que no…
—¿Ni por siete mil quinientos?
Estaba alarmada. Hizo gesto de apartarse, pero no pudo desprenderse de las manos que la sujetaban.
—¡No! ¿Qué…, qué quieres decir? —No le dejó explicarse—: Ya hablaremos luego de los dólares, Zack… Ahora, bésame. Vamos, chico, adelante, valiente…
Zack se lanzó. Tampoco a él le apetecía interrumpir la juerga en aquel momento. Luego, ya habría tiempo de golpes, gritos y disgustos. Él de rodillas entre las piernas abiertas, ella sentada en el sofá, sus manazas atenazaron la suave curva de las caderas y atrajeron a la chica hacia sí.
Gina exhaló un grito de sorpresa y se tensó como un arco.
El movimiento empezó siendo blando, tranquilo, delicado, tierno, pero Zack pensó que con tanta blandenguería, luego no sería capaz de hacerle ningún daño. De forma que se dijo: «Al cuerno», y aceleró el ritmo por su cuenta. Al paso, al trote, al galope y la carrera desenfrenada. A Gina se le cortó la respiración, abrió la boca y lo miró con los ojos fuera de las órbitas. Pareció aterrorizada por un segundo. Zack estaba completamente congestionado, le brillaban los ojos, sudaba. De repente, ella enseñó los dientes en una mueca inequívoca, quién sabe si de dolor o de placer, echó la cabeza atrás, los dos gritaron un poco, con una especie de rugidos, la nena se derrumbó sobre el sofá y el detective se dejó caer de espaldas al suelo. En su agotamiento, él se decía: «Ahora. Vamos, ahora, díselo de una vez».
Pasaron aún unos segundos. Adormilado boca arriba sobre las frías y sucias baldosas, él dijo:
—Tendré que darte una paliza nena.
Gina solo movió la boca. Para sonreír y para contestar.
—Lo dices para asustarme… ¿Te gusta asustar a las chicas, fanfarrón?
—Lo digo porque es necesario para ganar los quince mil, nena. Escucha… Spaldi es celoso, violento y tonto…
—Sí… Me gusta más como lo haces tú, Zack… —se quejaba ella desmayadamente. Gemía—: No me gusta que me peguen…
—Al cargarse a Dosio, es como si le hubieran cortado el brazo derecho. Debe estar sacando chispas porque es un imbécil y se cree eso que dicen de que los irlandeses cabalgan de nuevo. Tenemos que darle un motivo para que ataque a O’Quincey mañana mismo, por la noche.
Los dos seguían inmóviles, en el suelo y en el sofá, con los ojos cerrados, hablando infinitamente cansados.
—Pero a mí no me gusta que me peguen…
—Es todo lo que tienes que hacer para conseguir tu parte, nena. Yo me encargo de todo lo demás.
—¿Por qué lo haces, Zack? Tú eres gente bien, siempre has trabajado con la bofia…
—Estoy en el baile y tengo que bailar. Tengo hambre y quiero comer. Y las reglas no las he inventado yo. Los polis y los gánsteres marcan el ritmo y lo sigues o te afeitan.
—Está bien. Empieza cariño…
A Zack no le apetecía en absoluto. Pero los negocios son los negocios. Se levantó torpemente y miró a Gina, tumbada, como muerta. La oyó gemir:
—No me gusta que me peguen, Zack…
Si creía que iba a ablandarle con eso… la agarró de un brazo y tiró violentamente de ella hasta poner su cara al alcance del puño que trazó un arco en el aire. Sonó a huesos rotos y hubo un revuelo de pelo negro. La chica pareció despertar de un profundo sueño. Lanzó un grito y se puso en movimiento. No llegó a tiempo de esquivar el segundo trompazo que la pilló de lleno en la nariz y la tiró aparatosamente de espaldas.
—¡ZACK! ¡Pegas muy fuerte! —chilló, con lágrimas en los ojos.
Zack le envió una patada a las costillas. Esperaba no romperle ninguna, tampoco era necesario exagerar.
—Los golpes flojos no dejan marca, cariño.
Otra patada.
Gina estaba ya llorando como una Magdalena, escupiendo los peores insultos imaginables. Con toda delicadeza, Zack la ayudó a ponerse en pie y calibró los estragos que había causado hasta el momento. Sus ojos se detuvieron a la altura de las tetas. Allí faltaba el toque de genio. Empezó a pellizcárselas a dos manos, en torno a los pezones. Muy fuerte. Y la nena decidió defenderse.
Tuvo que enviarle un nuevo puñetazo al mentón para evitar que le marcara la cara con las uñas. Y la Bella Durmiente cayó sobre el sofá y quedó desmayada, esta vez en serio. Zack siguió pellizcándole los pechos hasta que se cubrieron de manchas violáceas que habrían despertado la compasión de un verdugo medieval.
Se levantó para apreciar la obra a distancia, como hacen los pintores. Quedó satisfecho. Miró su tentetieso y maldijo entre dientes. ¡Solo le faltaba aquello! Ya le daría gusto en cuanto terminara el trabajo.
Fue por el vestido dorado y lo desgarró.
Le sobresaltaron los besos de Gina en las nalgas. Le sobresaltó que ella abrazara sus muslos, desde atrás. Le sobresaltó que dijera:
—Tendrás que compensar esto de alguna forma, Zack…
El vestido ya estaba bastante estropeado. Había llegado el momento de compensar por los destrozos.
V
Vito Spaldi se levantó de su sillón hecho una fiera, dispuesto a gritar algo así como:
—¿No te he dicho mil veces que no vengas a verme a mi despacho, maldita sea? ¿Y no os he dicho a vosotros que no dejéis entrar a nadie sin consultarme antes?
Pero se quedó con la boca abierta y no dijo nada.
Uno de los guardianes balbuceó:
—La señora Carla ha salido hace poco y ha dicho que no volvería hasta la noche.
Y Gina, llorando como una cría, se le echó al cuello y empezó a contar, entre sollozos, que los hombres de O’Quincey la habían secuestrado la noche anterior, a la salida del tugurio de Frabelli, que la habían llevado a un descampado y allí la golpearon y violaron, uno tras otro, cinco cerdos irlandeses. Y la insultaban, y decían que al cerdo de Vito Spaldi le iban a hacer lo mismo. El aludido dio un paso atrás, echó una mirada de horror al magullado cuerpo de Gina y se puso a blasfemar y a dar puñetazos y patadas en los muebles. Gritó que iba a matar a todos los irlandeses, que todo aquello respondía a una ofensiva de O’Quincey para echarlo de la ciudad. Gritó que iba a cortarles los cojones a todos y que se los iba a meter en la boca, antes de matarlos a estacazos. Estuvo pataleando y chillando hasta que le dio el ahogo y tuvo que sentarse en un sillón para recuperar la calma.
Entonces, Gina, abocándose sobre él, acariciándole la calva y mirándolo con los ojos llenos de rabia, le comunicó que se había enterado de algo que iba a ocurrir aquella misma noche.
—… Supongo que creían que estaba desmayada, y se pusieron a hablar. Uno se llamaba Sullivan y decía que esta noche se van a reunir todos los de la banda en el almacén del Norte, a las ocho. —Sacaba chispas por los ojos, siseaba—: Allí, podrás matarlos a todos, Vito. Estarán todos reunidos… Seguro que también están los hijoputas que mataron a Nick Dosio… Coge todos los hombres que puedas, Vito, y ve por ellos. Mátalos, mátalos, mátalos…
En los ojos de Spaldi apareció primero la determinación, luego la duda. Quería matar a todos los cabrones de O’Quincey, pero Frank Nitti reclamaba el dinero de las apuestas para aquella misma noche. Ya no le podía decir que no. Si quería terminar con el gang de O’Quincey, necesitaría a los siete hombres que había reservado para la escolta del dinero. Pero no podía arriesgarse a enviar la pasta sin guardias…
Gina repetía, entre dientes y mirándolo con ojos de arpía:
—… Mátalos… Mata a todos esos irlandeses… Se han atrevido a demasiado… Se atreverán a más…
La rabia se contagia como la hepatitis. En la cabeza de Spaldi se barajaban cada vez más ideas. Los irlandeses quieren recuperar el terreno que perdieron después de la Matanza de San Valentín. Bugs Moran, el único superviviente de los Tres Mosqueteros Irlandeses, ha amenazado con matar a Capone. Y está aliado con Joseph Aiello, el presidente de la Unión Italo-Americana, y aún puede contar con las fuerzas de los O’Donnell del Oeste. ¡Y Capone les tiene miedo! La Policía ya no lo deja en paz, ya no es el Jeque Intocable. Además, está en chirona desde mayo. El ocho de mayo se cargó a Guinta, Scalise y Anselmi porque conspiraban contra él. Esos tres eran de su banda, si se atrevieron a conspirar fue porque lo vieron debilitado. En seguida, Al Capone organizó la Gran Reunión de Atlantic City. Eso significaba que tenía miedo, que buscaba apoyo. Y el dieciséis de mayo lo detuvieron en Filadelfia y lo enviaron a chirona. Es la última oportunidad de Bugs Moran y sus irlandeses para una ofensiva, y se dice que piensa iniciarla con gánsteres de ciudades pequeñas. ¡Ha empezado por la tuya, Vito! O’Quincey fue un incondicional de O’Bánnion, y de Hymie Weiss, y ahora debe recibir órdenes directamente de Moran. ¡Se ha atrevido a matar a Dosio! ¡Se ha atrevido a tocar a tu querida! ¡Y el próximo serás tú, Vito! Y se adueñarán de la ciudad, la convertirán en cuartel general de los irlandeses, para avanzar sobre Chicago primero, sobre Cicero por fin. Si logras exterminar a los irlandeses de O’Quincey, Capone te estará agradecido, podrás ocupar un lugar en Chicago, fuera de este sucio y pequeño pueblo…
Todas estas ideas rebotaban en el cerebro de Spaldi, se iban convirtiendo en delirios de grandeza como una piedra echada a rodar se convierte en una gran bola de nieve. Y, además, aquel pecho fuera del vestido dorado atraía su mano como el imán atrae al hierro. Los ojos de Gina parecían decirle: «Acaba con esos cerdos irlandeses y podrás hacer de mí lo que quieras».
Y, tal como Zack había previsto, Vito Spaldi perdió la cabeza.
Se levantó de un salto, echó a Gina de su despacho, la puso en manos de sus matones y pidió que llamaran a un médico. En realidad, más que por la salud de Gina, Spaldi se preocupaba porque ni Gina ni nadie oyera ni una sola palabra de lo que tenía que decir por teléfono.
Pidió un número. Le pusieron. Dijo:
—¿Hollow? ¡Contraorden! ¡Necesito a los siete hombres de la escolta aquí, en mi despacho, esta noche, a las siete! ¡Todos armados! ¿Okey? ¡Bien! ¡Tú te encargarás de llevar la pasta a Chicago! ¡Sí, tú solo!, ¿qué pasa? ¿No tienes fuerza ni para levantar una maleta? ¡Nadie sabe nada del envío, nadie sabrá nada si tú no dices nada! ¡Sal antes de lo previsto, en otro coche, disfrázate, esconde el dinero como puedas, pero llévalo! ¡Y me respondes con tu vida!
VI
—Esperad un momento. Tengo que ir al retrete —dijo Gina.
Avanzó hacia el fondo del pasillo. Los gorilas, detrás. La chica se volvió de repente y los otros se detuvieron.
—¿Se puede saber dónde vais? ¿Qué queréis? ¿Ver cómo meo?
Los tipos hicieron que no con la cabeza.
La chica sonrió para sus adentros. Todo marchaba tal como Zack había previsto. «Los pistoleros de Spaldi son patanes con corbata —había dicho—. Enséñales el culo y se pondrán a toser». Volvió a enfilar el pasillo y lo recorrió hasta el final dejando clavados a aquel par de cazurros. Dobló la esquina, tres pasos más y se detuvo frente a la puerta del cuarto de baño. Esperó unos momentos. Nadie iba tras ella. Los Campesinos estarían esperando a que se les pasara el rubor. No daban señales de vida.
Muy resuelta, dio tres pasos más hasta la puerta de al lado, accionó el pomo, se abrió, y Gina entró en una habitación en penumbra. Sobre una mesa, había siete u ocho metralletas «Thompson», dos pistolas automáticas, un par de piñas. En un armario, cajas de balas. Ni un mueble-armero, ningún tipo de orden, una muestra más del estilo Spaldi. Chapuza absoluta. Si Capone viera aquello (lo fácil que era llegar hasta las armas, el desorden, el mal estado en el que se conservan los cacharros), era difícil decir si se habría echado a reír o a llorar.
Cogió dos «Thompson» y cuatro cajas de balas. Se acercó a la puerta y escuchó. No se oía a nadie en el pasillo. Salió cautelosamente, asustada, sabiendo lo que se jugaba si la sorprendían. Una vez en el pasillo, se precipitó al cuarto de baño y se encerró en él.
Se subió a la taza del váter y asomó la culata de una «Thompson» por entre las rejas del ventanuco elevado. Esperó, cada vez más nerviosa.
En ese momento, llamaron a la puerta.
—¡Señorita Gina! ¿Se encuentra usted mal?
—¡Vete a la mierda, cabrito! ¿Es que ya no se puede ni cagar con tranquilidad?
Al otro lado de la puerta:
—Es que… acaba de llegar el doctor Zibal… Quiere verla… Está preocupado por su salud.
Gina seguía de pie sobre la taza, con el brazo en alto, asomando la metralleta por la ventana. La «Thompson» pesaba más de lo que ella creía, cualquiera que pasara por el callejón podía ver aquello y extrañarse, y dar la alarma, y el hijoputa de Zack no daba señales de vida. Se estaba poniendo histérica.
—¡Dile al doctor que se haga una paja!
En ese mismo momento, Zack bajaba del coche que acababa de robar, se aseguraba de que el callejón estaba desierto, se subía al techo del vehículo y cogía la culata de la «Thompson» que asomaba por el ventanuco enrejado.
—¡Soy yo! ¡Zack! —susurró lo bastante alto como para que le oyera Gina, dentro.
Gina sintió tanto alivio como si realmente hubiera estado haciendo lo que creían lo gánsteres de fuera y acabara de quitarse un peso de encima. Levantó la segunda «Thompson» y la asomó por la ventana. Una mano la sujetó y desapareció el arma. Tuvo que ponerse de puntillas para sacar una, dos, tres, las cuatro cajas de balas. Oyó una maldición ronca al otro lado. Se había caído una caja al suelo y se había roto, desparramando las balas debajo del coche.
Gina tiró de la cadena y esperó unos instantes. Abrió la puerta del cuarto de baño y salió al pasillo. Los Campesinos no sabían dónde mirar.
—¡A ver! ¿Dónde está el doctor?
—Ha ido al otro cuarto de baño. Ha dicho que en seguida viene.
En el callejón, Zack tiró las cajas al interior del coche, de cualquier forma. Envolvió las «Thompson» en una manta, recogió las balas del suelo y salió zumbando.
Le había costado robar el coche. No era fácil en una ciudad pequeña como aquella. Tuvo que buscar uno desconocido, de algún forastero. Se quedó con un «Buick» de seis cilindros aparcado junto a los almacenes de carbón, lo escondió en un garaje abandonado del otro lado de la población hasta la hora en que se había citado con Gina y ahora tenía que esconderlo de nuevo. Estaba nervioso, muy nervioso. Era muy consciente de lo que estaban apostando, Gina y él, en aquel juego.
Se alejó de la ciudad por la carretera de Milwaukee, se metió en un bosque y, después de fumarse un cigarrillo, procedió a engrasar las «Thompson». Después, llenó los cargadores. No eran ukeleles, de esos en forma de tambor, sino de los planos. Cabían menos balas, pero serían suficientes… si todo iba como él esperaba. Si fallaba algo, no se salvarían ni con la ayuda de un obús.
Hacía frío. El metal estaba helado. Y los ojos de Zack, al pensar en lo que iban a hacer aquella tarde, también estaban helados.
VII
Al llegar a Norteamérica, Vito Spaldi solo era un cocinero con unos ahorrillos. Montó un restaurante, prosperó y se hizo su fortuna antes de lo que esperaba. Admiraba a los duros de Chicago, ansiaba ser uno de ellos, ser tan elegante como ellos y tener tanto poder como ellos. Al menos, era italiano, como ellos, y ese era un buen comienzo. Empezó a frecuentar la «Unión Siciliana» en 1924, cuando Angelo Genna era el presidente y el clan de los Genna era respetado. Este clan toleró la presencia del gordito Spaldi porque, como decía Sam el Jefe, «es un imbécil qué tiene pasta, y esos son los que nos interesan». Cuando mataron a Angelo el 25 de mayo del 25, y Samoots Amatuna ocupó la presidencia, Spaldi se llevó la primera sorpresa. Amatuna, con menos escrúpulos y menos tiempo que perder, le dijo que no quería volver a verlo hasta que hubiera matado tantos hombres como él. Vito Spaldi escondió la cabeza debajo del ala y empezó a frecuentar el «Hawthorne Inn», para hacerse el encontradizo con Capone. Este, un día, preguntó a Tony Lombardo:
—¿Quién es ese payaso?
—Un Campesino —se limitó a decir Lombardo.
Se rieron mucho y se olvidaron de él. El 13 de noviembre Samoots Amatuna se fue al otro barrio a medio afeitar porque las balas lo alcanzaron en el sillón de la barbería. Y, por fin, ocupó el trono de la «Unión Siciliana» el hombre de Capone: Tony Lombardo. Vito Spaldi, convencido de que eran íntimos amigos, se presentó en su despacho con una sonrisa de oreja a oreja y dijo a Tony: «Aquí me tienes». Lombardo apoyó su dedo índice en el pecho de Spaldi.
—Lárgate, Campesino. Tú eres un tonto. Y, en Chicago, los tontos acaban con los cojones en la boca.
Pasó el tiempo. A Lombardo le metieron dos dum-dum en la cabeza, a su sucesor en el Unione lo acribillaron, y al sucesor del sucesor le machacaron el cráneo con un bate de béisbol. Y Aiello, enemigo de Capone y aliado de Moran, subió al trono de lo que para entonces se llamaba «Unión Italo-Americana». Entretanto, nadie sabía por qué extraño milagro, Capone envió a Spaldi de nuevo a su pueblo y le encargó que embotellara y distribuyera el whisky que se fabricaba en las destilerías clandestinas de la zona. Le permitió también dirigir el juego y la prostitución a cambio de «solo» el 65 por ciento de los beneficios. Y Vito Spaldi regresó a su ciudad tan contento, convencido de que era «el Rey» y presumiendo de que Capone en persona lo había colocado allí. Jamás se le ocurrió pensar que, de no haber ido a cepillar chaquetas a Chicago, ahora tendría los beneficios netos para él solo.
Reclutó a un montón de cafres de las granjas cercanas, jovenzuelos bizcos y desdentados, les metió un revólver en las manos y les notificó pomposamente que, a partir de entonces, trabajaban para Capone. Ellos se encogieron de hombros. Les daba igual trabajar para Capone que para Fu Manchú. El caso era comer caliente.
Hollow era uno de estos patanes. Y le aterrorizaba la idea de transportar quince mil dólares de Capone sin ninguna escolta. Se buscó la compañía de un animal llamado Guzzler, una especie de retrasado mental que había aprendido a disparar con revólver porque le daba mucha risa el ruido que hacía. Hollow le metió una «Thompson» en las manos y los dos se «disfrazaron» con ridículos sombreros de paja. Salieron hacia Chicago a las siete y media, en cuanto oscureció. La maleta con la pasta estaba escondida debajo del asiento del conductor.
Zack y Gina se encontraron a las doce del mediodía, en cuanto ella se libró del doctor Zibal. Comieron en un restaurante de las afueras y a las tres de la tarde ya estaban apostados en un punto de la carretera de Chicago. Tuvieron que esperar cinco horas. Escondieron el coche a un lado del camino y, envueltos en una manta, se tumbaron entre unos matorrales desde donde se veía perfectamente la próxima curva por donde aparecería el auto de Spaldi.
Hacía mucho frío. En los campos arados de alrededor aún quedaban grandes manchas blancas, de la última nevada. Los únicos sistemas de calefacción de que disponían eran la manta, una botella de whisky y el calor humano. Estaban muy juntos, muy abrazados.
—Anda, bésame, Zack… Solo un besito… —decía ella, estirando los labios tentadoramente.
Zack sentía como si se le hubiera clavado un anzuelo en el labio y alguien tirara de él.
—No…
—Vamos… Solo uno… Si lo estás deseando…
—Si te doy un beso, luego te daré otro, y luego otro… Y, cuando pase el coche del dinero, estaremos follando como locos y no nos daremos ni cuenta.
Gina se apretaba contra él.
—Si lo estás deseando…
—No lo estoy deseando.
Gina le palpaba el bulto a través del pantalón.
—¿No? ¿Y esto qué es? Estás excitadísimo, Zack… Se te nota en los ojos. Estás como un toro en celo. ¿Prefieres mojarte los pantalones que mojarme a mí?
—No hay necesidad de mojar nada si te estás quieta…
Sentir la blandura de unas tetas como aquellas contra el pecho, y tener aquellos labios abultados y húmedos a menos de cinco centímetros, es demasiada tortura durante cinco horas de espera. Acabaron peleando.
—¿Quieres dejar de hacer muecas?
—¿Muecas? Una vez me dijiste que te gustaba cuando yo hacía así con los labios…
—¡Bueno, pues ahora no me gusta!
—¡Oye, mamón! ¡Si tengo la cara hecha un mapa es por culpa tuya! ¡Tú fuiste el que me sacudió! ¡Y, además, tu plan es una estupidez!
Más tarde, Gina decidió ir a sentarse al coche porque tenía mucho frío. Zack la sujetó, tiró de ella y la chica se hizo daño en un tobillo. Mordió la mano de Zack y esa misma mano se plantó en su cara.
Al mismo tiempo, se reunían en el despacho de Spaldi quince hombres armados. A juzgar por su aspecto, todos ellos debían tener problemas para ver la espalda de la gente. Eran tipos de esos que le invitan a uno a caminar con la espalda contra la pared. Spaldi repartió las coartadas:
—Callough, Hermann, Duke, Hayes, estáis jugando al póquer en el bar de Briggs. Habéis llegado a las siete y no os habéis movido de allí hasta las diez de la noche. Ha ganado Hayes y Duke ha perdido bastante pasta. Lee, Moranti y Cogan os habéis encontrado en el burdel de Sandra… Así hasta dar una ocupación a los quince.
Luego, le hizo repetir a cada uno dónde se suponía que estaba en aquellos momentos, para comprobar si se lo habían aprendido. Aquello le llevó más tiempo del previsto y le puso los nervios de punta. Siempre la misma canción:
—A ver, tú, Moranti, ¿dónde estás ahora?
—Estoy aquí, en su despacho de usted, jefe.
—¡Te pregunto dónde se supone que estás, imbécil! ¡Cuando, mañana, te pregunte la poli dónde estabas a esta hora, ¿qué les dirás?!
—Les diré que yo no sé nada, jefe…
—¡No, estúpido de mierda! ¡Les dirás que estabas en el burdel de Sandra, y que allí viste a Lee y a Cogan…!
—Pero, si luego preguntan a Sandra…
—¡… Sandra les dirá que es verdad porque yo le he dado una pasta gansa para que lo diga!
—Pero si preguntan a Lee, o a Cogan…
—¡… Lee y Cogan dirán lo mismo que tú porque, si no, los enchironan!
Todo el rato igual. Por fin, cuando pusieron cara de haber comprendido, los distribuyó en cuatro coches y salieron ruidosamente hacia el Norte.
A las ocho, llegaban al almacén de O’Quincey, en las afueras de la ciudad.
A las ocho, Zack y Gina vieron el coche de Hollow, que tomaba la curva y emprendía la carretera hacia donde ellos estaban. Gina lo reconoció.
—¡Ese es!
Los dos cogieron las «Thompson», las montaron y apuntaron al frente. Empezaron a disparar justo un segundo antes de que pasara el coche, que se metió inevitablemente en la línea de tiro. Las armas tartamudearon a la vez saltando entre los dedos de Zack y Gina. Desaparecieron los cristales del auto, las ruedas se doblaron como a punto de partirse en dos, los neumáticos se hicieron jirones, hubo un chirrido desgarrador y un solo grito. El vehículo hizo una ese, se salió de la carretera y cayó de lado.
Dijo Zack:
—No te muevas de aquí —y salió corriendo, agachado, la «Thompson» a punto.
Alguien rebullía en el coche volcado. Alguien que lanzaba grititos intermitentes, que abrió la puerta y saltó afuera disparando un revólver en todas direcciones menos en la buena. Apretaba una maleta contra su pecho y echaba sangre por todas partes. Era Hollow y quería huir, pero no sabía por dónde. Se movía como un epiléptico, se detuvo, trató de correr de nuevo. Zack le sacó de su indecisión. Apretó el gatillo de la metre y le envió una ráfaga con intención de partirlo por la mitad. Casi lo consiguió.
Después, todo fue un silencio agobiante. La inmovilidad total.
Y, por fin, Gina salió corriendo del escondite, congestionada, alucinada. Se precipitó sobre el hombre destrozado y le arrancó la ensangrentada maleta de entre las manos. Temblaba al borde de la histeria, la locura brillaba en sus ojos. Abrió la maleta y el viento agitó unos cuantos papeles mecanografiados que la chica cazó a puñados. Por un momento, la dominó el pánico mientras revolvía documentos. Pero, de repente, en un costado de la maleta, encontró tres fajos de billetes de cien y de mil, y estalló en carcajadas histéricas.
—¡Era verdad, Zack! —chilló—. ¡Era verdad!
Zack también estaba muy nervioso. Le entraron las prisas.
—¡¿Estás loca?! ¡Guarda eso y larguémonos de aquí cuanto antes!
Durante el resto del viaje no dijeron ni una palabra. Los dos estaban excitados por la sangre, los disparos y los gritos. Los dos respiraban ansiosamente. Zack tenía ganas de acostarse con Gina, de pegarle un revolcón salvaje para descargar la tensión. Esperaba que Gina participará también de sus deseos. Mientras él conducía, ella trasladó el dinero a una bolsa de viaje. Escondieron la maleta ensangrentada, con todos los papeles de la oficina de apuestas, debajo del asiento.
Tomaron una carretera vecinal, un camino de carros, intransitado e intransitable, sobre el cual el «Buick» saltó, zigzagueó y patinó hasta la orilla del lago. Gina se quedó en el coche. Zack bajó por las rocas con las dos «Thompson» en la mano. Cogió una pesada piedra y, tomando impulso, la lanzó contra la capa de hielo, que allí aún era muy fina. Se produjo un salpicón, un gorgoteo, un boquete. Y, por este boquete, las dos «Thompson» fueron a parar al fondo.
Rodearon Chicago de Norte a Sur, buscando una entrada diametralmente opuesta a la que habrían utilizado de haberse dirigido a la ciudad en línea recta. Se detuvieron en un motel y se inscribieron en él como «señor y señora Basti». Cenaron callados como muertos y se fueron a dormir.
En cuanto hubo cerrado la puerta, Zack se echó sobre Gina. Trató de sujetarla por los hombros y de besarla. Fue como querer agarrar un escurridizo témpano de hielo.
—¡Ah, ahora sí ¿verdad?! —gritó ella—. ¡Ahora sí! ¡Antes, no te gustaba ninguno de mis encantos y ahora sí!
Zack aspiró por la nariz todo el aire de la habitación y lo fue soltando lentamente.
—Nena… No era oportuno… —dijo.
No podía apartar su vista de aquel pecho lleno y apetitoso que se movía en una respiración excitada. Tenía que tirársela o se volvería loco.
—¡Eso dices tú! Pues ahora yo digo que no es oportuno, ¿qué pasa? ¡Y, si quieres dormir en cama, más vale que te busques otra habitación!
—Lo estás deseando… —susurró él, amenazante.
—¡Antes lo estaba deseando!
—¿Qué te pasa, nena? ¿No tienes bastante con ese ojo morado? ¿Quieres tener los dos?
Gina volvió a ser una víbora peligrosa. Dio un paso atrás, cogió la lámpara de la mesa de noche y la blandió como un arma.
—Atrévete a tocarme y te mato.
Zack cerró los ojos y se conformó. De repente, sintió que estaba muy cansado, que ya no podía más. Se encogió de hombros y se fue al cuarto de baño. Cerró la puerta de golpe, hurgó en sus pantalones y sacó al niño.
Cuando Gina abrió la puerta del cuarto de baño, él estaba sentado en la taza del váter y el niño ya se había hecho mayor. Tenía la cabeza coloradota. Zack lo estaba sacudiendo, pero su cara demostraba un profundo aburrimiento. Gina se apoyó en el marco de la puerta y sonrió. Solo llevaba puesta la combinación, se acariciaba el vientre y levantaba la ropa, mostrando los muslos, como sin querer.
—Perdona, Zack… He sido una tonta… —dijo, más suave que una diarrea.
Zack tuvo que echarle una ojeada para convencerse de que se divertirían más juntos que por separado. Se levantó, la abrazó y clavó sus labios en los de ella con brutalidad. Su lengua rebuscó entre las encías, entre los dientes, chocó con otra lengua. Gina lo abrazó con mucha fuerza, restregando su vientre contra el cálido bicho que latía ansioso.
Al poco rato, los dos estaban desnudos sobre la cama, enzarzados en una pelea animal. Ella le rodeaba las caderas con los muslos, ayudándoles en el vaivén. Él estaba congestionado como en los últimos esfuerzos. Gritaron, rugieron, se enseñaron los dientes como lobos antes de atacar, se insultaron. No prestaron demasiada atención a las caricias ni al orgasmo.
Luego, se relajaron y Zack encendió un cigarrillo. Gina dijo que quería poner la radio y que iba al cuarto de baño para lavarse.
Se levantó, cogió la lámpara de la mesa de noche y la descargó justo sobre el puente de la nariz de Zack.
—¡No me gusta que me peguen! —gritó.
Golpeó dos veces más y se detuvo, asustada. Tiró la lámpara a un rincón, cogió la bolsa del dinero y se largó.
VIII
Zack despertó a las cinco de la mañana con un taladro que le partía en dos la cabeza a la altura de los ojos. Durante unos minutos interminables, pareció que iban a estallarle los tímpanos, los globos oculares, la nariz, el cerebro. Estuvo un rato conteniendo los gritos de dolor, blasfemando, retorciéndose sobre la cama y sujetándose una mano con otra, aprisionándolas entre los muslos para vencer la tentación de tocarse la cara. Poco a poco, la tortura fue remitiendo, o Zack se fue acostumbrando a ello, y a ciegas, buscó el interruptor de la luz. No lo encontró, la lámpara ya no estaba sobre la mesa. Se incorporó y todo comenzó a darle vueltas, sintió una náusea y estuvo a punto de vomitar. Tardó siglos en ponerse de pie y conservar el equilibrio. Se vistió a oscuras, apoyándose en la pared y en los muebles, tambaleándose, tanteando, siempre a punto de caer. No se atrevió a ponerse la camiseta por la cabeza, ni se acordó de ponerse los calzoncillos, ni de abrochar su cuello, se guardó la ropa interior y la corbata en el bolsillo, cogió el sombrero de un zarpazo y se lo encasquetó de cualquier forma, quedando coronado con un ridículo buñuelo informe.
Tendría que haber hecho muchas cosas. Tendría que haberse lavado la cara, debía tenerla cubierta de sangre, el agua fría le habría ido bien al golpe. Tendría que haber borrado sus huellas dactilares, tendría que haber revisado si se olvidaba algo, si algo se le había caído del bolsillo. Pero aquellos latidos en su cerebro, aquel pinchazo insoportable entre los ojos, sabor de sangre en la lengua, reseco, doloroso, en el fondo del paladar, lo estaban volviendo loco. No le dejaban pensar.
Salió al frío y a las tinieblas exteriores y empezó a tiritar como un muñeco de cuerda. Nevaba como si el techo del mundo se estuviera viniendo abajo. Se le hundieron los pies hasta el tobillo y le irritó el frío contacto de la nieve a través de los calcetines. Hacía un frío de mil demonios, no se veía a un metro, a duras penas podía mantener los ojos abiertos y, además, estaba soltando lágrimas como una fuente.
«No tengo nada roto —se repetía—, no puedo tener nada roto».
Habían dejado el «Buick» a unos quinientos metros del motel, por precaución, como si los ladrones del coche lo hubieran dejado abandonado. Al día siguiente, habrían comprado billetes de tren y se habrían largado hacia el Sur, a Miami, a algún lugar donde nadie los buscara. Había que cambiar de planes. La prudencia le indicaba que no era oportuno ni siquiera regresar a la ciudad de Vito Spaldi, pero la cabeza de Zack no funcionaba debidamente. De forma que recorrió los quinientos metros dando traspiés, hasta que pudo dejarse caer sobre el asiento del «Buick». Allí, perdió mucho tiempo tratando de entrar en calor, blasfemando contra Gina, contra Spaldi, contra el puto dinero, contra Dios y todos los santos. Eso le indicó que empezaba a recuperar la lucidez. Cuando estuvo seguro de ello, puso el coche en marcha.
Dio un par de patinazos por el camino. Seguramente, de haber encontrado otro coche corriendo en dirección contraria, habría chocado contra él. Conducía como un autómata ciego y estúpido. Pero llegó. Y detuvo el «Buick» a tres calles de su despacho, en un descampado salpicado de basura y chatarra. Entonces, observó que se había sosegado; que, a pesar de que su cabeza estaba a punto de estallar en pedazos, aún podía pensar.
Era un peligro que Gina anduviera por ahí sola con el dinero. Esa era otra idea que le obsesionaba. Ojalá comprara un billete de tren y se largara a Florida sin perder tiempo. Como la pescaran los hombres de Capone, estarían perdidos, ella y él. Con la diferencia de que él ni siquiera habría podido disfrutar ni un minuto de los quince mil dólares.
Con la manivela qué encontró en el capó, rompió todos los cristales del «Buick», desgarró la tapicería e hizo polvo el motor. Luego se meó dentro del coche. Aquello desviaría todas las sospechas de él. Lo atribuirían a algún borracho, algún loco, unos gamberros o a algún enemigo personal del dueño del cacharro. Destrozó la cerradura de una de las portezuelas. Él había conseguido abrir con una ganzúa y no eran muchos los que podían disponer de ganzúas en una ciudad como aquella.
Durante todo el proceso de destrucción que, además, sirvió para que se desahogase, encontró la maleta ensangrentada debajo del asiento. Demonios, la tenía completamente olvidada. Cuando se habían desprendido de las «Thompson», al ver que Gina no le decía nada de la maleta, decidió conservarla para estudiar los papeles y documentos que había dentro. Eso también podía tener algún valor. Pero, luego, al ir al motel, con los nervios, la precipitación, el frío y la obsesión por acostarse con Gina, se le había olvidado. Habría sido fatal dejarla en el coche. Cargó la maleta bajo el brazo y se encaminó hacia su despacho.
Se expuso a que le vieran trajinar en el coche robado, se expuso a que los hombres de Spaldi lo encontrasen en la calle con la puta maleta ensangrentada, o a que le estuvieran esperando en la oficina, se expuso a todo lo que un hombre puede exponerse. Pero llegó a su sancta sanctórum sano y salvo, se dejó caer en el sofá y estuvo liquidando toda su reserva de whisky hasta que amaneció. Entonces, se durmió.
A las once de la mañana, telefoneó a un doctor y le contó la historia del golpe contra una puerta. El médico no se molestó en contradecirle. Ni fueron por él los hombres de Spaldi, ni los agentes del sheriff, ni tenía nada roto, ni se murió.
Podía considerarse afortunado.
IX
Los hombres de Spaldi llegaron al almacén de los irlandeses a las ocho y siete minutos. Se desplegaron en una desordenada formación de combate, dispararon tres metralletas contra el portón para abrirlo y comprobaron que allí no había ninguna reunión en la cumbre. Solo tres guardianes jugaron al póquer. Les volaron la cabeza a los tres.
Después de zumbarse unas cuantas de las cajas de whisky que se apilaban allí, le pegaron fuego al almacén. Bailaron, rieron y dispararon en torno a la hoguera, en la esperanza de que el resto de los irlandeses acudieran al desafío.
El único que no reía ni cantaba era Vito Spaldi. Lloraba. Lloraba a lágrima viva dentro de un coche. Una vez, Tony Lombardo le había dicho que él nunca llegaría a nada porque era un tonto. «Eres un tonto», le dijo, dándole con el índice en el pecho. En aquel momento, Vito le estaba dando toda la razón.
No pudo pensar hasta la mañana siguiente, después de la visita de Irwin, el delegado del sheriff. El poli entró diciendo que acababan de encontrar un coche de la propiedad de Spaldi, en la carretera de Chicago, convertido en un colador. Y dos hombres muertos: un tal Guzzler y un tal Hollow. Luego, como sin darle importancia a nada, pasó a hablar del incendio del almacén del Norte. Dijo que ya sabía que los Campesinos de la zona tenían coartada, pero, de cualquier forma, esperaba que su visita sirviera de advertencia. Vito Spaldi, con la cabeza entre las manos, parecía no escucharle. El delegado del sheriff dio media vuelta y salió del despacho. Spaldi echó la llave por dentro y se tumbó sobre el sofá. Le temblaban las manos, los ojos y el cerebro.
Luego, telefoneó a Chicago. Habló con Jake Guzik porque Frank Nitti no estaba. Desde el otro lado del hilo cualquiera hubiera imaginado que estaba de rodillas lamiendo el suelo humildemente. Dijo que los irlandeses le habían atacado, que iniciaban una ofensiva, que había creído más oportuno no enviar el dinero con aquel vendaval alrededor. Guzik le aconsejó que esperara a que se calmaran las cosas antes de hacer el envío y que, sobre todo, no tomara ninguna iniciativa por su cuenta. Parecía preocupado.
A continuación, llamó a Frabelli, que desde la noche anterior se había convertido en su segundo de a bordo. Le ordenó que movilizara a todos sus hombres para encontrar al mal nacido hijo de puta que había matado a Hollow y a Guzzler y que se informara de todos los rumores que corrían acerca del día anterior.
Por fin, se tomó un calmante y se puso a pensar.
Aparte de la gente de Chicago, solo tres personas conocían la existencia del envío del dinero. Nick Dosio, que estaba muerto. Johnny Hollow que estaba muerto. Y Vito Spaldi, que era él mismo y estaba vivo, pero no había dicho nada a nadie. Dosio también habría cerrado la boca. Era listo, sabía lo que se jugaba, precisamente él había aconsejado el silencio total cuando Spaldi le dio la carta de Nitti. Spaldi no podía sospechar que Dosio conservara aquella maldita carta. Esas cosas se destruyen después que uno ha memorizado el contenido. Él mismo se lo había dicho a Dosio: «Memorízala y destrúyela», y Dosio había dicho Okey.
John Hollow tampoco se habría ido de la lengua. Tenía demasiado miedo, no se había atrevido ni a abrir la maleta cuando la recogió. Sabía lo que se jugaba si se corría la voz. No, imposible. Por eliminación, solo quedaba un sospechoso: Vito Spaldi. Esto es: él mismo.
Sacó espuma por la boca, dio puñetazos en los muebles, se tiró de los pelos. Fue un buen sistema para que, al fin, su cerebro se pusiera en marcha. Si aquella era la forma para conseguirlo, uno comprendía que Spaldi pensara tan de tarde en tarde.
Al fin, rechinaron las turbinas y empezó a salir humo por sus ojos.
Gina, dijo. Gina le había hablado de la reunión de los irlandeses. Ella sabía que, para atacar a O’Quincey, necesitaría a todos sus hombres. Sabía que no contaba con demasiados. Ella le había incitado, había insistido, para que atacara el almacén. Ella le había mentido y, por su culpa, había dejado sin escolta el envío de dinero. Gina.
El oxidado cerebro de Spaldi siguió rechinando.
Pero Gina no podía saber nada del envío. Alguien tendría que habérselo explicado para conseguir su complicidad. Y él no había dicho nada a nadie. Solo a Nick Dosio y a Hollow… Entonces, a su memoria acudió una conversación telefónica con Hollow. La había mantenido el sábado, después de la muerte de Dosio. Y recordó a una putita rubia, de pechos pequeños, pezones sonrosados, desnudándose, obligándole a colgar el tubo.
—¡Espera! ¡Luego te llamo! —recordó haber gritado. Aullado, más bien. Y había colgado el auricular para mirar a una colegiala pervertida que cantaba y bailaba con un meneo de tetas que hacía castañetear los dientes.
Ella era la que había oído todo. Ella se había conchabado con Gina. Le había dicho: «Tú solo tienes que conseguir que el dinero vaya sin escolta», Gina había montado el espectáculo.
Gina y la niña… ¿Cómo se llamaba? Spaldi sabía que le había dicho cuál era su nombre. No se paró a pensar que pudiera ser un nombre falso. No se paró a pensar que el secreto pudiera haberse filtrado debido a un fallo de los de Chicago, o debido a la inteligencia de los irlandeses, o debido a la estupidez de Dosio, de Hollow o de Guzzler. Necesitaba un culpable inmediatamente, un culpable al alcance de la mano, al que poder castigar personalmente. Y aquella chica, ¿cómo se llamaba?, era su culpable. Tenía que encontrarla como fuera, tenía que recordar su maldito nombre… Pensó en el triángulo de pelo rubio, en la boca de puta… El triángulo de pelo rubio… La boca… Se humedeció los labios… Recordó: Cunninlingus. Y, luego Cunningham.
Linda Cunningham.
Salió al pasillo gritando:
—¡Quiero que me traigan a esas dos putas inmediatamente!
Uno de los Campesinos lo miró parpadeando, sin comprender.
—¿Mande? —dijo.
X
La cara de Zack parecía una gran patata violeta. Había recibido los golpes el domingo y, cuando se quitó el vendaje el jueves, delante del espejo se confesó que era el monstruo más horroroso que había visto en su vida. La nariz parecía una berenjena deforme, tanto por su tamaño como por su color. Y ese mismo color oscuro, entre el azul intenso y el rojo rabioso, se extendía desde las bolsas de sus ojos hasta el labio superior. Parecía un mandril. Por si fuera poco, los otros dos golpes le habían deformado la frente proporcionándole un par de magníficos cuernos. Y, además, ese dolor insistente, metido ahí dentro, para recordarle su aspecto en caso de que se le ocurriera tirar el espejo por la ventana. Afortunadamente, la fuerza de Gina no era nada espectacular.
Con los pies apoyados en un cajón abierto y una botella de whisky en la mano, Zack pensaba que, de no ser por aquella hija de puta, babosa de mierda, él tendría en aquellos momentos siete mil quinientos en el Banco. Con un poco de suerte, los quince mil y, además, alguien que le calentara la cama. Pero Zack era de esas personas que siempre tienen mala suerte. Para poner un ejemplo, digamos que cada vez que pensaba en aquella babosa asquerosa, en la mala puta que era Gina, se ponía caliente de inmediato y, estuviera donde estuviese, tenía que sacar el bicho y sacudirlo cerrando los ojos como un colegial. Aunque le costara aceptarlo, Zack se había enamorado de Gina. Ahora comprendía por qué le había costado tanto endiñarle la somanta.
Normalmente, para librarse de tan pernicioso enamoramiento, Zack se habría buscado otra furcia. Pero, en aquellos momentos, no tenía pasta ni valor para salir a la calle. De forma que no le quedaba más remedio que emborracharse y masturbarse.
A las tres de la tarde ya había conseguido ponerse como una cuba. Podía pasar a la segunda parte del programa. Desabrochó el pantalón y se puso a tocar la flauta hasta que se estiró como un trombón de varas y se puso del tamaño de un saxofón. Cerraba los ojos y veía los prietos pechos de Gina, esféricos, enormes para su cuerpo delgado, sus piernas de movimientos armoniosos, su…
Alguien llamó a la puerta del despacho y accionó la manija para entrar. Zack bajó los pies y escondió la orquesta debajo de la mesa.
No le hubiera sorprendido ver aparecer a tres matones de Spaldi con metralletas. No le hubiera sorprendido la presencia del adjunto del sheriff Irwin con unas esposas a su medida. Pero aquellos dos ancianos de andar fatigado, de mirada lacrimosa, le dejaron sin habla. Automáticamente, se dio cuenta de que tenía una cogorza como un piano y de que aún no se le había terminado la sed. La vejez siempre le había deprimido.
Antes, en la ciudad había tres o cuatro agencias de investigación privada. Cuando la miseria empezó a arrasar con todo, «Speedye Investigations» fue la única que consiguió resistir. Por eso acudían a él. Por eso acudían a él aquellos ancianos hijos de puta para contarle desgracias que le tenían sin cuidado, que hubiera preferido ignorar para siempre.
Los dos viejos (macho y hembra) se sentaron ante él y le miraron largo rato en silencio. Se creyó en la obligación de romper el hielo.
—No se preocupen por mi jeta. Me la pinto así todos los jueves.
—Necesitamos de sus servicios —le dijeron. Y su voz era tan dulce, tan inofensiva, que Zack se confió.
—Pues ustedes dirán —replicó desde el otro lado de la cortina de niebla que levantaba la curda—. Son los primeros clientes que tengo desde que los Estados Unidos se hicieron añicos.
—Tenemos un problema —anunció el viejo macho.
—Todos los que vienen aquí tienen problemas… Todos son cobradores y no les pago —rio él.
—Queremos que encuentre a nuestra nieta.
—Yo nunca encuentro mujeres. Son ellas las que me encuentran a mí —siguió riendo—. Salgo con esta pinta y me las llevo de calle.
Le enseñaron una fotografía. Se trataba de una rubia muy joven. Tenía ojos de colegiala y boca de puta. Era hermosa.
—… Pero a esta la iría a buscar hasta el fondo del mar —añadió al ver el retrato—. Y eso que no sé nadar.
—Solo tiene diecisiete años —gimió uno de los dos, el viejo o la vieja, qué más daba, como si tener diecisiete años fuese una desgracia. La nena de la foto estaba como dios—. Y Vito Spaldi la ha secuestrado.
Zack olvidó de repente todo lo que le sugerían los labios de la nena. Tragó saliva. La vieja hembra siguió hablando.
—Vito Spaldi, ese gánster, ya sabe quién decimos. La ha secuestrado. Dice que le robó quince mil dólares…
—… Dos matones vinieron a vernos, ayer. Dijeron que, si no devolvíamos el dinero, la matarían. Alguien le ha robado ese dinero a Vito Spaldi y cree que ha sido nuestra nieta.
Los dos estaban a punto de echarse a llorar y al viejo le caía moquita de la nariz. A Zack se le había pegado la lengua al paladar y, si no bebía un trago, podía quedarse mudo para siempre. Reprimió el movimiento de su mano hacia la botella. La sinfónica se había desmayado de la impresión, debajo de la mesa…
—Haga algo, por favor… Encuentre a quien robó ese dinero… No fue Linda, se lo juro…
—Se llama Linda Cunningham…
—Le pagaremos.
Los gemidos de los viejos se amontonaban en el cerebro de Zack que ya no entendía, no quería entender nada. Estaba cagándose en todo lo creado y por crear, estaba cagándose en la madre que lo parió y en el padre que permitió a su madre que pariera. Estaba cagándose en la economía de los Estados Unidos. Si no se hubiera venido todo abajo y aún hubiera cuatro agencias de detectives en la ciudad, solo habría un 25% de posibilidades de que esos viejos chochos fueran a verle. Aprovechó para cagarse en los padres de los viejos. Y, por fin, dijo:
—Haré lo que pueda. ¿Cómo han dicho que se llama la nena?
—Linda Cunningham…
—Anótelo por favor. Yo… Ahora no puedo… Estoy pensando… Anótelo aquí mismo, en este paquete de tabaco, sí, no se preocupe, y la dirección también. Dónde viven, y eso…
Se lo anotaron.
—Tiene una amiga, Marjorie… Ella le podrá contar más cosas. Canta en un bar…
—Anótelo también… Marjorie… Ahí mismo, sí.
Lo anotaron también.
La antigüedad macho se puso en pie, rebuscó en sus bolsillos y sacó un puñado de dinero. Dinero que, hasta aquella mañana, había estado escondido en un jarrón con flores y que habían decidido desenterrar para pagar al salvador de su nieta. Todo lo que tenían, seguro. Zack estuvo a punto de echarse a llorar. Estuvo a punto de decirles que trabajaría gratis para ellos, que todo era culpa suya, pero por suerte se contuvo. Una mano voló a coger la pasta y la otra se sumergió en busca de la botella y emergió directamente a la boca. Zas, lingotazo y, con los ojos más brillantes del mundo, miró a los dos vejestorios. «Eran como dos momias egipcias —pensó—. Todo es una broma. Aquí al lado vive un egiptólogo y me las ha enviado para reírse un rato». Pero dijo:
—Yo salvaré a su nieta. Se lo juro. O moriré en el empeño.
La vieja se lanzó a besarle la mano. Zack pensó si sería una buena idea aplastarle la cabeza contra la mesa, de un botellazo. Decidió que no.
El viejo le estrechó la mano. Lo miró directamente a los ojos y le endiñó un discurso que Zack aprovechó para contar el dinero.
—Confiamos en usted, señor. En estos tiempos que corren, es muy difícil encontrar a personas dispuestas, g como usted, a enfrentarse a tan peligrosos gánsteres a cambio de unos pocos dólares. No podemos pagarle más, pero le garantizo que, si libra a nuestra nieta del peligro que corre, a usted nunca le faltará el pan en la mesa… ni el whisky en la botella.
Zack levantó la vista de los arrugados billetes.
—¿Tiene usted una destilería clandestina?
El viejo le hizo un guiño. Simpático, el viejo. Zack trató de levantarse, pero se le resbaló la mano y estuvo a punto de caerse al suelo.
—¿Le ocurre algo? —preguntó la vieja.
—Estoy enamorado —recordó Zack.
Los ancianos le dedicaron una tierna sonrisa de comprensión y compasión a la vez. Dieron media vuelta y salieron por donde habían entrado. Zack se echó las manos a la cabeza
XI
Aún tenía la cabeza entre las manos, quizás incluso se había dormido, cuando se abrió la puerta y entró Schpruntz.
Era un jovenzuelo con traje claro a rayas, sombrero de paja y botines. Largas pestañas, ojos azul cielo, boquita de piñón. Zack lo miró con ojos turbios y se dijo: «Un mariquita». Luego, vio a los dos monstruos que venían tras él y pensó: «Un mariquita muy peligroso».
—Señor Dallara… Me llamo Schpruntz.
—Podría llamarse cosas peores.
Schpruntz se volvió hacia los dos orangutanes vestidos de personas y solo parpadeó. Los dos comprendieron en seguida. Sin duda, estaban amaestrados. Rodearon la mesa y agarraron a Zack de los brazos, lo levantaron en vilo. El primer puñetazo en el estómago habría partido en dos una secoya. El segundo habría hecho que se tambaleara el Empire State. El tercero empezó a doler, y Zack lanzó un rugido.
Lo soltaron y vomitó con la cara contra el suelo. Sacó hasta la primera papilla. Cuando terminaron los estertores agónicos, empezó a blasfemar, los insultó a gritos haciendo inútiles esfuerzos por levantarse. Schpruntz retiró a sus paquidermos y se sentó tranquilamente, esperando a que terminara el festival.
Por fin, Zack se cansó de insultar. Recuperó la respiración y se enfrascó en la delicada y trabajosa tarea de levantarse. Empleó tres días con sus noches para conseguir colocar el culo en el sillón. Schpruntz le dedicó entonces una sonrisa y le mostró una tarjeta. En ella decía solamente: Franz Schpruntz. Compra-Venta, Chicago. Y empezó a hablar.
—Esto ha sido solo para que se haga una idea acerca de con quién está hablando. Ahora, pasaré a contarle mi caso. Señor Dallara: estoy enamorado.
Zack lo miraba sin ver. Tenía las manos, la cara y la pechera de la camisa sucias de vómitos. Olían mal. Le dolía todo el cuerpo, estaba borracho, cansado, harto, viejo, derrotado para siempre jamás. Cerró los ojos un segundo para dar a entender al maricón aquel que lo estaba escuchando atentamente.
—Y acudo a usted, precisamente a usted, y no a cualquier alcahuete de Chicago, porque se da la circunstancia de que usted puede resolverme el problema sin cobrarme un centavo. Ya sabe cómo está la vida, centavo ahorrado es centavo ganado. —Los ojillos miraban cada detalle de la habitación, nerviosamente, buscando la mejor forma de expresarse—. Verá: yo sé que usted será tan amable de ayudarme gratuitamente porque… usted le ha robado quince mil dólares a Vito Spaldi, y yo lo sé, y si Vito Spaldi se entera de eso… Es decir: Si se enterara la gente de Capone porque, como usted no ignora, el dinero pertenecía realmente a Capone… En fin, si esto se sabe, lo va usted a pasar muy mal…
Zack abrió la boca lentamente y, lentamente, pronunció:
—¿Cómo coño sabe usted…? —rectificó—: ¿Quién le ha contado esa mierda?
Schpruntz le miró muy animado.
—Gina —canturreó alegremente, como pensando que haría feliz al detective con solo mencionar ese nombre—. Gina me lo estuvo contando la otra noche. Vive en Chicago. Somos grandes amigos. —Cambió de tono. Adoptó de nuevo un aire más profesional—: Pues, bueno, como le digo, yo estoy enamorado. Y solo quiero pedirle un favor. Esto es: que convenza a mi enamorada de que se acueste conmigo. ¡Oh, no será demasiado fácil, porque ella no sabe nada de mi amor! Es… ¿Cómo le diría yo? Un amor a distancia, un amor a primera vista… Ella ni siquiera me conoce. Yo la vi solo una vez y me volvió loco. Yo, ¿sabe usted?, soy muy tímido… Y creo que nunca conseguiría convencerla. Ella es… Muy enérgica… Pero no es el tipo de persona a quien uno va a ver con Kurt y Tiger —los engendros se llamaban Tiger y Kurt— y le dice «ábrete de piernas o estos te sacuden», si me permite la expresión. No… Además, quiero que sea un encuentro amistoso, afectuoso, en mi apartamento de Chicago, no en un hotelucho, ni nada parecido… En fin, creo que usted ya me comprende.
Zack escupió restos de vómitos sobre los papeles de la mesa.
Schpruntz dio una palmada, muy contento, como si interpretara que aquel escupitajo era sinónimo de «acepto».
—¡De acuerdo! Pues no hay más que hablar. Yo le telefonearé cada día, a las nueve de la noche, para enterarme de cómo progresa el asunto. Y, antes de una semana, espero haberme acostado con ella. O sea, que tiene hasta… hoy es jueves… seis, ¿verdad…? Pues tiene hasta el jueves trece para conseguirme lo que le pido.
—¿Quién es? —acertó a balbucir Zack.
—¡Oh! ¿No se lo he dicho aún? Oh, se trata de una mujer maravillosa, hermosa como pocas, espero que estaremos de acuerdo en eso. Se trata de Carla Spaldi, la esposa de Vito Spaldi.
Zack apoyó la frente helada en una de sus manos. Cerró los ojos y pensó que todos estaban locos. Cuando volvió a abrirlos, Schpruntz y sus gorilas ya se habían ido. Todos locos, locos, locos… Tenía que cerrar la puerta antes de que siguieran entrando el resto de la troupe del circo. No quería ver trapecistas ni contorsionistas en su despacho. Con los payasos y los domadores tenía bastante.
Se levantó para correr el cerrojo, pero se desmayó por el camino.
XII
En realidad, cuando los dos destripaterrones de Spaldi fueron a ver a los viejos Cunningham y les dijeron que Linda estaba en su poder, eso no era cierto. No dieron con la mocosa hasta el jueves por la mañana, cuando ella, brillantes los ojos, cansada de cintura para abajo, regresaba a su casa quemando las últimas energías. No había más que tres Cunningham en la ciudad y solo en esa casa vivía una jovencita rubia. De forma que estuvieron de plantón hasta que la nena bajó de un coche, se despidió de un tío y fue hacia la puerta. Entonces, los dos cuadrúpedos con sombrero le dijeron que Vito Spaldi la estaba buscando.
Y ella sonrió complacida, hizo un guiño maravilloso. Dijo:
—¡Por fin! ¡Sabía que acabaría dando señales de vida! Lo dejé contento, ¿eh? ¿No os lo contó? Estoy segura de que lo dejé contento.
Los matones no entendieron nada. Pero daba igual: hacía siglos que no entendían nada. La metieron en el coche.
En el camino, Linda se reía, excitada. Preguntó por Carla. «¿Qué dijo aquella tía cuando yo me fui?», siguió repitiendo que había dejado bien contento a Spaldi, y les enseñó las piernas y la ropa interior. Le divertía el sofoco que se iba adueñando de los dos gorilas. Se sentía respetada e intocable. Propiedad privada del tipo más importante de la ciudad.
—¿Vosotros creéis que, entre estas piernas, alguien puede quedar descontento?
Se equivocaba de medio a medio. Aquella mañana, Vito Spaldi era la persona más descontenta de la ciudad. En cuanto vio a Linda en su despacho, le soltó una bofetada y le gritó:
—¡Los dólares!
Ella palideció y tragó saliva.
—¿Dónde están los quince mil dólares?
Linda volvió a tragar saliva y sintió que se le erizaban los pelos del coño.
Spaldi le soltó otra bofetada. Esta vez, tuvieron que sujetar a la nena para que no se cayera al suelo. Le caían lagrimones del tamaño de un puño.
—¿Dónde se esconde Gina?
Para cuando Linda empezó a contestar que no sabía quién era Gina y que no sabía nada de los dólares, ya la habían desnudado, la habían derribado y los dos esbirros le daban de puntapiés.
Lloró y gritó tanto como pudo. La agarraron de los pelos y le golpearon la cabeza contra el suelo hasta que perdió el conocimiento.
Eran Zeb Danna y Enzo Bototo quienes la zurraban. Educados con el estúpido puritanismo campesino, los dos sabían lo que era una mujer solo por referencias. Para ellos, una orgía era whisky hasta que reventara el hígado y alguna que otra escena de amor con las gallinas. Se excitaron como animales en cuanto vieron el cuerpo desnudo, los pechos de pezones sonrosados, el brillante triángulo de pelillos rubios. En cuanto vieron a ese cuerpo estremecerse, retorcerse, bajo los golpes, los dos pusieron en la tarea toda la rabia de su frustración. En realidad, habrían preferido una copita de champaña, caricias y besos de aquella belleza. Pero eso era una tentación diabólica, y los trompazos, las patadas, eran un castigo contra aquella mujer con la que no podían acostarse porque algo tan bello solo es para ricos. Eso pensaban ellos, si es que pensaban algo. Les brillaban los ojos, babeaban como si ya hubieran conseguido penetrarla con sus vergas y esperaran la sacudida del placer de un momento a otro. Había un cable invisible que unía sus genitales con sus puños y con sus pies. Cada vez que entraban en contacto con la piel de Linda, sentían lo mismo que si la nena les estuviera chupando el caramelo. Y cuando ella quedó sin conocimiento, los dos estaban a punto de correrse en los pantalones. Estaban congestionados, sudorosos, jadeantes…
No pudieron esperar a que recobrara el sentido. Cayeron en la tentación un poco antes, y la violaron sin pedir permiso al jefe. Este los miraba y se reía. Los vio desabrochar los pantalones y sacar sus pértigas temblorosas. Los vio separar aquellos muslos delgados y ensartar la boqueta sonrosada de labios abultados. Los vio sacudir el cuerpo inerte hasta que el orgasmo les hizo aullar. Primero uno y luego el otro. También a él le habría gustado hacer lo mismo, pero se contuvo por un extraño pudor.
Luego, los dos tipos, locos de placer, o de rabia, o de arrepentimiento por haber pecado, se dedicaron a golpearle los pechos y a pellizcarle los pezones hasta que ella quedó hecha un ovillo en el suelo, gimiendo débilmente, y ellos descargaron de nuevo, sobre la alfombra, dejándolo todo hecho un asco. La encerraron en la bodega sintiendo la satisfacción del deber cumplido.
Después de cenar, volvieron a la carga. Llegaron borrachos y con ganas de juerga. La golpearon con porras, riendo histéricos, y la violaron con la pata de una silla. Hacía mucho rato que las preguntas y posibles respuestas habían dejado de tener sentido. Spaldi llegó a sospechar que la chica no sabía realmente quién era Gina ni qué pasaba con los 15 000 dólares. Al fin y al cabo, le había dado su nombre real, y no había ido a esconderse. Y se había dejado capturar sin resistencia ni miedo. ¡Pero no podía ser otra persona la culpable! ¡No había otra! Y, además, ese espectáculo de sangre y gritos le relajaba bastante.
A las diez, llegó Carla y, atraída por el zafarrancho, bajó a la bodega. Se puso muy contenta al ver que Vito mandaba apalear a la putita. Lo interpretó como un acto de desagravio por la escena de hacía una semana. Se abrazó a él, le dedicó una sonrisita y se sentó a contemplar la función.
Al día siguiente, con gran dolor de corazón, Spaldi montó una escolta de diez hombres y envió a Chicago 15 000 dólares de su propiedad. Tres coches erizados, de metralletas que asomaban por las ventanillas. Llamó a Frank Nitti y se excusó por el retraso del envío.
—Por aquí se comenta que te robaron la pasta, Spaldi —le dijo Nitti con voz sospechosamente tenebrosa.
—Y por aquí se comenta que mañana es el Fin del Mundo —replicó Spaldi—. Estoy acojonado.
También llamó al doctor Zibal. Este acudió en seguida y recomendó que dejaran descansar a la nena por un tiempo. Tenía dos costillas rotas y se les podía quedar en las manos cuando menos lo pensaran.
Al salir, el doctor observó que en el hall dos Campesinos cacheaban a un tipo que tenía la cara oscurecida por un gran hematoma.
Era Zack.
XIII
El detective se había despertado a las diez, tumbado en el suelo, oliendo a vómitos y con Gene Krupa interpretando un solo de batería en su cerebro. Se lavó, se afeitó, se peinó, se puso ropa limpia y telefoneó a Chicago.
—¿Lubby? Soy Zack…
Lubby había sido empleado de la «Speedeye Investigations». Ahora, trabajaba en el despacho de un abogado y tenía contactos. Se habían hecho mutuamente un par de favores y se habían emborrachado juntos varias veces desde que dejó la agencia. Un amigo.
—… Necesito que me hagas un favor. Investígame a un tal… —Zack consultó la tarjeta—… Franz Schpruntz, Compra-Venta, de ahí, de Chicago. Sí. Esecehachepeerreuenetezeta. Schpruntz. Me ha encargado un trabajito, pero no me fío de él. ¿Lo harás? Te llamaré el lunes. Me corre prisa. Gracias.
Y se fue a ver a Vito Spaldi.
La guarida del gánster era, naturalmente, la casa más lujosa de la ciudad. La había construido un loco con delirios de grandeza muchos años antes, cuando aquello era un descampado asediado por los indios schawnies y sioux. A la muerte del loco, la casa se convirtió en un prostíbulo y, alrededor de él, se creó la ciudad. Años después, Vito Spaldi, cliente asiduo del burdel, la compró con chicas y todo. Las chicas se largaron en el primer tren.
Tenía jardín y escalinata para llegar a la puerta principal, y todo. La decoración había corrido a cargo de un fabricante de muebles que le había endosado a Spaldi todo lo que no compraba nadie, al doble de su precio real. «Esto es lo moderno, es lo que se lleva». Y Spaldi, encantado. Entrar en aquella casa con un cierto sentido de la estética era un suicidio.
Afortunadamente, Zack tenía muy poco sentido estético. No le impresionaba nada, ni la cara de orangután del tipo de la puerta. Fue un sentimiento recíproco. Al orangután tampoco le impresionó la cara monstruosa de Zack. Se limitó a cachearle y telefoneó arriba.
—Jefe. Aquí está Zack Dallara, que quiere verle. Viene a hablar de los quince mil dólares, dice.
—Que suba.
Zack subió.
Encontró a Spaldi fumando un puro y dando vueltas por su covacha como si quisiera batir un récord. A un lado, Carla. Detrás de Zack, junto a la puerta, Zeb Danna y Enzo Bototo.
—Para hablar conmigo, quítate la nariz postiza, Dallara —espetó el Big Boss, de mal talante—. Dime lo que tengas que decir y vete.
Zack echó una ojeada a Carla. Mucha mujer. Seguramente más alta que cualquiera de los hombres que estaban allí. Mucho pecho, amplias caderas y unas piernas, cruzadas, que no se acababan nunca. Estaba sentada, espatarrada, la falda arremangada hasta más arriba de las ligas. Uno la veía y en seguida pensaba en acariciar aquellas pantorrillas, en meter la cabeza entre sus muslos poderosos. Pero el movimiento nervioso de su pie, subiendo y bajando en un tic imparable, sugería que aquella valkiria no tendría inconveniente en patearle los huevos al primero que se acercase. Fumaba en boquilla y una mirada de sus grandes ojos verdes era como un puñetazo de Primo Carnera.
—Quiero hablar a solas —dijo Zack.
—Habla en público o lárgate.
—Sé quién te robó los quince mil.
Spaldi ni le miró.
—¡He dicho que hables o te largues!
—No suelo hablar gratis en público, pero la nena que tienes prisionera no tiene nada que ver con el robo. Suéltala, dame quinientos y empezaré a cantar.
—Llevadlo con la putita y hacedle lo mismo que a ella —dijo Spaldi, arriba y abajo como un león enjaulado—. ¡Pero a él la pata de la silla se la metéis por el culo!
Enzo y Zeb eran muy obedientes. Por un momento dio la impresión de que iban a hacer lo que les mandaban. Zack dio un paso atrás al mismo tiempo que ellos lo daban adelante, y levantó los codos, clavándolos en las narices de los gorilas. Eso les detuvo, les dejó ciegos y los hizo llorar. En seguida, pivotó sobre sí mismo y clavó un puño en la nariz de Zeb, el otro puño en el estómago de Enzo. Una patada de puntera a la entrepierna de Enzo, y los dos puños juntos, como una maza, a la nuca de Zeb. Uno fue a parar contra la pared y quedó hecho una pelota. El otro se hizo el muerto debajo de una mesa.
Carla hizo: «Ji, ji, ji».
Zack suspiró satisfecho. Por una vez, no era él quien cobraba. Se inclinó sobre Enzo y le quitó el «38 Special» del cinturón. Se volvió a Spaldi y lo encañonó.
El Boss tenía la mano dentro de un cajón del escritorio.
—No seas imbécil, Spaldi. Ahí dentro hay una pistola y una caja de hierro con pasta. Saca la caja. Por tu bien.
Spaldi miró a Carla. Carla estaba mirando a Zack. Zack no le quitaba ojo a Spaldi. Spaldi miró a Zack. Sacó una caja metálica y sonrió.
—Claro… —dijo—. Eso es lo que iba a hacer. ¿Qué te creías?
Abrió la caja.
—Quinientos —apuntó Zack.
Spaldi le dio cinco billetes y el detective se los embolsó, junto con el revólver. Y empezó a hablar.
—Muy bien. Ahora, trabajo para ti. El que te sopló la pasta es un tal Schpruntz, de Chicago. ¿Lo conoces? Un figurín con pinta de mariquita. Lo estoy investigando.
—¿Y tú cómo lo sabes?
—Lo sé. Y sé más cosas. —Volvió a mirar a Carla. Si uno se fijaba bien, podía distinguir el color de sus bragas—. ¿Sigues prefiriendo que hable en público?
—Sí, Dallara.
—Está bien… Ese Schpruntz quiere tirarse a Carla, aquí presente. Está dispuesto a perseguirla hasta el catre y follársela antes de una semana.
Spaldi dio un saltito.
—¿QUIÉN ES ESTE HIJO DE PUTA?
—Te lo averiguaré. Tú me has pagado y yo voy a trabajar para ti. Ahora, suelta a Linda Cunningham. Me la voy a llevar.
Spaldi respiraba con dificultad. Masticaba el cigarro.
—¿Cómo has dicho que se llama ese hijo de puta, Dallara? ¡Vamos, dime! ¡Di otra vez! ¡Lo encontraré! ¡Haré que mis hombres lo maten a palos…!
—Te daré más información cuando la tenga. Suelta a la nena, vamos, que tengo prisa.
Spaldi se volvió hacia Carla.
—¿QUIÉN ES ESE HOMBRE? ¿Lo conoces? ¿Has oído hablar de él? ¿Lo has visto? ¿Cuándo lo conociste?
Carla sonreía de una forma muy impertinente, haciendo que no con la cabeza. Zack agarró al Boss de la manga y tiró de él bruscamente.
—¡Suelta a la nena, Spaldi! ¡Te he dicho que voy a trabajar para ti! ¡Te traeré a ese cerdo atado de los huevos!
Bajaron a la bodega a liberar a la cría. Al salir del despacho, por un segundo (solo por un segundo) la mirada de Zack se cruzó con la de Carla. Hubiera jurado que aquella grandullona acababa de enamorarse de él.
Linda estaba hecha un cromo. Se le ponía a uno una bola de algodón en el gaznate al ver aquella mezcla de belleza, inocencia, lujuria, sangre y hematomas. La envolvieron en una manta y Zack puso tanto cuidado al cogerla en brazos como si hubiera cargado un saco de huevos. Spaldi no dijo ni una palabra en todo el rato. Estaba intranquilo, debía de sentir una especie de vergüenza. La chica gemía a cada paso, se agitaba, temblaba.
—Déjame un coche, Spaldi. Sin chófer. Lo necesitaré para la investigación.
—Oye, Dallara… No te vayas a creer que me fío de ti.
—No me creo nada. Trabajo para ti y, por tanto, la poli no vendrá a molestarte. Pero, como trabajo para ti y necesito un coche, ahora mismo me vas a dejar uno.
Spaldi ordenó que pusieran a disposición de Zack un «Ford Tudor» de cuatro cilindros. Zack colocó a Linda en la trasera del coche, acostada, envuelta en una manta.
—Esos dos hombres tuyos… Los de arriba…
—Enzo y Zeb.
—Los necesitaré. Me han caído simpáticos. ¿Dónde podré encontrarlos cuando no estén trabajando aquí?
—En el club de Frabelli. Pero, escucha, Dallara…
—¿Quieres recuperar la pasta o no?
—Sí, claro…
—Ni una palabra más. Al coche y en marcha hacia el hospital.
XIV
Mientras curaban a Linda, Zack contó que la había encontrado en un callejón. El médico que tomaba los datos echó una ojeada a la nariz deforme y al hematoma multicolor y dijo que tendría que dar parte a la Policía. Zack dijo que bueno.
Inmediatamente, llegaron los viejos Cunningham. Venían más temblorosos y llorosos que cuando los conoció. La vieja le besó la mano. «Gracias, gracias», decía.
—Deme las gracias cuando vea el estado de su nieta. Creo que no llegué a tiempo.
Zack sacó un puñado de billetes. Quiso devolver el dinero, pero el viejo macho, en un ataque de dignidad, no lo quiso aceptar. Y el detective no insistió, claro.
—El caso es que está viva, señor Dallara. Eso es llegar a tiempo.
—Oigan, no mencionen para nada a Vito Spaldi cuando venga la Policía. Es un tipo muy peligroso. Digan que no saben cómo pudo ocurrir. Y que Linda se calle también. Ustedes tienen derecho a verla antes que la poli. Adviértanla. Que cuente un cuento. Un novio con mala leche o algo así. Si no, podrían pasarle cosas peores, ¿comprenden? ¿De acuerdo?
—Qué remedio.
Cuando vieron a Linda, a través de un cristal, la vieja se echó a llorar.
El delegado del sheriff llegó en seguida.
—¿Qué le has hecho a la chica, Dallara?
—Le he hecho el favor de encontrarla y traerla aquí.
—Y eso de la nariz, ¿cómo te lo hiciste?
—Bueno, verás… En mi despacho tengo un mueble, con un pequeño saliente, no sé cómo explicarlo, y encima del mueble, una ventana. No de esas de guillotina, no, es de las que tienen batientes, ya sabes a qué me refiero. Bueno, pues el otro día un golpe de aire abrió la ventana y una de las hojas tiró una estatua que tenía sobre el mueble. Y la estatua se cayó y se rompió. Me supo mal, porque me había costado tres dólares, ¿sabes?, una tía en pelotas, allí tumbada, una cosa artística, ya sabes… —Irwin miró el reloj—. Bueno, pues cuando me agaché a recoger los pedazos, al levantarme, estaba aún abierta la hoja de la ventana y me pegué el trompazo en la nariz.
—¿Y esos dos cuernos de la frente?
—Oh, bueno, eso es otra historia. El de la derecha, me lo hice…
—Dallara; en tu despacho no hay ventanas como esas —dijo Irwin, impaciente—. He estado miles de veces.
—Una puta me pegó con una lámpara porque no le quise pagar los servicios prestados. Pero no quiero denunciarla porque la amo. Los cuernos también me los puso ella.
—Luego hablaré con la nena. No te creo ni una palabra.
—Irwin; esto me lo hicieron el domingo pasado, te lo dirá cualquier médico. Y a la chica la zurraron ayer.
—¿Ayer? ¿Y ha estado hasta hoy tumbada en el callejón?
—Oye: Si eres tan listo, ¿por qué no detienes de una vez a esos jodidos gánsteres, les desmantelas los tugurios y acabas con su puto negocio de mierda?
—Porque no soy Eliot Ness.
—Habla con los viejos. Ellos me contrataron para que protegiera a su nieta. Trabaja de puta y se encontró a un fulano con mal genio. Un tal Phil Carney, que vende libros y que se ha largado de la ciudad.
Irwin, delegado del sheriff, se miró la punta de los zapatos, y se fue a hablar con las antiguallas lloriqueantes. Zack se disponía a salir cuando vio a aquella chica que entraba muy decidida, iba hacia los abuelos y se detenía en seco al reconocer a Irwin. Zack la abordó.
—¿Eres Marjoríe?
Marjorie le miró de arriba abajo. De todo lo que vio, se quedó con la nariz.
—Pareces el Gato Félix, con esa nariz.
Zack también la miró. Tenía los ojos grandes y tristes, la boca curvada en una mueca despectiva. Pero no resultaba desagradable. Quizá fuera su naricilla respingona la que la hacía simpática a pesar de todo. Llevaba un sombrerito que parecía una cacerola y un abrigo que no dejaba adivinar del cuerpo más que su delgadez. La cogió del brazo.
—Vamos a hablar a otra parte. Aquí hay gente de más.
Marjorie se dejó llevar. Salieron. Estaba nevando.
—¿Cómo está Linda?
—Como si la hubieran machacado todos los huesos uno a uno. Tiene un par de costillas rotas. Pero no es grave.
Montaron en el coche y fueron a un restaurante, el más caro de la ciudad. No se podía comparar al «Hawtorne Inn», el preferido de Capone en Cicero, pero preparaban bastante bien la carne con una salsa misteriosa.
—Háblame de Linda.
—Una chica divertida. Bonita. Simpática. Buena nieta. Lleva puntualmente dinero a sus viejos para que no se mueran de hambre.
—Pero el viejo tenía una destilería.
—Tenía. Hasta que la gente de O’Quincey se la destrozó porque vendía whisky a Spaldi. Luego, la reconstruyó de nuevo. Y los de Spaldi se la rompieron porque empezó a vender whisky a O’Quincey. Ahora, la está recomponiendo para venderle whisky a Eliot Ness. ¿Tú qué eres? ¿Policía, o algo así?
—Soy el infeliz que ha ido a casa de Spaldi, y les ha roto la cara a los tipos que pegaron a Linda. La he traído al hospital. Si me preocupo por ella no es para meterla en chirona. ¿Qué hace? ¿La calle?
—¿Qué puede hacer una buena nieta para llevar dinero a sus abuelos?
—La calle.
Estaba buena la carne. Y a Zack le gustó la forma de hablar de Marjorie. Y esos dos pechos puntiagudos que combaban su blusa blanca. Y unos dientecillos que asomaban de vez en cuando para acariciar un gordezuelo labio inferior. Pero le deprimía la conversación.
—¿Cómo coño fue a parar a las manos de Spaldi?
Marjorie comía con apetito.
—Yo le dije que fuera a verlo. Que se metiera en su despacho, que se desnudara, que se abriera de piernas… Es un buen sistema para meterse a cantar en uno de sus garitos y ganar un poco más trabajando menos. No cantaba mal.
—Seguirá cantando bien. No se ha muerto.
—Pero se le habrán quitado las ganas.
—Qué mierda de vida.
—¿Quién te hizo eso de la nariz?
—¿Quieres la versión de la ventana, o la versión de la chica despechada que me atizó con una lámpara?
Al hablar, se miraban a los ojos. Los dos estaban algo cansados, algo tristes, algo deprimidos. Dos almas gemelas, como quien dice.
—¿Tú también hiciste lo de desnudarte y abrirte de piernas?
—A ver. Qué iba a hacer.
—Qué envidia me da ese mamón de Spaldi.
No tuvieron que enrollarse mucho más. Acabaron en el despacho de la «Speedeye». Mientras Marjorie le daba a la botella, Zack limpió los vómitos del suelo, puso un poco de orden.
Luego, se besaron en la boca y las manazas del detective buscaron los pechos debajo de la blusa. Al principio, la chica se mostró indiferente a cualquier estímulo. Acariciaba también, y devolvía los besos, pero sin demasiada convicción. Se desnudaron como aburridos y juntaron sus cuerpos encima del sofá, debajo de la manta, como si hiciera mucho frío.
—¿Conoces a Carla Spaldi?
—Va siempre por el sitio donde yo canto. Cada noche. Es el lugar de postín de Spaldi, ¿sabes? Y cada noche se va con un tipo diferente. Se pone en plan de reina de Inglaterra, y elige. Ahora este, ahora aquel, nunca el mismo.
—No me digas.
Mientras hablaban, Zack descubrió el punto flaco de Marjorie. De cintura para abajo. Hasta entonces, había estado lamiendo las tetas, mordisqueándole el cuello, arañándole la espalda y la conversación había proseguido normalmente. Cuando posó su mano en la pelambrera inferior, la violencia con que la chica juntó las piernas y las encogió; dio a entender que había dado en el punto justo. De forma que dejaron la conversación para más tarde.
En pocos minutos, Marjorie mordió el brazo del sofá para no gritar.
—¡Grita, nena, grita! ¡Vamos a gritar un rato y luego nos sentiremos mejor los dos!
Zack lanzó un grito de cowboy en un rodeo. Yaa-Ju. Y ella también se echó a reír. Hacía mucho tiempo que no se reía al hacer el amor.
Se miraron a los ojos, llevando el ritmo con las caderas. Si en aquella mirada no había amor, aunque solo fuera un poco de amor, una pizca de ganas de disfrutar juntos, de hacerse mutuamente felices por un momento, bien, si en aquella mirada no había amor, es que ya no quedaba amor en la tierra. Que también puede ser.
Felicidad.
La felicidad tiene muy poco que ver con un árbol de Navidad y una familia con cara de imbéciles intercambiando regalos estúpidos y cantando villancicos absurdos. La felicidad tiene mucha más relación con ese roce, esa caricia por dentro, ese acoplamiento, ese sudor, esos gritos, esos arañazos, esas risas obscenas.
Luego, todo pasa, claro. También se acaban las noches de Navidad y los maridos siguen pegando a sus mujeres. Pero de una pareja haciendo el amor siempre quedan dos cuerpos desnudos, hermosos, sudorosos. Y unas respiraciones agitadas, vigorosas. Y si ahí no hay felicidad, bueno, entonces no hay felicidad en ninguna parte. Que también puede ser.
Marjorie se sentó en el sofá, no le importó en absoluto mancharlo. Y miró a Zack plenamente satisfecha. Sonriente. ¿Cómo podía sonreír aquella boca que normalmente curvaba las comisuras hacia abajo? Bueno, pues sonreía. Y era como si hubieran metido un anuncio de Broadway en la habitación. Zack tuvo que pestañear, deslumbrado.
Era delgada, huesuda, pero tenía los pechos llenos y los pezones respingones, como su nariz. Simpáticos, como su nariz. Y mantenía las piernas impúdicamente separadas. ¡Dios, cómo se agradece una mujer impúdica!
Zack bebió directamente de la botella, dejó que el alcohol lo quemara por dentro, y siguió mirando.
—Eres magnífica —dijo, después de eructar ruidosamente.
—Y tú te pareces al Gato Félix.
—¡Brindemos por ese hijo de puta de Volstead!
Luego Marjorie dijo que tenía que irse, que a las nueve empezaba su función en el garito de Kinkaird.
—Puedes ir a verme cuando quieras.
Zack la cogió por los hombros.
—Eres maravillosa. Ha sido estupendo.
Ella se vistió. Remoloneaba. Zack le dio unos cuantos billetes, ella los aceptó sonriendo. Sin una duda, sin una explicación, sin un remordimiento. Cada uno se gana la vida como puede. Como le dejan esos hijos de puta que entienden de finanzas. Se puso la blusa, la falda estampada, el abrigo y el sombrero en forma de cacerola. Quedó convertida de nuevo en esa cosita neutra, poca cosa, con ojos tristes. Le dio a Zack un beso en la mejilla y se fue.
Automáticamente, Zack pensó en Gina. Y sintió de nuevo el sutil latigazo en el bajo vientre. Ese latigazo que sentía solo de vez en cuando, que tenía algo que ver con una aceleración de los latidos del corazón, con un vago mareo, con un suspiro abortado por pudor. Se maldijo por estar enamorado aún de aquella babosa repugnante de mierda que le había reventado la nariz, mientras había aún personas adorables como Marjorie. Se dijo que estaba loco.
Y sonó el teléfono. Era Schpruntz.
—¿Algo nuevo, Dallara?
—Vamos progresando, pero aún no puedo decirle nada…
XV
Se pasó la mañana del sábado telefoneando. Primero, llamó a unos amigos que frecuentaban la casa de juego de Kinkaird. Entre ellos, un croupier y un camarero. Les preguntó por Carla, confirmó lo que Marjorie le había dicho la noche anterior. Sí, efectivamente, la Spaldi iba cada día, se sentaba sola siempre en la misma mesa, elegía al tipo de turno y se iba con él por la puerta de atrás, la que daba al callejón.
—Pero cada noche, ¿quiere decir cada noche?
—Es una leona, Zack.
—¿Eso quiere decir que hoy también irá a cazar? ¿Y mañana?
—¡Vaya! ¿Qué pasa, Zack? ¿Te gustan las leonas, aunque solo sean por una noche?
Quién iba a decirlo. Vito Spaldi, tan celoso delante de extraños, no podía ignorar las correrías nocturnas de Carla. Y, sin embargo, la dejaba hacer, La gente le llamaba el Cornudo, se reían de él. Y él, sin embargo, la dejaba hacer. Eso sí: organizaba tremendos escándalos de celos, como el número que había montado en presencia de Zack. «¿Quién es ese cerdo? ¡Dime su nombre! ¿Cuándo lo conociste?». Y Carla lo miraba con desvergonzada impertinencia, con una sonrisa que era un insulto entre ellos dos. Vitó hacía el payaso y Carla, solo con la mirada, le estaba diciendo: «Qué ridículo eres, que imbécil eres, ¿a qué viene esto si sabes que todo el mundo te llama Cornudo, si no vas a engañar a nadie? Qué suerte tienes, mamón, que suerte tienes de que yo te deje hacer, y no abra la boca y te ponga en evidencia. Si abro la boca, toda tu dignidad, todo ese empaque, todas esas apariencias se irán a la mierda. Te va a perder el respeto hasta el más retrasado mental de tus Campesinos». Y, en cambio, aquel desgraciado, aquel pobre hombre, seguía adelante con su triste espectáculo, seguramente pensando que a lo mejor tenía la suerte de que Zack no estuviera al tanto… aún. Pero no podía ignorar que Zack se enteraría de todo tarde o temprano.
¿Cómo era posible que aquel infeliz, aquel miserable imbécil, estuviera en su puesto por orden de Capone? ¿Cómo era posible que O’Quincey no lo hubiera destrozado hacía mucho tiempo ya?
Zack miró la tarjeta de Schpruntz. Había pensado que, quizá, diciendo a Spaldi que aquel mariquita quería acostarse con Carla, podría conseguir que el italiano se lo cargara, en un arranque de celos. Había pensado hacer llegar a manos de Spaldi aquella tarjeta con el nombre de Schpruntz, con unas palabras obscenas dedicadas a Carla, y luego organizar la cita y montarlo todo para que Spaldi sorprendiera a los tortolitos. Pero naturalmente, el plan no iba a servir de nada. Como mucho, solo conseguiría que aquel desgraciado Cornudo se echara a llorar amargamente o se pegara un tiro.
Y, con la tarjeta de Schpruntz ante los ojos, el detective dedicó su atención a aquel mariquita desconcertante que había acudido a él para acostarse con una tía. Tampoco aquello estaba nada claro. Decidió que, cuando aquella noche recibiera su llamada, le diría simplemente que fuera a jugarse los cuartos al garito de Kinkaird. Era bien parecido y no tardaría en llamar la atención de la ninfómana. Pero sabía de antemano que no serviría de nada. Intuía cuál sería la respuesta del afeminado. Si Schpruntz se había interesado por Carla, tenía que saber lo de sus correrías nocturnas. No tenía sentido que acudiera a un detective para conquistarla.
Estuvo dándole vueltas al asunto durante un rato. Había muchos cabos sueltos en todo aquello.
Luego, telefoneó al tugurio de Frabelli. Preguntó por Enzo Bototo y Zeb Danna. Le dijeron que podría encontrarlos en el «Hotel Victory», de Main Street, antes del mediodía. Las trompas solían durarles hasta después de comer cuando no había trabajo urgente. Y no debía de haberlo porque la noche anterior se habían liquidado un par de cajas entre los dos.
Marcó el número del «Hotel Victory».
—Con el señor Danna. O con Bototo. Me es igual.
Le pusieron. Una voz ronca, entorpecida por el sueño y la resaca, eructó por el tubo.
—Soy Dallara. Os necesito para el asunto de los quince mil. Spaldi me dijo que no podía contar con vosotros. ¿Dónde puedo veros?
La voz dijo algo así como Brrlumbah, luego tosió, luego aclaró:
—Ven aquí.
—Es muy secreto. No me interesa que me vean con vosotros, o toda la investigación se irá a hacer puñetas.
—Entra por la puerta de atrás. Suele estar cerrada por dentro, pero uno de nosotros irá a abrírtela. Habitación veintinueve.
—Okey. Oye: Spaldi me dijo que no quería más molestias por esto del robo, que nos apañemos nosotros y que no le demos más el coñazo hasta que todo esté solucionado. Estaba furioso. De forma que no lo llaméis hasta que hayamos hablado. ¿Okey?
—Okey.
Tenía quinientos dólares en el bolsillo, un «38 Special» y un «Ford» que tiraba bastante bien. Se había familiarizado ya con los colores de su rostro, donde se mezclaban alegremente los violetas, verdes y amarillos, y no le molestaban ya las miradas de la gente por la calle. No tenía motivos para sentirse desgraciado. De forma que cargó el «38» y salió de casa para matar a Enzo y Zeb.
Hay ocasiones en que uno tiene que hacer cosas así. Cuando dos tipos cogen a una chavala de diecisiete años y la dejan como aquellos dos cuadrúpedos dejaron a Linda, y no hay poli que les eche el guante, ni un Boss que los eche dejándolos en pelotas en el arroyo, hay que plantearse las cosas y cargar el «38». Nadie tenía por qué sospechar de él. La gente se había acostumbrado a los cálculos sencillos. Si dos y dos son cuatro, un hombre de Spaldi solo puede ser asesinado por un hombre de O’Quincey. Y viceversa. A la gente se le habían olvidado las reglas de tres y los quebrados.
Dejó el coche en una esquina, a dos travesías del «Hotel Victory», y llegó hasta él dando un amplio rodeo.
La puerta de atrás estaba abierta. Se encontró en un pequeño recinto que olía a comida, y subió por una estrecha escalera de caracol que parecía seguir su curso sin llevar a ninguna parte. Solo de vez en cuando dejaba atrás alguna puerta vidriada, como sin querer. Zack abrió la segunda puerta que encontró y se metió en un pasillo, pisando de puntillas una alfombra roja desgastada y comida por las ratas. Vio el número 29, le quitó el seguro a la pistola en el bolsillo del abrigo, y empujó la puerta con la punta de los dedos.
La madera estaba astillada en tomo al cerrojo, que colgaba de un tornillo. Alguien la había abierto violentamente. Zeb Danna y Enzo Bototo estaban cada uno en una cama. Amordazados. Pies y manos atados a los barrotes. Las piernas abiertas, con esas manchas y colgajos horribles en el sitio donde habían tenido los cojones. La sangre aún goteaba. Zack entró solo por curiosidad. Les habían clavado a cada uno un clavo en la frente, a martillazos. Los dos tenían los ojos muy abiertos y uno podía adivinar el dolor que habían sentido. Sus pupilas dilatadas eran aún como chillidos. Les habían metido los genitales en la boca.
Alguien se le había adelantado.
Zack salió al pasillo después de escuchar si había alguien. Dio dos zancadas hasta la puerta que daba a la escalera de atrás, bajó corriendo y salió a la calle después de asegurarse de que no había moros en la costa. Bajó el ala del sombrero, subió las solapas del abrigo y apresuró el paso hasta el coche. Por suerte, tenía una botella en la guantera. Se sacudió un lingotazo y pensó que aquellos gorilas habían tenido muy mala suerte. Él se habría limitado a dispararles en la boca.
Se fue a su despacho y se puso a pensar. Había muchas cosas en que pensar. Dudó entre emborracharse o no. Por fin, decidió que era rico, que no le quedaba mucho por hacer hasta que llamara Schpruntz y que, con whisky dentro, pensaba mucho mejor.
A las nueve, puntual, repiqueteó el teléfono.
—¿Qué hay de nuevo, Dallara?
Zack le echó un cable.
—Si quiere acostarse con Carla, no tiene más que venir aquí…
—Creo que no me entendió bien, Dallara. Yo no quiero ir ahí, quiero que venga ella, a mi casa, a Chicago.
—Ya. Entonces, mañana necesitaré a sus dos gorilas… ¿Cómo se llamaban…? Tiger y Kurt, ¿no?
—¿Puedo preguntar para qué los necesita?
—Claro que puede preguntarlo.
Pasó una mosca.
—¡Bueno! ¿Para qué los necesita?
—Dígales que estén aquí, mañana, a las nueve de la noche.
—No, si no me dice para qué los quiere.
—A ver, déjeme recordar. Usted me contrató, corríjame si me equivoco, para que yo engatuse a una zorra, ¿no? Y antes de una semana. Con la cara que llevo y con lo difícil que es contactar con ella, si no me envía ayuda, va a tener que irse haciendo a la idea de dar por el culo a Tiger o a Kurt, el que más le guste.
Schpruntz tosió.
—Haré lo posible.
—Hasta que no vengan esos dos fulanos, yo no podré hablar con esa tía. Y le juro que, por señas, no voy a convencerla de nada.
Se fue a jugar al póquer al garito de Kinkaird.
Pietro, en la puerta, le miró las marcas de la cara y dijo que no quería camorra. Zack dijo que él tampoco. Y le dejaron pasar. Se metió en el lujo pueblerino del más caro de los garitos de Vito Spaldi. Allí, al menos, los camareros iban de uniforme. Y Marjorie, cuando salió a cantar, iba semidesnuda. Eso compensaba su poca voz. Zack eludió los lugares iluminados para que la chica no le viera y se sentó a una de las mesas donde aceptaban gente.
Mientras ligaba una escalera y un par de tríos, descubrió a Carla Spaldi, en plan reina de Saba, fumando en boquilla y echando una ojeada a los hombres del local. Por fin, la reina de Saba habló con un camarero, y el camarero se dirigió a la mesa de póquer.
—La señora Spaldi quiere hablar contigo, Zack —dijo, en voz baja y tono neutro.
—Dile que hoy no me he bañado.
—Se va a poner hecha una furia.
—¿Vendrá a interrumpir la partida?
—Nunca lo ha hecho.
—Entonces, dile que hoy no me he bañado y que tengo un full de ases-reyes.
El camarero hizo de Miguel Strogoff. Habló un rato con la mujer mientras Zack se embolsaba cien dólares y daba cartas. Por el rabillo del ojo, vio que el movimiento de vaivén del pie de Carla aumentaba su velocidad, como si quisiera levantar el vuelo. La vio dar una chupada al cigarrillo que casi consumió boquilla y todo. Más tarde, un tipo iba a sentarse a la mesa de la grandullona. Sonrieron, charlaron y, por fin, se levantaron.
Carla se las apañó para dar un rodeo y pasear su culo oscilante a menos de un metro de la mesa de póquer. Le dirigió al detective una mirada que habría tirado de la silla a cualquiera que no tuviera un póquer de damas.
Salió por la puerta de atrás, la que daba al callejón.
XVI
Zack durmió hasta las tres de la tarde. Comió en el drugstore de la esquina, compró el Chicago Tribune (antiprohibicionista) y el Daily News, e invirtió toda la tarde en canturrear y leer noticias. El almirante Byrd y sus exploradores árticos seguían atrapados por los hielos. En la Conferencia Naval se seguía hablando de submarinos; al boxeador Rioux lo castigaban por haberse dejado caer el domingo anterior frente a Primo Camera; a Primo Camera, en cambio, le daban íntegramente los 17 500 dólares de su bolsa; las estadísticas decían que en Nueva York se cometía un crimen cada cuarenta minutos.
Faltaba muy poco para las nueve cuando sonó el teléfono.
—«Speedeye Investigations» —dijo, disimulando la voz para gastarse una broma a sí mismo.
Era Gina. Reconoció su voz, a pesar de que estaba visiblemente deformada por la excitación, por el miedo, a pesar de que hablaba en un susurro angustiado.
—¡Zack! ¡Oh, querido, perdona, perdona, perdona…! ¡Zack! ¡Estoy en el «Hotel Frisco», de Chicago, me tienen encerrada, oh, por favor, Zack, te lo suplico, olvida lo que te hice, ven a buscarme, ven a sacarme de aquí! ¡Por favor! ¡Yo no he dicho tu nombre, por mí no han podido saber nada, Zack, yo no he dicho nada! ¡«Hotel Frisco», Zack, por favor, te lo suplico…!
Y se cortó la comunicación. Lo había dicho todo de un tirón, en un tartamudeo incontenible, histérica perdida.
Zack se sintió enfermo. Por muchos motivos. Porque Gina estaba en Chicago, no se había ido a Florida, había caído en manos de alguien. Porque la tenían encerrada. Porque «no había dicho su nombre», lo que quería decir que se lo habían preguntado y que podía decirlo aquella misma tarde, o aquella noche, o al día siguiente… Y porque le pedía ayuda, y Zack sabía que no podría negársela.
Estaba temblando de ira cuando llegaron los dos enviados de Schpruntz, muy serios. Iban en guardia. Miraban a Zack fijamente, tratando de adivinar sus pensamientos. Tiger era rubio y pecoso, debía tener el cuello algo más delgado que una columna egipcia y casi no tuvo que agacharse para pasar por la puerta. Pero era panzudo, ese era su punto flaco. Zack pensó que una patada en aquel vientre hinchado bastaría para derribar al rascacielos. Estuvo tentado de enviarla en aquel mismo momento, sin esperar más, solo para desahogarse de la rabia que le sacudía. Kurt era algo más pequeño, tenía ojos de serpiente y boca de sapo. Pero sus hombros eran más anchos que los de Tiger, y parecía más macizo. Traería más problemas. Tendría que dedicarse a él más que al otro.
Zack suspiró, ensanchó su boca en una sonrisa de piedra, y levantó la botella que había tenido preparada a su lado, sin tocarla, toda la tarde.
—¡Pasad, pasad, chicos! ¡Adelante! ¿Un trago?
Botella en mano, riendo cada vez más francamente, Zack daba exactamente la imagen del borracho irrecuperable. Los tipos se miraron. De acuerdo con lo del trago. Bebieron y se sentaron.
—Estoy seguro de que sé lo que pensáis —aventuró Zack alegremente, en una magnífica interpretación—. Pensáis: «A ver qué dice este mamón somanta del otro día». ¿A que sí? Vamos, vamos, chicos, poneos cómodos. El hijo de puta de Schpruntz fue el que os lo mandó, ¿no? Y, cuando a uno le mandan una cosa, ¿qué le vamos a hacer? El que paga manda. Y no están los tiempos como para escupirle al dinero, ¿eh? ¡Venga, otro trago!
Otro trago.
—¿De qué va el plan? —dijo el que sabía hablar, Kurt. Tiger solo miraba.
—Para conquistar a la chavala tenemos que montar un numerito. Vosotros hacéis como que la atacáis, os tiráis encima de ella y le rompéis el vestido… Os propasáis… Cualquier cosa. Y voy yo y la salvo. Entonces…
—¿Cómo la salvas?
—Bah, puro teatro, un par de puñetazos, flojitos. Vosotros os tiráis y yo quedo como un Sansón. La tía cae en mis brazos, agradecida, y me la camelo para Schpruntz. ¿Eh? Se trata de eso, ¿no? ¿Qué tal? ¿Otro trago? ¡Venga, sin miedo!
—Ni hablar.
—¿No queréis beber más?
—No queremos el plan.
—Bueno, pues id a vuestro jefe y le decís que no queréis ayudarme.
Se miraron otra vez. Eran como muñecos. Cuando uno iniciaba el movimiento para mirar al otro, automáticamente el otro hacía lo mismo.
—Oiga, no… —dijo Kurt, el charlatán—. Habrá otra forma de hacerlo, ¿no?
—A mí no se me ocurre otra. Y he pensado desde hace días. Si se os ocurre a vosotros algo mejor…
Pensaron durante cinco minutos. El cerebro se les puso rojo. En ese espacio de tiempo, a Zack se le ocurrieron siete sistemas más para ligarse a Carla. Pero no dijo nada. Por fin:
—Bueno, no puede ser de otra forma —dijo Kurt.
—¡Brindemos por eso! —dijo Zack. Y les dio la botella—. ¡Os la podéis acabar! ¡Yo tengo otra!
Sacó dos más y, de las dos, los gorilas se bebieron una y media. Salpicaban la fiesta con frases del estilo de:
—Como me hagas un poquito de daño, solo un poquito, te aplasto la cabeza, ¿eh? Solo con que se te escape un poquito el puño…
—Pierde cuidado, muchacho.
—Hay gente que cree que somos tontos. El último se tragó los dientes convertidos en harina.
—No me extraña.
—A nosotros nos dicen «Zumba a ese» y zumbamos a ese. No hay nada personal.
—Pues claro, naturalmente…
Un par de horas después, viajaban en el «Ford» de Zack hacia el tugurio de Kinkaird charlando animadamente acerca del asunto de Primo Carnera y de Rioux, discutiendo si el gigante Camera era realmente un bluff, si Rioux se habría dejado caer porque lo habían untado, y si era justo o no que le hubieran dado su bolsa íntegra al italiano. Kurt decía que ahí había metido mano Capone, y Zack dijo que veía, mejor, la mano de Mussolini. Rieron y bebieron más whisky.
La puerta de atrás del garito de Kinkaird daba, en realidad, a un callejón sin salida que se abría a la derecha de la entrada principal. El callejón, estrecho, oscuro y sucio, como una alcantarilla, torcía en un brusco ángulo recto unos cien metros más allá y acababa frente al tenebroso portón de un almacén mugriento.
Lógicamente, el callejón era el lugar ideal para montar el espectáculo, pero Zack prefirió no entrar en él por delante. Podían verlos desde la entrada principal del Kinkaird y, además, Carla Spaldi podía tener guardaespaldas esperándola en la calle principal. De forma que rodearon la manzana y detuvieron el «Ford» ante uno de los muros ciegos del almacén. Se subieron al coche y, desde allí, treparon a un techo de tejas sueltas sobre las que resbalaron ruidosamente hasta poder descolgarse, por un canalón, hasta el ramal pequeño de la L que formaba el callejón sin salida. Apostados en la esquina, pasó un rato antes de que pudieran acostumbrarse a la oscuridad y localizaran la pequeña puerta de atrás del garito.
Kurt y Tiger habían permanecido callados desde el mismo momento en que Zack detuvo el coche. Encendieron cigarrillos y los fumaron ocultando la brasa con el hueco de la mano. En un susurro, Zack les dio las últimas instrucciones.
Media hora después, salía Carla con el semental de turno. Ella llevaba un turbante blanco y un abrigo de color crema que era como un tubo que se le hubiera caído de encima. Caminaba decidida, un paso por delante de aquel petimetre con cara de pastel empalagoso. Zack dijo:
—A ese, tenéis que dejarlo fuera de combate. Luego, la atacáis a ella…
Dentro del bolsillo, sujetaba la pistola, disfrutando de antemano de la paliza que iba a propinar a aquel par de hijos de puta. Se volvía para ver qué cara ponían, cuando vio caer aquel brazo, aquel puño, aquella pistola, directamente hacia su cabeza. Se hizo a un lado, recibió el golpe en el hombro y gritó. No perdió el tiempo en lamentaciones ni reflexiones. Mente en blanco y a defenderse. Los dos le creían borracho y desprevenido. Tiró de la pistola, desgarrando el bolsillo del abrigo, y la proyectó contra el estómago del que pegaba. Kurt se dobló con un grito. Zack le dio un rodillazo interponiéndolo entre él y Tiger, que ya venía pegando. Aulló:
—¡Eh, cabrones! ¿Qué significa esto?
Logró su objetivo: Carla y el petimetre se detuvieron. Sonó un chillido, no se sabe si de él o de ella.
Tiger se había confiado demasiado. Creía que no había que preocuparse de Zack, que Kurt lo habría liquidado y él ya había iniciado el movimiento para ir en busca de Carla. Cuando vio que Kurt se doblaba y caía, tuvo que variar el rumbo, desconcertado, tropezó con el cuerpo de su compinche, hizo un movimiento lento y torpe.
Zack envió la pistola dentro de la boca de Tiger y la sacudió a derecha e izquierda varias veces, hasta que el gorila cayó al suelo, ahogándose y escupiendo sangre. Zack apoyó el tacón del zapato en sus huevos y los pisoteó con saña. Tiger chilló como un cerdo.
—¡Cuidado, atrás! —dijo Carla.
Zack se hizo a un lado, proyectando el hombro contra la pared, para afianzarse. Kurt cayó sobre su costado torpemente, tratando de sujetarlo. Lo agarró del cuello y le envió tres veces el cañón de la pistola a la nariz. Lo levantó por los pelos y le envió una patada a los cojones, burlando la mano que intentaba interponerse. Tiger estaba aún revolcándose en el suelo: no era peligroso. De forma que Zack colocó la mano en el cuello de Kurt y empujó con todo su cuerpo, contra la pared. El choque de aquel cráneo contra el muro fue como un estallido. Sujetándole por el cuello, le siguió castigando el estómago con el «38». Vio cómo giraban sus ojos en las órbitas. Lo soltó y cayó redondo. Tiger trataba de levantarse. Estaba a cuatro patas y tenía una mano dentro de la chaqueta. Zack le envió la mano armada a la nuca. El golpe despertó ecos en el callejón. Tiger rodó y quedó boca arriba, fuera de combate.
Zack levantó la vista y se encontró con los ojos verdes de Carla. Era una mirada sólida y fría como el acero, pero el detective la mantuvo. Quizás ella acabara de reconocerlo, quizá lo había reconocido momentos antes. El shock fue el mismo.
—¡Dallara! —exclamó, maravillada—. Vaya.
En el callejón oscuro brilló su sonrisa. Era una sonrisa salvaje, ansiosa, un gran escaparate de dientes puntiagudos, alucinante como la boca de un lobo antes de atacar. Era una sonrisa perversa.
El acompañante movía el cuello como un contorsionista, mirando a todas partes a la vez, preocupado por si había testigos.
—Hay…, hay que hacer algo… —tartamudeó, muy nervioso.
—Tienes que largarte —dijo Carla, sin pestañear.
—¿Q…, qué?
—¡Que te largues, imbécil! —gritó Zack, sin perder de vista las pupilas de acero que brillaban.
Y el petimetre se largó.
—Te gusta la violencia, ¿eh? —roncó Carla.
—En el mundo en que vivimos, o te gusta la violencia o te mueres al mes de nacer.
—¿Quiénes son? —por los caídos.
—Dos imbéciles que tenían que atacarte a ti, para robarte las joyas. Se confundieron y me atacaron a mí. ¿Tú crees que nos parecemos?
Algo se movió detrás de Carla. Los ojos de Zack se desviaron de los de ella y, penetrando la oscuridad, descubrieron dos «Thompson» y una automática del «45» dirigidas hacia él. Y tres tipos con cara de susto que las sostenían, temblorosos.
—Sí —dijo Carla—. Tú y yo somos de la misma camada.
XVII
Fue una mirada tan intensa como una entrevista con un torturador de la Inquisición. Una larga conversación sin despegar los labios, en la que Carla lanzaba su discurso y Zack escuchaba atentamente. El discurso trataba de muslos separados, de sexos al descubierto boqueando obscenamente, de lametones, de sodomización, de perversiones con gatos a los que previamente se ha arrancado los dientes para que se la chupen a uno sin peligro… Zack, en silencio, solo con los ojos, se limitaba a decir: «Bien, de acuerdo, magnífico, eso no se me había ocurrido, si tú quieres…».
Los interrumpieron las voces de los guardaespaldas.
—No los vimos entrar en el callejón, señora Spaldi, no entraron por delante, debieron salir del Club… —balbució, atropellándose, uno de los Thompson, visiblemente temeroso de la bronca de Carla.
—¡No salieron del Club! —atajó el Automática 45—. ¡No salieron o yo los habría visto!
Para Carla, como si no existiesen. Dijo:
—Vamos —sin apartar su mirada de los ojos de Zack, como si fuera una orden exclusiva para él.
Se puso en movimiento. Y Zack, detrás.
—¿Qué hacemos con estos? —dijo un Thompson.
Carla y Zack avanzaron hacia la boca del callejón, y los gorilas se olvidaron de Kurt y Tiger y los siguieron en ridícula carrera. Llegaron hasta un automóvil «Pierce-Arrow» tipo 80 de 1926, un magnífico cacharro blanco y negro, importado. Zack calculó que debía ser mucho más caro que el «Chrysler Six» que solía usar Vito Spaldi para sus paseos. Y empezó a sacar conclusiones. Automática 45 abrió la portezuela trasera y Carla entró en el coche con un movimiento elegante, y Zack se metió tras ella. Allí dentro se podría celebrar un partido de tenis con público incluido. Los asientos eran tan cómodos que a uno le venían ganas de quedarse a vivir allí. Seguro que había bar. Lo había. Pero Carla no parecía dispuesta a ofrecer un trago.
Los Thompson corrieron al «Cadillac Spider» dos plazas que había aparcado detrás. Automática 45 se sentó al volante del «Pierce-Arrow» y Carla ordenó:
—Vamos a casa, dando un rodeo. Pasa por Washington Boulevard, por delante de la «Speedeye Investigations».
Zack la miró. Carla, esta vez, esquivó su mirada. Pasaron por delante del desconsolado petimetre y la leona lo saludó afectuosamente moviendo los dedos de una mano. Zack se estaba poniendo nervioso. Lo irritaba el silencio y el sentirse arrastrado, dominado por aquella furcia. Era como si lo estuviesen secuestrando. Se dijo que tenía que tomar la iniciativa, meterle mano a Carla y decirle algo que lo pusiera por encima de ella. Pero ni se le ocurrió nada que decir, ni se atrevió a meter mano.
Enfilaron Washington Boulevard.
—Ahora, fíjate bien, Zack —dijo Carla.
Zack se fijó. Frente a la «Speedeye» había aparcados un par de coches negros. Un par de tipos con abrigos cruzados fumaban midiendo una y otra vez los pasos que había de los coches a la puerta de la agencia. No se tomaban la menor molestia por disimular.
—Son hombres de Capone —anunció ella, mirando por la ventanilla—. Quieren hablar contigo.
—¿Conmigo? Oh, vaya, y yo con estos pelos.
Era una mala noticia. Tan mala como para dejar la charla para más tarde y reflexionar un poco sobre ella. Lo primero que le pasó por la cabeza fue la certeza de que habrían registrado su despacho. Si lo habían hecho, solo podían ir en busca de una cosa. La maleta. Estaba en el sótano, entre un montón de trastos viejos de cuando se desmanteló la agencia. Estaba metida dentro de otra maleta, la blanca, la de debajo de todo. Podía ser que no se les hubiera ocurrido bajar al sótano. Pensó: «Gina». Pensó: «La han atrapado. Fueron los hombres de Capone quienes la atraparon, quienes la tienen en él “Hotel Frisco”, y, por fin, habían conseguido que dijera el nombre de su querido cómplice en robos. Se le hizo un nudo en la garganta y sintió como un mareo».
—Bebe —ordenó Carla.
Si alguna vez había necesitado un trago, era entonces. Sacó del bar una pesada botella y una copa. Se sacudió dos lingotazos seguidos. Estaba francamente asustado. Si habían encontrado la maleta, el resto de vida que le quedaba podía contarse por minutos. Era inútil pensar en escapar. Había que aprovechar aquellos últimos minutos lo mejor posible.
Así empezó a desabrochar el abrigo de Carla.
—¿Y de qué quieren hablar conmigo esos caballeros?
—No sé. Dijiste que sabías quién les sopló los quince mil. Supongo que también ellos quieren saberlo.
Carla detuvo su mano con un tranquilo gesto casi involuntario, como el que se usa para espantar una mosca que ni siquiera ha logrado hacerse molesta.
—Explícame lo de la pelea en el callejón. ¿Quiénes eran?
—No les conozco de nada. Coincidimos allí por casualidad y decidimos calentarnos, para matar el rato.
—Ya llegamos.
El coche se detuvo frente a un bloque de apartamentos de reciente construcción, en el extremo norte de la ciudad. Automática 45 saltó a la acera como si el motor estuviera a punto de explotar y abrió la puerta de un tirón que podría haberla partido en dos. Carla bajó y Zack también. Se metieron en el edificio, escoltados por los Thompson, y subieron al sexto en ascensor. El ascensorista, de aspecto profundamente amargado, se puso cara a la pared, para demostrar que él no había visto ninguna metralleta. Recorrieron un pasillo estrecho con tres puertas a cada lado. A, B, C, D… Franquearon la que tenía la letra E, y los Thompson se quedaron fuera.
Así fue como Zack Dallara y Carla Spaldi consiguieron quedarse, al fin, solos.
XVIII
Había sillas y mesas de mimbre, almohadas de satén brillante por todas partes, pebeteros y figurillas chinas representando a diablos en complicadas posturas. Un picadero de lujo, como quien dice. Sumamente apropiado para satisfacer la última voluntad de un condenado a muerte. No todas las víctimas de Capone habían tenido tanta suerte como Zack: Botellas de whisky escocés, de vino español, de ron jamaicano, de bourbon, copas de cristal tallado… Al fondo, una cortina de cuentas de cristal que tintineó cuando Carla pasó a través de ella como un fantasma por las paredes.
Zack prendió un cigarrillo. Contó los que le quedaban en el paquete. Ocho. Los últimos ocho cigarrillos de su vida.
Se sirvió bourbon en una copa. La bebió de un trago. Se sirvió otra, para paladearla.
—Tendrás que taparte la cara de alguna forma. Es francamente desagradable tener que ver esa máscara todo el rato —dijo la voz al otro lado de la cortina.
—Si quieres, te consigo una máscara igual —comentó Zack como si hablara de su corbata o su camisa—. Cuando uno tiene que llevarla por obligación, no le parece tan fea.
Carla se estaba desnudando. Se veía su sombra contra la pared, agachándose, se oía el frufrú de la ropa.
—Explícame lo del callejón —rugió la leona en su jaula—, o te irás a hacer una paja a tu casa.
—No creo que me hayas traído por mi cara bonita, nena. Quieres hablar conmigo sobre algo, sobre esos hombres de Capone que me vigilan la casa, por ejemplo. Supongo que quieres que yo te cuente algo. Y no me dejarás ir hasta que te lo cuente.
Tintineó de nuevo la cortina y apareció Carla con un déshabillé que habría vuelto loco a Casanova; En la otra habitación había una luz más intensa, por lo que, a través del tenue tejido, se podían entrever las redondeces de aquel cuerpo. «Fantástico —pensó Zack—; un condenado a muerte no puede pedir nada mejor».
Con su abrigo desgarrado, grueso y anticuado, se sintió como un pastor y sus ovejas dentro de la Casa Blanca. Hacía calor. En aquel ambiente, uno solo podía encontrarse a gusto desnudo. Por eso tiró el sombrero sobre los almohadones, y se quitó el abrigo. El bolsillo de la chaqueta se deformaba por el peso del «38 Special». Zack se quitó la chaqueta y se aflojó la corbata. Apoyada en el marco de la puerta, rodeada por los cristalitos que reflejaban la luz de dentro, como entre estrellitas, Carla no perdía de vista. En cambio, en aquel momento, era él quien miraba a otra parte.
—Está bien: háblame de ese amigo tuyo, de Schpruntz.
Cuando habló de Schpruntz ante Vito Spaldi y ella, Spaldi no consiguió aprenderse el nombre alemán. Carla, en cambio, acababa de pronunciarlo correctamente. Aquella era la noche de sacar conclusiones. Demasiado tarde, quizás. O quizá no.
—No es amigo mío. Solo es cliente. Y solo sé que quiere echarte un polvo, en su casa, en Chicago. No sé dónde vive. Pero lo sabré mañana, si tú dices que sí.
Avanzó, siempre elegante, hasta un montón de almohadones que había en un rincón. Se sentó sobre ellos como una bailarina oriental, con perfecto dominio del cuerpo. Y una de sus piernas larguísimas asomó por la abertura del déshabillé, generosamente.
—Sírveme una copa, ¿quieres?
Ella sabía lo que hacían los hombres de Capone en la ciudad. No se lo diría, pero lo sabía. Era evidente que volaba a muchos más pies de altura que Vito Spaldi. Lo sabía y, además, estaba cumpliendo órdenes de los caponianos. A menos que…
—¿Es guapo? —preguntó ella, coqueteando.
—No está mal. Al menos, no lleva máscaras de colorines.
—Y debe ser muy valiente, para dedicarse a robar el dinero de Capone.
—Debe serlo.
Le dio la copa.
—Siéntate aquí, conmigo. Háblame de él.
Zack se sentó frente a ella, en un sillón de mimbre que parecía un trono.
—¿Robó él el envío de Vito?
—Sí.
—¿Aún conserva la maleta?
La maleta. Esa era la clave; Por fin, Zack se decidió a decir lo que pensaba, cosa rara en él.
—Mira, nena; me he puesto nervioso al saber que los de Capone me están pisando los talones, ya te habrás dado cuenta. Tú cortas el bacalao en casa de los Spaldi, y los Spaldi trabajan para Capone. ¿Qué es esto? ¿Un interrogatorio previo a lo que me dirán ellos, o me estás entreteniendo mientras me ponen el despacho patas arriba, o estás hablando por hablar?
Carla se puso en pie con la misma elegancia de que había hecho gala al sentarse. Se acercó a Zack, se sentó en sus rodillas.
—Tienes que calmarte —dijo—, y yo conozco el sistema. Vamos al dormitorio.
Si ella se interesaba por Schpruntz, era que los de Capone se interesaban por Schpruntz. Si eso era verdad, quedaría decir que aún no sospechaban de él.
Carla le quitó la corbata, le desabrochó la camisa, le acarició el pecho entreteniéndose en la maraña de vello que lo cubría. Zack le sujetó las manos como se espanta una mosca que apenas empieza a molestar. Ojo por ojo.
—Primero, los negocios, nena. Luego el placer. Represento a uno que quiere acostarse contigo. ¿Tú quieres follar con él?
Carla se puso en pie y le cogió de la mano.
—Ahora, las reglas las dicto yo. Ven.
—Ni hablar. A partir de ahora, mando yo. Los negocios. ¿Le digo que sí o que no?
Carla desató un lacito del déshabillé, se acarició el estómago, bajando la mano hacia el vientre. Zack entrevió su piel blanca y deslumbrante, un pecho que se estremecía, un pezón.
—¿Para quién trabaja Schpruntz?
—Yo trabajo para él. Di sí o no y acabemos.
Dejó que tirara de él, se puso en pie. Ella le echó los brazos al cuello con un movimiento lento, como si se desperezara, y la sonrisa perversa estaba de nuevo allí. Zack no pudo evitar que sus manos se deslizaran dentro del déshabillé. Quizás habría tenido que esperar un poco más. Fue como si lo conectaran a un generador eléctrico.
—¿Para quién trabaja Schpruntz?
—Yo soy un mandado; nena. No sé para quién trabaja, no sé el nombre de sus padres, ni con qué lo alimentaron cuando nació. Puedo sacar conclusiones, pero nada más.
Quería pasar al ataque. Pero ella también quería que lo hiciera, y ese era suficiente motivo para quedarse quieto.
—Saca conclusiones.
—Creo que lo alimentaron con leche de cucaracha, que sus padres hablaban alemán y que tiene un agujero del culo dos veces más grande que el mío.
—¿Tiene la maleta en su poder?
—Se lo preguntaré el día que pueda comprarme un chaleco antibalas.
Carla perdió la paciencia, sé libró de las zarpas de Zack, dio media vuelta y fue hasta las cortinas. Se volvió hacia él, enfurecida. Sus ojos fueron más hermosos que nunca.
—Querido: no estás en situación de hacerte el tonto, con los de Capone en tu casa. Si sabes algo, dímelo a mí y yo intercederé con ellos para que sean buenos contigo…
—Querida —imitó él, quitándose la camisa—: Si tú trabajas para ellos, no hay intercesión que valga. Estás haciendo el número en su honor y sanseacabó. Me estás sonsacando mientras ellos registran la «Speedeye», y, cuando llegue yo me preguntarán lo mismo, o ya se habrán ido, si es que se fían de ti. Y, si estás trabajando por tu cuenta, te interesará mantenerme vivo hasta que yo sepa más datos de Schpruntz y pueda decírtelos, y puedas adelantarte a los de Capone, en cualquiera que sea esa carrera que os lleváis. No me importa una cosa ni otra. Solo que, si trabajas para ti sola, te interesa que yo esté vivo y me protegerás. Si trabajas para Capone y sus torpedos han decidido darme el pasaporte esta noche, tanto tú como ellos os quedaréis sin saber nada más de Schpruntz. Punto. Y, ahora, vamos a firmar nuestro pacto particular.
Dio un paso hacia ella y la agarró del déshabillé.
—¡Lárgate! —rugió la leona.
Retrocedió ella, avanzó él y atravesaron las cortinas, entrando en un dormitorio cuya cama, tan grande como el Madison Square Garden, era como un afrodisíaco.
Zack no podía contenerse más. Tiró de la ropa con todas sus fuerzas, hubo un desgarrón y uno de los pechos lo encañonó con un pezón agresivo. Voló una mano que le atizó una fuerte bofetada. Zack envió la suya, hubo como un estallido y Carla giró sobre sí misma y cayó sobre la cama boca arriba. Abierta de piernas, su sexo al descubierto, una boca carnosa, apetitosa, entre pelillos cuidadosamente recortados. Sonrieron peligrosamente las dos bocas de la mujer.
—Creo que nos entenderemos… ¡Adelante, gorila!
Zack adoptó la misma postura que habría adoptado ante un bravucón de bar que acabara de vaciarle una jarra de cerveza en el sombrero.
—Levántate y ven acá —ordenó.
—Y una mierda.
—¡Te he dicho que vengas acá…!
La agarró de un brazo, ella trató de repelerlo con un pie, rodó sobre la cama, Zack cayó con ella, tratando de sujetarla. Ella le mordió en una mano, él le puso la mano sobre la cara y se la aplastó contra la cama. Dobló el codo para detener el movimiento de su brazo izquierdo, agarró el derecho como si estuvieran a punto de apuñalarle.
—¡Si me haces daño en la nariz, maldita puta de mierda, te estampo, imbécil…!
Zack estaba atrapado entre sus piernas. Si quería garrote aquella mierda de tía, lo tendría y bien grande. Se las apañó para sujetarla, mal que bien, con una mano, y utilizó la otra para soltarse el cinturón, desabrochar los pantalones… Ella hizo otro movimiento brusco y Zack se cayó de la cama aparatosamente. Se levantó de un salto y siguió desnudándose.
Pantalones, calzoncillos, calcetines y zapatos fueron esparcidos por toda la habitación. Zack cayó sobre ella y volvieron a pelear como trogloditas.
—¡Entra ya, hijoputa, entra ya imbécil! ¡Aprovecha…!
Y, de repente, un chillido de angustia, de rabia y de desesperación.
—¡Me he mojado, grandísimo hijo de la gran zorra de mierda! ¡Me he mojado, repugnante maricón de burdel barato!
Le gustaba que entraran en ella sin lubricante. Bien, pues Zack iba a entrar lubricado. Lanzó la estocada y ella siguió gritando como si la torturaran.
Fue como domar un caballo salvaje, como pelear contra Primo Camera con una mano atada atrás y observar, de repente, que uno lleva las de ganar. Maravilloso. Una sacudida de más de dos horas seguidas, la sensación de volverse loco, de irse a pasear un rato por el Cielo y de bajar con la promesa de que Dios presentará ante el Senado una solicitud de abolición de la Ley Volstead y del Sexto Mandamiento.
Carla se relajó, más tranquila que un lago helado, y solo un poco más cálida que ese mismo lago. Estaba tan distante como si aún no hubiera bajado de su paseo por el cielo. Pero Zack le habló, seguro de que le escuchaba.
—Hemos firmado un pacto, Carla. Ahora tú y yo somos socios. Mañana, tendrás todos los datos de Schpruntz. Podrás verle a solas, disfrutar con él o sacarle los cuartos. Podrás hacer de él lo que quieras. Mañana, tendrás todos los datos.
Le habría apetecido quedarse acostado con ella, digiriendo el banquete, pero se acordó de Gina y de todas la mujeres que aprovechan momentos como aquel para machacar narices. Estaba seguro de que Carla era de esa clase. Por eso se levantó, recogió sus ropas y se fue a vestir a prudente distancia.
—Dile a ese amigo tuyo de la maleta que sí, que quiero ver cómo la tiene —suspiró ella.
—¿Cómo me pondré en contacto contigo? —Zack se ajustó la corbata, se sirvió otro bourbon, al otro lado de la cortina de cristal.
—Llámame aquí entre las doce de la noche y las doce del mediodía.
Zack tomó nota del número de teléfono supermoderno que había sobre una mesita. Se puso la chaqueta, pesadísima y deformada debido a la herramienta del «38». El sombrero. Y el abrigo desgarrado a la altura del bolsillo.
Abrió la puerta.
—Gorila —suspiró ella desde lejos—. Gorila, cerdo, tienes que contarme lo que ha sucedido en el callejón.
Salió al pasillo y cerró la puerta. Los Thompson le miraron. Él no les hizo caso y echó a andar hacia el ascensor. Tenía una cita con los hombres de Capone y quería llegar a ella cuanto antes. Estaba muy asustado, y no le gustaba estar asustado, de manera que, cuanto antes acabara, antes quedaría tranquilo.
«Muy tranquilo —pensó—. A lo mejor, tan tranquilo como todos los que reposan en el cementerio de Mount Carmel, de Chicago».
XIX
Caminó hasta Washbul (como llamaban al Washington Boulevard), resbalando y chapoteando en la nieve y pensando que tenía que comprarse zapatos nuevos porque con aquellos en seguida le quedaban los pies empapados. Hacía tanto frío que uno llegaba a la conclusión de que la expedición del almirante Byrd y sus compinches, atrapados en los hielos de la Antártida, no tenía tanto mérito después de todo. Al fin y al cabo, ellos tenían abrigos de pieles.
Llegó al bulevar por una calle adyacente que desembocaba a pocos metros de la «Speedeye». Solo había un coche negro frente a la puerta, y nadie dentro ni en los alrededores. Avanzó pegado a la pared, protegiéndose de cualquier observador que pudiera estar en las ventanas de su oficina. Sujetaba el «38», en el bolsillo de la chaqueta, a través del desgarrón del abrigo.
Nadie en la portería. Ni en la escalera, que subió rápidamente, a oscuras, sin hacer ruido. El alumbrado de la calle, gracias a una ventana, permitía ver las placas «Speedeye Investigations». «Empujar». Puso las yemas de los dedos contra la puerta y empujó muy suavemente, abriendo apenas un resquicio, comprobando con certeza que el interior estaba a oscuras.
Esa puerta siempre había estado abierta, ni siquiera tenía cerrojo. En los tiempos de gloria, daba acceso a una sala de espera con un tresillo y una mesa enana cubierta de revistas atrasadas. Emma, la recepcionista, tomaba el nombre y los datos de los clientes y les indicaba que esperaran antes de pasar a contar sus penas a Zack. Cuando todo se vino abajo, los primeros muebles que se vendieron para pagar facturas fueron el tresillo, la mesa enana y el escritorio de Emma. Para entonces, en aquel vestíbulo solo quedaban un par de sillas desvencijadas y una alfombra de polvo. Y la única puerta cerrada con llave en las oficinas era la del despacho de Zack. Si le estaban esperando, podían haber descerrajado la puerta de ese despacho, seguramente lo habrían hecho. De todas formas, se trataba de sorprender antes de que le sorprendiesen.
Saco el revólver. Con la mano izquierda, dio un brusco empujón a la puerta y encendió la luz casi instantáneamente.
Tres hombres parpadearon, deslumbrados, y le miraron con desconcierto.
Mejor habría que hablar de dos hombres y una ruina. La ruina era Vito Spaldi. Con la camisa fuera del pantalón, desabrochado el chaleco, los pelillos alborotados de su calva desnuda y el terror pintando de amarillo su cara de payaso. Estaba abandonado sobre una silla, en el centro de la habitación.
Ese era el Dueño de la Ciudad, el Big Boss, el Hombre de Capone, el desgraciado Cornudo que daba la cara mientras su esposa Carla manejaba todos los asuntos y se acostaba cada noche con uno distinto. Nunca había parecido más infeliz, más pobre hombre. Nunca le dio tanta pena a Zack.
Los otros dos, en cambio, daban de todo menos pena. Uno de ellos era cuadrado como un cajón de embalaje, con ojos de chino, pequeño y con la cabeza empotrada entre los hombros como si le hubieran impedido crecer a base de darle mazazos en ella. El otro era delgado, iba mal afeitado y tenía cara de funeraria. Debajo de su nariz puntiaguda, hacía el ridículo un diminuto bigote con forma de acento circunflejo, como si un moscón negro le hubiera quedado pegado a los mocos.
Vestían elegantes abrigos caros y, ellos sí, llevaban sombreros. Estaban de pie, uno a cada lado de Spaldi, con las manos en los bolsillos, a punto de disparar a través de la ropa. Si Zack hubiera entrado tranquilamente confiado, uno le habría acogotado por detrás y le habría desarmado. Habrían tomado la iniciativa y él habría llevado las de perder. De aquella forma, habían sido sorprendidos en pelotas, y dudaron demasiado antes de reaccionar.
Zack los reconoció. Eran los tipos que habían matado a Dick Dosio.
—¡Él es Zack Dallara! ¡Él sabe quién tiene los papeles! —chilló automáticamente Vito Spaldi, fuera de sí.
—¡Las manos fuera de los bolsillos! ¡Con cuidado!
—Tranquilo, Dallara. Solo queremos hablar con usted. —Para demostrar que era verdad lo que decían, sacaron las manos de los bolsillos.
Zack cerró la puerta y apoyó la espalda en la pared sin dejar de encañonarlos.
—Bueno, pues hablad.
El Funeraria miró el «38». Debido a su cañón corto, no era un revólver de precisión. Los gánsteres le llamaban «arma de vientre» porque solían usarlo apoyándolo contra el vientre de sus víctimas, para mayor seguridad. Pero aquellos dos torpedos no conocían la calidad de la puntería de Zack. No se arriesgarían.
—Es muy difícil con eso ahí.
—Me estabais esperando a oscuras y no era para gastarme una broma. Empecemos a hablar como amigos y, según cómo vaya el rollo, guardaré el calentador. Vamos, empezad.
—Ya sabes de qué van las cosas. —El Funeraria tenía una voz tan profunda como la fosa de King Kong—. A Spaldi le robaron una maleta y dijiste que sabías quién había sido.
—Yo solo dije que sabía un nombre.
—Dínoslo y olvídate del resto. Es cosa nuestra.
—¿Y por qué es cosa vuestra? Spaldi ya os hizo llegar los quince mil, ¿no? ¿O es que queréis precisamente esos billetes? ¿Estaban dedicados por el presidente, o algo así?
Spaldi tenía la cabeza entre las manos y habló mirando al suelo.
—Los papeles, Dallara. Eso es lo que buscan. Los documentos de la oficina de apuestas. Comprometen a más de un pez gordo, allí hay muchos nombres y firmas. Eso es lo que quieren. Solo eso es lo que les importa. Para la gente de Capone, quince mil dólares son calderilla. ¡Dios mío, cómo no me di cuenta antes…!
De no haber estado el «38» donde estaba, alguno de los gorilas lo habría hecho callar de un soplamocos, y no sería el primero de la noche.
Zack también pensó: «Dios mío, ¿cómo no me di cuenta antes?».
—Bien, Dallara —dijo la voz profunda, como un eructo—. Diga el nombre, cuéntenos qué tipo de relación tuvo con el ladrón, para quién trabaja él y nos iremos.
—Vaya. Veo que se amplía el campo de vuestros intereses.
—Y se ampliará más a cada momento que pase. No nos gusta esa resistencia. —El Funeraria hablaba cobrando aplomo, como si se hubiera olvidado del «38». Parecía fascinado por la cara de Zack. Seguramente, pensaba que, si alguien había logrado ponérsela como un mapa, él no tenía por qué ser menos.
—Tengo que asegurarme, chicos. Siempre he sido fiel a Capone. Tengo que defender los intereses de Capone y ahora no sé con quién estoy hablando.
—¡Ni falta que te hace. Cara de Mono! —La voz del más bajito sonó como un latigazo, aunque no movió ni los labios—. Canta ahora o te haremos cantar cuando no esté ese calentador ahí. Tendrás que soltarlo cuando vayas a mear, ¿no? ¿O te meas en los pantalones?
Zack tragó saliva. Le estaban ganando terreno. Se arriesgó:
—Smartz —dijo.
Y esperó, durante angustiosos segundos, la reacción consiguiente. Si Carla no trabajaba por su cuenta, sino para Capone, ellos sabrían ya que el nombré real era Schpruntz, y el paso que acababa de dar sería, sin duda, su sentencia de muerte.
Notó el sudor frío. Se estaba ablandando como la mantequilla al sol.
El imbécil de Spaldi levantó la vista del suelo, abrió mucho los ojos y cloqueó:
—¡Smartz! ¡Justo! ¡Smartz, ese era el nombre!
—Pero puede ser un nombre falso —añadió Zack, precipitadamente. Quizá demasiado precipitadamente. Sabía que estaba perdiendo la calma, pero le era imposible recobrarla—. Escuchad… Me vino a ver y me ofreció quince mil dólares para que lo pusiera en contactó con O’Quincey. Lo sonsaqué y no pareció tener problemas en contármelo todo. Por eso, supongo que Smartz será un nombre falso. Dijo que trabajaba por libre, pero que estaba dispuesto a sacar un buen pellizco vendiendo los papeles a Bugs Moran.
—¿Y por qué no fue a ver a Moran directamente?
—El camino más largo es el más seguro. Si yo no me hubiera ido de la lengua, nunca lo habríais pescado. Yo habría hablado con O’Quincey, O’Quincey con Bugs Moran y, seguramente, él habría entregado la maleta con otro método más complicado, de forma que ni un solo irlandés le vería la jeta. Es un tipo precavido.
—Pero a ti te lo contó todo.
—Tendría el día tonto… ¡Bueno, basta ya! ¿Qué diablos significa esto? Estáis sobre la pista porque yo le fui con el cuento a Spaldi, y ahora me tratáis como al enemigo. ¿A qué vienen esas caras, y eso de esperarme con la luz apagada a estas horas de la noche? ¡No es la primera vez que colaboro con Capone, siempre me he llevado bien con los suyos!
—Hoy día, nadie ayuda a Capone. Está en chirona y todos creen que es fácil y que van a poder hacer leña del mismo árbol caído.
—Y están muy equivocados —amenazó el pequeño.
—Capone estará en la calle antes de un mes —escupió Zack como si le asqueara la falta de confianza que aquellos tipos tenían en su jefe.
—Y las aguas volverán a su cauce —siguió amenazando el pequeño.
—¿Cómo te pones en contacto con ese Smartz? —dijo el Funeraria.
—Me telefonea él, de vez en cuando, a cualquier hora. Escuchad, chicos, dadme tres días, solo tres días. Le prometí a Spaldi que se lo entregaría atado por lo cojones, y ahora os lo prometo a vosotros.
—Nos quedaremos contigo hasta que llame.
—Ni hablar. Ese tipo sabe lo que se hace. No me apetece que me liquidéis vosotros, pero tampoco que me liquide él. Estoy seguro de que no trabaja solo. Cuando me vino a ver, lo acompañaban dos torpedos que no pasaban por la puerta. Ni hablar. Id a decirle a Guzik, o a Nitti, o a quienquiera qué os envía, que tiene en mí su más fiel colaborador y que, si dentro de tres días ese tío no está criando malvas, puede venir a arrancarme la cabeza. Ahora largaos que se me cansa el brazo.
Ninguno de los cuatro hombres había cambiado de postura, desde que empezó la conversación, y el «38» empezaba a pesar demasiado en la mano de Zack. Además, tenía sueño. Además, tenía miedo. Además, estaba empezando a decir tonterías. Estalló:
—¡Fuera de aquí!
El Funeraria se puso en movimiento hacia la puerta. Igual podría haberse lanzado a desarmar a Zack, hacía rato que aquel revólver no le daba ninguna aprensión. Pero no lo hizo. Solo abrió la puerta y salió sin despedirse. El pequeño lo siguió como si el otro lo llevara atado de un cordelito.
—Tú también, Spaldi.
Spaldi le miró desconsoladamente, hizo un gesto con la boca que suplicaba un poco de tiempo, solo el suficiente para que los torpedos se alejaran. Zack se compadeció de él. Estaba muy blando aquella noche. Cerró la puerta, guardó el revólver y fue a mirar por la ventana. Amanecía. El cielo se pintaba de rosa por encima de los edificios de enfrente. Los dos torpedos montaron en el coche negro y se quedaron allí, esperando a los que tuvieran que relevarles en la guardia.
—Gracias por no haber dicho que ese cerdo también quería acostarse con Carla —gimió Spaldi, a su espalda.
Zack estaba furioso. Necesitaba hacer daño a alguien.
—No quería acostarse con Carla. Eso lo dije para ponerla caliente y que se acostara conmigo. Lo dije para ponerte en ridículo, calzonazos.
—Podría matarte por eso —balbuceó Spaldi, en el tono que habría empleado para decir: «Qué desgraciado soy, todos me ponen los cuernos».
—¿Sabes que esos dos tipos fueron los que mataron a Dosio?
—Sí. Quería traicionarlos. Se había citado con gente de O’Quincey para contarles lo del envío. Eso me han dicho.
«Es verdad. Por eso conservaba la carta en su bolsillo», pensó Zack. Cerró los ojos. Necesitaba dormir y pensar tranquilamente. Había improvisado demasiado. Se había precipitado al invitarles a «arrancarle la cabeza» si no les entregaba a Schpruntz antes de tres días. ¿Cómo coño podía él conseguirlo? En su estado de fatiga, todo eso le aterrorizaba. ¡Dios! ¡Estaba demasiado cansado para seguir hablando! Necesitaba estar solo.
—¡Lárgate, Spaldi! ¡Sal de aquí!
Y Spaldi salió.
XX
Hasta entonces, el plan de Zack consistía en hacer que Vito Spaldi matara a Schpruntz, ya fuera por celos o por el robo de los quince mil. Así, se habría vengado de los tres puñetazos en el estómago, y se habría librado de un tipo que sabía demasiado sobre él. Pero Zack Dallara era uno de esos quienes los planes se les van al carajo antes de empezar a funcionar. En aquel momento, solo pensaba en desembarazarse de la maldita maleta, endilgarle el muerto a Schpruntz y en rescatar a Gina de donde estuviera. Luego, podrían escapar a Florida, o a Europa, o al Japón, y tratarían de olvidar todo aquel jaleo, entre caricias y ternura.
Los gorilas se habían quedado abajo. Uno salió del coche a estirar las piernas, encendió un cigarrillo y se inclinó hacia la ventanilla para hablar con el otro.
No habían registrado nada. El despacho estaba cerrado con llave y todo en su sitio. Al menos eso indicaba que, de alguna forma, aún se fiaban de él. Claro que siempre podían hablar con Carla y confrontar datos y descubrir que les había tomado el pelo. Tenía que hacerse humo antes de que cambiaran de opinión. Por eso buscó en la guía y telefoneó a los abuelos de Linda Cunningham. Aquellos abnegados trabajadores ya estaban en pie. Se alegraron al escuchar su voz. Le dieron el número de Marjorie, y Zack lo pidió a la telefonista acto seguido.
Sorprendió a Marjorie en pleno sueño.
—¿Nena? Soy El Gato Félix.
—Ah. Qué bien.
—Dime dónde vives. Tengo ganas de verte ahora mismo.
—¡Diablos, Zack…! —protestó ella. Y le dio la dirección.
El otro traje y la otra camisa aún estaban manchados de vómitos del jueves y se apilaban en un rincón del despacho. Eso le recordó que no se cambiaba la ropa desde el viernes. Debía ir hecho un asco. Metió las prendas en una bolsa de papel del drugstore, junto a un par de calzoncillos y calcetines, y dos cajas de balas para el «38», una linterna, su libreta de direcciones, unos pocos papeles y el resto de sus recuerdos más queridos. El rosario de su padre, al que le faltaban varias cuentas; una pinza de plata para sujetar billetes de Banco, antiguo regalo, nostalgia, ironía de tiempos mejores; dos fotografías donde se veía un niño vestido de marinero. Así, quedaron vacíos los cajones de su escritorio. Y Zack se despidió definitivamente de aquel despacho.
Bajó las escaleras pegándose a la barandilla, de forma que no pudieran verlo desde la calle y, con un movimiento rápido, se metió hacia el interior de la casa, debajo de la escalera, donde estaba la puerta que daba a los sótanos. La abrió nerviosamente, se metió dentro y volvió a cerrar con llave, por si aquellos moscones le hubieran visto. Prendió la luz, bajó cuatro o cinco peldaños y enfiló un pasillo flanqueado de puertas, en cada una de las cuales constaba la nomenclatura del piso a que pertenecían. Abrió una de ellas y entró en el sótano correspondiente a la «Speedeye». Olía a moho. También allí se encerró.
Buscó la maleta blanca, debajo del montón de equipajes que se ocultaban tras un archivador hecho cisco. Sacó la maleta, la abrió (dentro estaba la otra, con las pardas manchas de sangre de Hollow), metió en ella el paquete de papel y la cerró. Se detuvo a tomar un respiro.
Mientras se fumaba un cigarrillo, escuchó. Fuera, no se oía nada. Los moscones no le habían visto. Salió de nuevo y recorrió el pasillo hasta el final. No le quedaba paciencia para usar la ganzúa. Envió un patadón al cerrojo de la puerta del fondo que se abrió con estrépito. Dentro de la gran sala de las calderas, hubo un revuelo de ratas, ojillos rojos que brillaron a la luz. Prendió la linterna y entró con cierta aprensión. A un lado, tal como esperaba, había otra puerta, que también abrió de golpe, ahora cargando con el hombro. Unas escaleras ascendentes. Al final, una habitación sin muebles, llena de polvo. De ella, pasó a la gran sala de máquinas de una fábrica de tejidos que había sido abandonada poco después del crac. Acciones que caen en picado, empresa comprada por un poderoso Banco que se puede permitir el lujo de olvidar maquinaria y terrenos. Corrió entre telares oxidados y silenciosos, como cadáveres en descomposición, zigzagueó entre bobinadoras y tricotosas hasta una ventana que tenía los cristales rotos.
Primero, se asomó al exterior. A aquellas horas, con aquel frío, no había nadie en la calle. Vía libre. Rompió las sucias aristas de cristal que aún quedaban prendidas del marco, trepó como pudo, tiró la maleta, y luego saltó él.
Corrió, corrió, corrió hasta respirar el aire de otro barrio. Y solo entonces emprendió el camino de la casa de Marjorie.
Tuvo que llamar seis veces antes de que le abriera. La chica vestía una combinación negra, de brillante satén, que insinuaba sus pequeños pechos y dejaba al descubierto sus piernas delgadas. Iba descalza y parecía muchísimo más pequeña. Tenía los ojos hinchados. Comprobó que era Zack quien llamaba, quitó la cadena, dio media vuelta casi militar, y caminó sonámbula hasta el dormitorio, donde se dejó caer en la cama. Había suficiente sitio para los dos. Zack deslizó la maleta blanca debajo de la cama, se desnudó comprobando que su ropa estaba muy sucia, y se dejó caer junto a la chica. Cuando esta empezó a reaccionar para preguntarle qué quería y a qué venía aquella visita intempestiva, él ya estaba dormido como un tronco.
Soñó carreras, cansancio, Gina, bofetadas, un revólver muy pesado, muy grande, unos ojos de chino, un bigote en forma de mosca, ojos de ratas, Gina de nuevo, amor, abrazos, besos, puñetazos, cansancio, dolor, dolor, dolor y habitaciones inmensamente vacías.
XXI
—Vamos, dormilón, levántate al menos para cenar.
—¿Qué hora es? —Zack abrió los ojos.
—Las cinco y media de la tarde, Gato Félix. Parece que tenías sueño atrasado, ¿eh?
—¡Maldita sea! ¿Dónde coño tienes el teléfono?
—Ahí en el pasillo… ¿Pero qué te pasa?
Se tiró de la cama, en pelotas. Se precipitó sobre el aparato. Trató de recordar el número de Lubby, en Chicago; lo recordó, habló con la telefonista, metió prisa y le pusieron con Lubby.
—Soy Dallara.
—Ah, menos mal… Creí que no llamabas. Si no se me llega a poner la secretaria, abierta de piernas, sobre la mesa, ya me habría ido del despacho, je-je-je. He tratado de localizarte en la «Speedeye», pero allí no contesta nadie.
—Es que no estoy allí.
—Eso me había parecido, je-je-je.
—¿Qué sabes de nuestro amigo?
—Cantidad de cosas. He hablado con Gannon, ¿sabes quién te digo?, Ian Gannon, el del Chicago Tribune, ese que parece que se hubieran equivocado al ponerle los ojos, cuando nació, je-je-je… Que le hubieran puesto el de la derecha en la izquierda y viceversa, je-je-je… Lo sabe todo. Eso dice él, pero no da una apostando a los caballos, je-je-je… Toma nota…
—Di.
—Franz Schpruntz, mariquita de profesión. Compra y vende muebles viejos en una tienducha de Oak Park. Esa es la tapadera. Tenía una sucursal en Cicero, pero nadie sabe por qué, je-je-je, la dejó, y ahora hay allí un tugurio de Capone. Ahora, toma nota de esto, que viene caliente. Tiene una casita en Gold Coast y tira el dinero como si lo fabricara de noche en el sótano, je-je-je… Reparte su tiempo entre una destilería en Calumet City y el North Side, el barrio de los irlandeses. ¿A que no sabes a quién pertenece esa destilería? Je-je-je… Concretamente, en los últimos días, va tanto por el «Hotel Frisco» de Clark Street que casi se diría que vive allí…
—¿Tienes la dirección esa de la Gold Coast?
—Sí. Toma nota.
—Espera. ¡Marjorie! ¿Puedes tomar nota de una dirección que te diré?
—Sí, un momento… Di.
Lubby dijo una dirección y Zack la dictó a Marjorie, que estaba fuera de su vista.
—Con todo esto, me has querido decir que es uno de los hombres de Bugs Moran, ¿no?
—Con todo esto, me han querido decir que frecuenta mucho a la gente de Bugs Moran, a mí no me líes, je-je-je. Y que nadie sabe de dónde saca la pasta, clic-clic, que quiere decir que te estoy guiñando un ojo, je-je-je.
—Gracias, Lubby, me ha sido de mucha ayuda. Un último favor, Lubby. ¿Puedo ir mañana a tu casa de Chicago? Seguramente tendré que estar ahí un par o tres de días. ¿Puedo?
—¡Pues claro, Zack! ¡Eso ni se pregunta! Ya sabes dónde encontrarás la llave… Tráete dos y para mí la morena, ¿eh?, je-je-je…
Zack colgó el tubo y se apoyó en la mesita cerrando los ojos. Era la gente de Moran quien tenía atrapada a Gina en el «Hotel Frisco». Y Schpruntz se había enterado en el «Hotel Frisco» del nombre de Zack Dallara. De donde se deducía que Gina había hablado, maldita fuera su estampa y todos sus muertos, Gina había hablado. Todos los irlandeses se sabían de memoria el nombre de Zaccary Dallara.
—¿Qué te pasa, Zack? ¿Algo no va bien?
—Creo que voy a tomar una ducha. ¿Puedo?
Pudo. Y, mientras dejaba que el agua caliente lo despertara y lo relajara, mientras trataba de poner un poco de orden en su cabeza llena de cosas feas, Marjorie se apoyó en el marco de la puerta, batiendo un huevo en un plato.
—Oye, gorila, al menos podrías dirigirme la palabra, ¿no te parece? Apuesto a que estás escapando de algo muy gordo, apuesto a que estás metido en un lío más grande que tú y, bueno, yo te estoy escondiendo, ¿no? Me gustaría que me contaras un poco el argumento de la historia. Al menos, para saber de qué enfermedad hemos de morir juntos.
Zack suspiró.
—Sí, Marjorie. Un lío muy gordo —dijo.
Procedió a secarse. Siempre en porreta, regresó al dormitorio y buscó su ropa. No estaba.
—Se está secando. Estaba tan sucia que no he podido resistir la tentación de lavarla. ¿Qué haces cuando no estás conmigo? ¿Limpias alcantarillas? Ponte esto.
Le dio un batín de hombre, de franela, color azul pálido, muy gastado y roto en un codo. Zack se lo puso, se acercó a la chica y la sujetó por los brazos. El plato con huevo batido se interponía entre los dos.
—Sí, Marjorie, un lío como un casa. Y sí, Marjorie, me escondí aquí porque ya es demasiada gente la que quiere mi pellejo. Perdona. Trataré de quedarme en este refugio lo menos posible.
Marjorie sonrió. Tan franca y espontáneamente que aquello lo relajó más que veinte duchas calientes. Tenía la sonrisa más hermosa e inocente del mundo y, cuando la lucía, se le formaba una arruguilla justo debajo de los ojos, dándoles un brillo especialmente cálido. Ella le acarició con ternura la mejilla.
—No quería decir eso, tonto… —empezó.
Zack se inclinó y la besó en los labios. Apenas superficialmente, un roce cosquilleante y de sabor dulce. El plato se inclinó más de lo conveniente y el huevo batido fue a parar al albornoz y a los pies desnudos de Zack. Se exclamó él, rio ella y pasaron un buen rato fregando el suelo y haciendo el tonto con la bayeta y el cubo.
Luego hicieron la cena entre los dos y comieron, uno frente al otro, comentando la habilidad de Zack para mancharse y para ir hecho un desastre. Zack contó un par de anécdotas a propósito de eso, se rieron. Marjorie contó otra anécdota y se rieron más aún, cogidos de las manos por encima de la mesa.
Pero a Zack le costaba mucho mantener la sonrisa aquella noche. En cuanto se hacía un silencio, aunque solo fuera el necesario para encender un cigarrillo, sus pensamientos se iban a pasear con Gina, con Bugs Moran, con Schpruntz, con los torpedos de Capone y con la maleta ensangrentada. Marjorie dio un apretón a aquellas manazas, para hacerlo volver a la realidad, y se puso seria.
—Zack, no míe gusta meterme donde no me llaman, pero creo que no te vendría mal hablar de ello un rato. Cuéntame cualquier cosa, lo primero que se te ocurra, pero enróllate. Te hará bien.
Se miraron a los ojos y Zack se preguntó si no amaría más a Marjorie que a Gina.
—Hace dos domingos, a Vito Spaldi le robaron una maleta de la gente de Capone. Una maleta con quince mil dólares y un montón de papeles que pueden comprometer a mucha mucha gente.
Se levantó, sacó la maleta blanca de debajo de la cama, la colocó encima de las sábanas y la abrió. Sacó el paquete de papel para que se viera mejor la otra, la manchada de sangre.
—Concretamente esta. Maté a dos hombres por ella.
Marjorie estaba asustada. Se levantó, se acercó a la cama, y empezó a sacar ropa sucia del interior de la bolsa de papel. La ordenó cuidadosamente, en un montón para lavar.
—¿La robaste tú?
Entonces, Zack se lo contó todo. Ni él mismo sabía por qué, ni siquiera se preguntó si era prudente fiarse de ella. La historia le salió por sí sola, sin querer, a borbotones, como un chorro imparable. Tal como había dicho Marjorie, a medida que la contaba, se iba sintiendo mejor. Le habló de Gina en poder de los irlandeses, de que se había comprometido con los hombres de Capone, y con Carla, pero que, a la vez, sabía que solo podría conseguir la libertad de Gina si entregaba la jodida maleta a Bugs Moran. Marjorie no le preguntó si estaba enamorado de Gina. Zack tampoco habría sabido qué contestar. A una determinada altura de la historia, empezó a desear acostarse con Marjorie. Ella lo notó. Entre los dos circulaban una serie de ondas magnéticas que ahorraban muchas explicaciones.
—¿Y qué piensas hacer?
—No lo sé —dijo Zack—. Me parece que haga lo que haga, alguien me romperá la nuca. —Sacó un cigarrillo del paquete. Solo le quedaban dos. Los estaba racionando como si realmente de ellos dependiera su vida. Se lo puso en la boca, pero no lo encendió—. Supongo que iré a ver a Moran, le daré la maleta a él personalmente a cambio de Gina y, una vez que ella esté en libertad, nos largaremos bien lejos.
Hablaba como si realmente estuviera deseando pasar el resto de su vida al lado de Gina. Hubiera querido no dar esa impresión. No delante de Marjorie. Pero esta no parecía afectada lo más mínimo. Se acercó a él. Diablos, a Zack le hubiera gustado que, al menos, llorara un poco al saber que iba a dejarla por otra. Muy al contrario, dijo la pequeñaja.
—Creo que puedo conseguirte una entrevista con Moran. ¿Quieres?
Las pupilas de Zack se endurecieron imperceptiblemente. Desconfiaron.
—No pongas esa cara. Al tugurio de Kinkaird viene mucha gente de O’Quincey. Como O’Quincey no tiene ningún bar en la ciudad… Conozco a un irlandés. Le puedo decir que un tal Smith les quiere hablar de una maleta de Capone, llena de papeles. Le pediré que te consiga una cita con Moran. ¿Quieres?
Le estaba ofreciendo una solución, al menos la solución que tenía en sus manos, hacía todo lo que podía. Zack pensó en enviar a tomar por el culo a Gina, qué coño le importaba a él aquella tía que le había aplastado la nariz y que luego pregonaba su nombre a los cuatro vientos, y que le telefoneaba para mentirle diciendo que no había dicho nada… Pero se dio cuenta de que no podría dejarla en la estacada. De forma que dijo:
—Sí.
Marjorie se puso de puntillas para besarle en los labios y aquel no fue solo un besito superficial entre amigos. Aquello fue en serio. El bicho asomó entre los faldones del batín y llamó la atención de Marjorie dándole un toquecito. Ella se rio y puso cara de desconsuelo.
—Oh, no, Zack, lo siento… Oh, no, tengo que irme al Kinkaird. Esta tarde. A las nueve tengo que estar allí.
¿Qué iba a decir?
—Claro, no te preocupes…
—Espérame a que vuelva, ¿eh? En el armario de la cocina hay whisky. No es estupendo, pero es todo lo que pude conseguir.
Se vistió y se fue rápidamente, casi sin despedirse, solo diciendo a Zack desde la puerta que la esperara despierto. Zack estuvo tumbado un rato sobre la cama, boca arriba, pensativo. Más tarde, se puso a estudiar todos los papeles de la oficina de apuestas de Spaldi. Estaban en absoluto desorden, como si los hubieran sacado a puñados de una papelera, los hubieran tirado al techo y los hubieran recogido con los ojos cerrados. Pero quemaban. Quemaban como el aceite hirviendo, y seguramente mucho más de lo que creía Zack, que no conocía la mitad de los nombres barajados. Porque no solo se hablaba de apuestas, sino también de cuentas pendientes de burdeles, de cargamentos de whisky, los números de una cosa compensaban los de la otra. Fulanito de Tal (Senador del Estado) relacionado con cien galones de cerveza.
Fue por la botella y se sirvió en un vaso. Al rato, leía sin comprender. Pensaba en otra cosa. Era como resolver el jodido lío en que estaba metido. Y paseó por la casa, fumando y bebiendo ansiosamente, sin saber qué paso dar a continuación.
Sonó el teléfono. Lo descolgó.
—¡Gato Félix! ¡Soy Marjorie! ¡Todo está conforme! Bugs Moran recibirá al señor Smith el miércoles por la tarde a las cinco, en el «Hotel Frisco», ¿te va bien?
«Un poco precipitado», pensó.
—Sí, perfecto.
—Espérame, ¿eh? No te vayas, ¿eh? Si te quedas dormido, te despertaré.
No se quedó dormido. Cuándo llegó Marjorie, ya había decidido cuál iba a ser su siguiente paso. Pero no lo dijo. No le dio tiempo.
Llamaron a la puerta, abrió, y allí estaba Marjorie, completamente desnuda, con la ropa en la mano, el brazo derecho levantado en una pose que quería ser sugestiva demostrando, a la vez, que llevaba el sobaco afeitado. Zack se quedó boquiabierto.
—¡Sorpresa…! —canturreó ella.
Se le echó encima, cerró la puerta con el pie y le quitó el batín.
Todo empezaba como algo especial. Ya no era la desganada chiquita con boca de niña mimada que se dejaba hacer. Era la niña jugando a mujer fatal, y por Dios que lo hacía bien. Corrió a poner la radio, sintonizó a la orquesta de Paul Whiteman tocando charlestón e inició una danza erótica, acercándose y alejándose de Zack, pegándose a él, abandonándose a sus caricias y rechazándolo con coquetería, incitándolo a bailar vivamente.
Zack hubiera jurado, incluso, que reaccionaba a las caricias en los pechos. Y, por un momento, se preguntó si todo aquello no sería una comedia, si no sería más que un acto de caridad hacia un tipo que tenía las horas contadas. Pero la alegría de Marjorie era contagiosa, divinamente contagiosa, y al cabo de un momento se encontró bailando el charlestón, con el culo al aire, como un colegial en su fiesta de fin de curso, y cantando Everybody wants to go to heaven, But nobody wants to die…
Todo siguió como una noche especial. Se revolcaron por la cama en complicadas posturas, dedicándose al sesenta y nueve más tiempo del que Zack creía poder soportar, poniéndose al rojo vivo, consiguiendo que el menor roce fuera una caricia insoportable, y la primera corrida fue por atrás, ella a gatas sobre la cama y Zack como el perro macho, montado sobre ella. Riendo los dos sin poder parar.
Tumbados sobre la cama, bebiendo y fumando, Zack contó el chiste del señor que quería hacerlo como los perros y su esposa no quería. Y él insistió una y otra vez hasta que ella le dijo: «Bueno, hagámoslo como los perros. Pero en una calle donde no pase mucha gente, ¿sí?». Rieron de nuevo hasta ponerse cachondos. Y se inventaron una nueva postura.
Todo acabó como una noche especial. Fue maravilloso, para ser la última noche con Marjorie.
XXII
Al día siguiente, necesitaba la ayuda de Marjorie, y Marjorie le ayudó.
—¿Sabes conducir?
—No.
—Bueno… Entonces, ve a buscar un taxi. Yo te esperaré en la portería.
Cuando ella salió, Zack se vistió su ropa limpia, se embolsó el revólver, guardó de nuevo la ropa sucia en la maleta blanca y la cerró. Se encontraron en la calle, montó en el taxi y pidió que lo llevara adonde estaba el «Ford Tudor» de Spaldi, detrás del «Club de Kinkaird». La despedida fue breve. Un apretón de manos, un beso en la mejilla y una mirada. Marjorie quedó atrás, pequeña, con su sombrero en forma de cacerola y el abrigo que solo dejaba adivinar su delgadez.
Saltó del taxi al «Ford Tudor» como si este último hubiera estado en marcha. Dejó la población por la salida más cercana y la rodeó para emprender el camino hacia Chicago. Llegó a casa de Lubby cerca de las once, encontró la llave donde siempre, en el repecho de una ventana, detrás de un par de macetas de flores mustias. Dejó la maleta sobre el armario y salió a toda prisa, enfilando el coche hacia el barrio elegante de Gold Coast.
Atrás quedaron las calles sucias donde se arrastraban tipos mugrientos, con su eterna cantinela Brother, can you spare a dime?, esperando a que abrieran alguna de las casas de caridad donde les echaban el pienso gratis. Quedó atrás esa miseria tan grande que no se podía ocultar debajo de las alfombras. Y el coche se metió en un paraíso de casas señoriales, recién pintadas, con jardines de setos perfectamente recortados. Uno de esos sitios donde a nadie se le puede ocurrir ni por asomo que haya un tipo que no pueda pagar un café. Allí estaba la casita de Schpruntz.
Parecía la hija pequeña de las mansiones que la rodeaban. O, mejor, el golfillo travieso del barrio. Tenía dos pisos, un jardín enmarañado y churretes de orín en las paredes.
Enfrente había un restaurante de lujo. A Zack aún le quedaban un buen puñado de dólares y la seguridad de que no tendría tiempo de gastárselos todos. Metió el revólver en el bolsillo sano del abrigo, dobló el abrigo sobre su brazo para que no se viera el desgarrón, adecentó un poco su arrugado sombrero, y se fue a comer allí. A pesar de sus esfuerzos, el maître le miró con malos ojos. No le gustó en absoluto el hematoma de la cara de Zack.
Comió sin perder de vista la casa de Schpruntz. Nadie entró ni salió de ella en todo el rato, y dentro no se observaban señales de vida. Le contó al camarero el cuento de que quería comprar una casa por la zona y le señaló aquella que parecía deshabitada. El camarero no le creyó ni una palabra, pero dijo que la casa no estaba deshabitada, que el dueño pasaba cada día por allí para recoger la correspondencia.
—Si no la usa, quizá quiera venderla. ¿Sobre qué hora suele pasar?
El camarero sacó un reloj de bolsillo y lo miró largo rato, como si se quisiera aprender la hora de memoria, por si luego la Policía iba a investigar un crimen por allí. Dijo:
—Sobre esta hora, aproximadamente. —A Zack se le ocurrió que tuvo que morderse la lengua para no añadir: «Muchacho, cuando tengas un reloj como el mío podrás empezar a pensar en comprar esa casa».
Zack pagó su comida, dejó una generosa propina (que también dejó impávido al camarero) y atravesó la calle rápidamente. Se había colgado el abrigo de tal forma que su mano se introdujo disimuladamente en el bolsillo y aferró el «38». Ante la puerta de la casa, fingió que se arreglaba una arruga desdé debajo del abrigo. Se pegó tanto a la puerta que no podían verlo ni desde las ventanas ni por la mirilla. Tiró de una cadena que hizo sonar un campanilleo dentro.
Schpruntz tardó en abrir. Cuando lo hizo, se había quitado el abrigo y vestía un traje negro, impecable, y una perla en la corbata granate. Sin sombrero, raya en medio. Casi se cae de culo.
—Dallara…
—Buenas tardes, señor —dijo Zack, tan empalagoso como un bocadillo de azúcar, miel y sacarina—. ¿Puedo pasar?
Entró. Schpruntz cerró la puerta después de echar una ojeada a la calle. Se volvió hacia él violentamente, enfurecido.
—¡Dallara! ¿Qué demonios está haciendo aquí? ¿Cómo ha podido…?
Zack tiró el abrigo a un lado y puso el revólver frente a la nariz del mariquita, que se quedó con la boca tan seca como si hubiera comido un kilo de polvo.
—Entrega a domicilio, le llaman —dijo Zack—. La nenita está a punto de caramelo. Suspiró diciendo que quiere ver cómo la tienes de larga, y fue corriendo a hacerse una paja en cuanto dije tu nombre. Esta noche puede ser tuya.
Schpruntz abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Tragó saliva y trató de sonreír, pero le salió un churro.
—Bueno, estupendo…
—Estupendo, no. Ahora, me toca a mí preguntar.
—¿Pue… puede apartar eso, Dallara? Si es por dinero, lo arreglaremos. Soy generoso con quien me hace favores…
—Yo también. Soy agradecidísimo con la gente que me pega puñetazos en el estómago, y me hace chantaje, y me envía matones para que me desnuquen…
Quiso sonreír otra vez, y otra vez volvió a fracasar.
—Oh, eso… No tengo la culpa, Dallara… Fueron ellos que se tomaron la iniciativa… Me dijeron que les parecía que usted quería pegarles una paliza, que no se fiaban de usted…
—Y, déjame adivinar… Y, además se les ocurrió la brillante idea de que no había por qué esperar más. Que podían atrapar a Carla en aquel mismo momento, secuestrarla y traértela para que disfrutaras aquella misma noche, ¿no?
—Bueno, sí, algo de eso me contaron… No tienen cerebro, Dallara, tiene que perdonarlos… —Se puso alegremente zalamero—: Además, usted ya les dio una buena lección, ¿eh? Kurt aún está en el hospital…
Zack bajó el revólver, agarró a Schpruntz de las solapas y lo levantó del suelo.
—¡No me creo ni una sola palabra! ¡A ti te atrae tanto esta tía como un coche de bomberos! ¿Para qué coño la quieres? ¿Para qué coño la quiere Moran?
—Glup —hizo Schpruntz.
Zack lo soltó, empujándolo contra un confortable sillón junto a un hogar tan grande como la boca de un túnel. Echó una ojeada alrededor. Una escalera que subía a las habitaciones superiores. Por debajo de la escalera, un pasillo se metía hacia la parte de atrás, hacia la cocina probablemente. Muebles caros, un reloj de pie con péndulo paralizado. No hacía falta que Schpruntz le dijera nada. Además, no podía. Para Zack, era evidente que Bugs Moran quería ver a Carla porque se había enterado de que trabajaba por su cuenta y quería su alianza… y su información. Todo el mundo buscaba información en aquel puto momento. Todos estaban seguros de que con información se podía hundir a Capone antes de que saliera de la cárcel. Incluso la gente de Capone estaba convencida de eso.
—Es igual, no importa —dijo—. Verás a Carla de todas formas. Esta noche, pero no aquí.
—Te… Te dije que tenía que ser aquí… —farfulló tímidamente.
Zack le clavó la mirada entre ceja y ceja, como si fuera una flecha mortal.
—¡Oye, nene! ¡Me ha costado mucho que Carla Spaldi accediera a salir del nido! ¡Ella tampoco se fía, ¿sabes?! ¡No se cree ni una palabra de que tú estés enamorado de ella! ¡Podría haberla convencido de que los hipopótamos vuelan, pero no de eso! ¡De forma que ha buscado un terreno neutral! ¡Y quiere verte a ti solo, sin compañía! ¡Ni un perrito, ni una pulga, ¿comprendes?! Es lista, la tía, bastante más lista que tú, así que vete poniendo tirantes y cinturón antes de mirarla a la cara.
—Está bien… Está bien… ¿Dónde?
Zack volvió a estudiarse la casa.
—En un motel que hay a la salida de Chicago, camino de Oak Lawn. —Hablaba del motel donde Gina le había roto la cara—. A las diez de la noche. Se llama «Cuore», ¿te acordarás?
Schpruntz hizo que sí con la cabeza.
—¿Tienes mil aquí?
Schpruntz hizo que no, luego que sí, y por fin metió la mano en la chaqueta. Zack lo encañonó. Sacó la cartera de piel de cerdo, extrajo uno de los grandes y se lo dio a Zack.
—Y, ahora, te olvidas de mí para siempre, que no vuelvas a pronunciar mi nombre ni en sueños, y como vea a uno solo de tus gorilas en dos millas a la redonda, lo mato. ¿Te acordarás de todo o tengo que apuntártelo?
Schpruntz volvió a afirmar con la cabeza.
—Tú no vives aquí, ¿no?
—Sí, pero solo vengo por las noches. Y a mediodía, a buscar el correo. —Se humedeció los labios—. Hubiera preferido que fuera aquí…
—Y yo hubiera preferido que tú fueras de mi talla para demostrarte lo que duelen las coces en la barriga. Y me aguanto.
Repentinamente, Zack se lanzó a las escaleras, las subió de cuatro en cuatro y avanzó por un pasillo. Propinó una patada a una puerta. Gritó:
—¡Salga de ahí, quien sea!
Y dio un golpe al pestillo de una ventana, dejando paso libre. Volvió abajo, enfurruñado, como si se hubiera llevado una decepción. Schpruntz seguía inmóvil y asustado.
—Me había parecido que había alguien —murmuró Zack al recoger el abrigo.
Salió de la casa a grandes zancadas, montó en el coche y se fue al centro, al Loop, donde se compró un abrigo nuevo, cruzado, elegantísimo, ropa interior, un par de zapatos bicolores, guantes, un traje entallado que casi le caía perfectamente, y un sombrero que hacía juego con él. Mientras se probaba la ropa, el «38» cayó ruidosamente al suelo, pero el dependiente miró a otro lado, como si no hubiera visto ni oído riada. En Chicago, estaban acostumbrados a esas cosas.
XXIII
Zack estuvo vigilando la casa de Lubby hasta que lo vio salir, detener un taxi y largarse rápidamente. No tenía ganas de encontrarse con él y mantener una conversación a base de chistes estúpidos y de je-je-je más estúpidos aún. Además, se habría empeñado en que cenaran juntos y a Zack aún le quedaban muchas cosas que hacer aquel día. Esperó hasta que el taxi se perdió entre el tráfico, y subió al piso, sacó la llave de detrás de los tiestos y recuperó la maleta. Con ella, salió de nuevo del edificio y se sumergió en su coche suplicando que no lo hubiese visto nadie. Era muy consciente de que la gran mancha de la cara lo hacía inconfundible.
Regresó al lujoso barrio de Gold Coast y cenó en otro restaurante donde también, sobre todo, se reservaban el derecho de admisión. Allí lo trataron mejor porque sus ropas eran nuevas y caras. Luego, fue a montar guardia en los alrededores de la casa de Schpruntz.
Le sorprendió ver luz en las ventanas de la planta baja y el «Buick» amarillo aparcado ante la puerta. Schpruntz no había salido en toda la tarde. Eso podía significar que tramaba algo. Hacía mucho frío, pero el abrigo que se había comprado era de buena calidad, llegaba guantes y camiseta de lana. Se veía capaz de esperar hasta que se acabara el mundo.
Se detuvo un coche negro detrás del «Buick» amarillo, bajaron de él dos tipos que ocultaban sus rostros entre las solapas y los sombreros, llamaron a la puerta y desaparecieron dentro de la casa.
Zack pensó que le había dicho a Schpruntz que fuera a ver a Carla él «solo sin compañía, ni un perrito, ni una pulga». Quizá no se había expresado bien.
A las nueve, se abrió la puerta y empezó a salir gente. Primero, cinco tíos que se distribuyeron entre el coche negro que Zack había visto llegar y otro aparcado más allá. Por fin, salieron Schpruntz, con su abrigo blanco, su clavel, y otro individuo que llevaba un abrigo marrón, desabrochado, y bufanda verde. Los dos montaron en el «Buick» amarillo y salieron zumbando, seguidos de los otros dos coches. Para ir a una cita secreta, solo les faltaba la orquesta de jazz, las serpentinas, el confeti y los cowboys haciendo filigranas a caballo.
En la casa, las luces habían quedado apagadas, pero quedaba aún un resplandor intermitente. Era el fuego de la chimenea. Zack pensó que era una imprudencia dejarlo encendido. Dejó pasar un cuarto de hora antes de ir a buscar la maleta al «Ford». Con la cabeza dentro del portaequipajes, prescindió; allí mismo de la maleta blanca y puso sus manos enguantadas sobre la otra. En seguida, empezó a temblar. Si lo pescaban con ella encima, se acabó. Trató de contener los nervios. Iba a necesitar mucha calma. Aspiró una bocanada de aire y lo fue soltando poco a poco, pensando que, después de todo, era un muerto viviente desde hacía un par de días. Se autoconvenció de que estaba viviendo de propina y se esforzó por quitarse de encima todas esas ideas de que estaba haciendo una tontería, de que podría haber tirado la maleta al lago, de que nada ganaba endosándosela a Schpruntz. Al fin, consiguió que triunfara su primera intención. Si no aparecía la maleta, todos los dedos señalarían en dirección a él. Si aparecía en poder de Schpruntz, sería Schpruntz quien cargaría con los problemas. Para cuando se la encontraran, Zack confiaba estar tomando el sol en Miami y estaba seguro de que aquel sol calentaría mucho más si de vez en cuando pensaba que al menos había conseguido meter en un aprieto al maricón. Cerró el portaequipajes y, con la maleta quemándole las manos, atravesó la calle en dirección a la casa de Schpruntz.
Durante su vigilancia de la tarde, había localizado la ventana cuyo cerrojo había descorrido horas antes. Ojalá no la hubieran vuelto a cerrar. Tenía estudiada incluso la forma de llegar hasta ella. Y disponía de tiempo suficiente. Schpruntz y los otros esperarían un buen rato ante el motel antes de convencerse de que Carla Spaldi no se iba a presentar. Al menos, una hora. «En una hora, tenía tiempo de trepar a la ventana y bajar cuatro veces», se dijo, irracionalmente optimista.
Franqueó el seto por la parte de atrás. Hacía tiempo que no lo cuidaban y había sitios donde bastaba apartar dos ramas y levantar la pierna para encontrarse en el otro lado. Amparándose en las sombras de la casa, llegó a una de las ventanas que daban al salón donde las llamas hacían cabriolas en el hogar. No había nadie; Campo libre. Regresó a la esquina posterior, donde una serie de piedras sobresalientes le permitirían trepar hasta el piso superior. Se quitó el cinturón, lo pasó por el asa de la maleta y se lo atravesó sobre el pecho, colgando la maleta a la espalda. Se quitó los guantes e inició la escalada. No era fácil, pero nunca había pensado que fuera un paseo.
Se sujetó con las puntas de los dedos al saliente más alto que podía alcanzar, y puso un pie en el primer peldaño, por llamarlo de alguna manera. Se subió casi a pulso, puso el otro pie un poco más arriba, y le pareció que ya había agotado todas sus fuerzas. Durante un instante de pánico, estuvo convencido de que no podría subir. Soltó una mano y se sujetó del siguiente reborde. Se afianzó allí y, con la fuerza de sus piernas, se impulsó para arriba, y puso una mano junto a la otra, hizo fuerza con las dos y pudo mover de nuevo los pies, buscando a ciegas el siguiente lugar donde apoyarlos. Cuando consiguió agarrarse con una mano a la cornisa que rodeaba toda la casa por debajo de las ventanas, le pareció que había bajado un ángel a salvarlo. Hasta entonces, no tuvo ninguna garantía de que no iba a caer de espaldas. Se pudo aupar con más facilidad, confiando casi totalmente en la fuerza de sus brazos agotados. Por fin, se aferró al repecho de la ventana, puso una rodilla en la cornisa, y descubrió que aún había aire puro en el mundo.
De pie sobre una superficie de apenas trece centímetros, pegado a la pared como un lagarto, trató de levantar la guillotina de aquella primera ventana. Solo para probar suerte. No hubo suerte. Aún le quedaba un poco más de calvario. La ventana sin pestillo (si no la habían vuelto a cerrar) estaba dos más allá. Para no pensar en lo que ocurriría si resbalaba y caía al jardín, dedicó su atención a cuestiones que le distrajeran de ello. Por ejemplo, qué ocurriría si lo veía la Policía, o un vecino, o qué ocurriría si en la casa hubiera quedado alguien. Sudaba como si estuviera en una sauna. No se detuvo en la segunda ventana que encontró, solo deseaba llegar a la del pestillo descorrido. ¡Diablos, podría haberlo roto, al menos para tener la seguridad de que ahora la encontraría abierta! Se le ocurrió la brillante idea de que, si la guillotina no se levantaba, se dejaría caer de espaldas, se partiría el cuello y quizás eso fuera la solución ideal para los problemas de todos. Empezaba a gustarle la idea cuando colocó su mano contra el cristal, empujó hacia arriba, y comprobó que la ventana se abría suavemente.
Vació de aire sus pulmones. Cerró los ojos. Los abrió de nuevo, y empezó a respirar más o menos normalmente.
Ni un crujido. Metió primero el cuerpo, luego una pierna. Pisó tierra firme, al fin. Con todo el pie. Nunca le habían parecido tan útiles los talones a la hora de mantenerse derecho. Metió la pierna, se apoyó en la pared, un segundo, solo un segundo, para descansar, y bajó la guillotina de la ventana en silencio.
Entonces, como si algún bromista hubiera tirado una bomba en el piso de abajo, oyó la voz.
—¿No has oído un ruido arriba?
Se quedó tan quieto como si acabara de descubrir que el suelo no era de parqué, sino de hielo quebradizo. Y, como su fuera de hielo quebradizo, y pudiera resbalar, y supiera que debajo del hielo había mil quinientos kilómetros de caída libre, empezó a moverse milímetro a milímetro, hacia atrás, alejándose de la escalera.
—No. —Otra explosión abajo. Y eso que los tipos hablaban en susurros—. No oigo nada.
Había gente, había alguien, maldita fuera la madre que los parió. Y no les había visto al mirar por la ventana, hijos de puta. Estarían dándose una vuelta por la casa, esos cabrones, o sirviéndose un trago, o dándose por el culo, maricones de mierda.
Alargó el brazo hacia la puerta más cercana, empleó un siglo en cerrar los dedos en torno a la manija, otro siglo en accionarla lenta, lentísimamente. Levantó el pie derecho con tanto cuidado como si anduviera sobre la espalda de un león dormido, se sostuvo durante años sobre su pie izquierdo, hasta que posó el derecho, nuevamente, más cerca de la puerta. La empujó. Si hubiera chirriado lo más mínimo uno de sus goznes, le habría dado un ataque cardíaco. Otro paso que duró tanto como un día de la Creación, otro más y estuvo dentro del cuarto. Cerró la puerta con millones de precauciones y encendió la linterna.
Era un dormitorio. Sujetando la linterna con los dientes, se puso los guantes. Se soltó el cinturón, dejó la maleta sobre la cama, y buscó un armario. Allí estaba, y con la llave en la cerradura. Con las manos enguantadas, limpió la maleta por todas partes, desde el asa al cerrojo, los costados, arriba y abajo. No dejó ni una huella digital. Abrió la puerta del armario con sumo cuidado, metió la maleta y el cinturón dentro, cerró y se guardó la llave en el bolsillo. Bueno, había conseguido entrar, lo más difícil ya estaba hecho, ahora había que salir.
No.
Se detuvo.
Aquel podía ser el dormitorio de Schpruntz. Aquella noche, cuando regresara, iría a abrir el armario, le extrañaría que no estuviera la llave. Lo descerrajaría. Encontraría la maleta. Y a Zack no le interesaba eso. No, se dijo. El armario estaba vacío, ¿es que no lo has visto, pedazo de cabrito?, completamente vacío. La verdad era que no se acordaba. Apoyándose en la pared para no dar un paso en falso, sin atreverse a mover los pies en el suelo, echó una ojeada alrededor, con ayuda de la linterna. Había dos camas en la habitación. No era probable que Schpruntz durmiera en un dormitorio con dos camas. Y, después de todo, ¿qué coño importaba? Lo único importante era salir de allí cuanto antes, no pensaba repetir la operación recorriéndose toda la casa en busca de un lugar idóneo, por nada del mundo. De manera que fuera, lárgate de esta casa antes de que no puedas contenerte más y pegues un grito que se oiga desde Nueva York.
¿Por qué diablos le venían ganas de gritar en aquel preciso momento?
Apagó la linterna. Se sentía más cómodo sin la maleta colgada de la espalda. Se le ocurrió la loca idea de salir corriendo a tirarse de cabeza por la ventana, a través de los cristales. Se estaba volviendo locó. Abrió la puerta otra vez. Ahí estaba la ventana, a millones de kilómetros de distancia, la luz de la luna, el aire fresco del exterior. Solo de pensar en la cornisa y la bajada hasta el jardín, le dio un vértigo atroz. Quizás otra solución fuera sentarse en el suelo y llorar.
Durante el resto de su vida, pensó que en el ruido que hizo, hubo mucho de voluntario por su parte.
Levantó la guillotina, sacó la llave del armario y la lanzó al exterior con todas sus fuerzas. Entonces, cayó la hoja de la ventana haciendo un ruido de mil diablos.
—¡Ahora, sí! ¡Alguien ha entrado! —oyó abajo.
Y, en seguida, el chuc-chuc de zapatos subiendo rápidamente la escalera. Zack se puso frente a la ventana, y esgrimió el revólver de tal forma que el que subía se hiciera cargo de la situación inmediatamente.
—¡Tengo un revólver! —anunció en cuanto la luz de la ventana le permitió ver la jeta del otro asomándose al pasillo.
Un silencio.
—Yo también tengo un revólver —respondió el otro—. ¡Eh, Tiger! ¡Aquí hay uno que nos quiere sorprender por la retaguardia!
Zack dio un paso atrás, confundiéndose con las sombras del corredor, y prendió la linterna. Ante él, había uno de esos tipos con cara de salud, gordito y coloradote, ojos de alegría y boca siempre a punto de ser amable. Aun cuando parpadeó deslumbrado, parecía infinitamente contento de haberse encontrado con el entrometido.
—¡Baja la escalera, y sin bromas! —ordenó Zack—. Y dile a tu amigo que se ponga bien a la vista, frente a la chimenea. También me gustaría que tiraras tu petardo.
El Gordito empezó a bajar empezó a bajar de espaldas y con mucho cuidado. Tiró un artefacto pesado a los pies de Zack, no sin mala idea, pero no le dio, y Zack hizo como si no se hubiera dado cuenta de nada. Uno de espaldas, otro de frente, fueron bajando los escalones. Una especie de gigante estaba ante la chimenea con las manos separadas del cuerpo y los dedos muy estirados. Era Tiger. Aún no había reconocido a Zack.
No lo reconoció hasta que estuvieron reunidos los tres entre el pasillo y el titilante fuego de la chimenea.
—Qué zorpresa… Mira quién tenemoz aquí… —dijo.
Le faltaban varios dientes.
—Hola, Tiger, ¿cómo estás? Esto me facilita mucho las cosas… Venía a registrar los bártulos de Schpruntz para saber a qué se dedica, pero pienso que vosotros me lo podéis decir de viva voz.
—Te estás metiendo en un lío —dijo el Gordito Risicas—. Somos dos y tú eres uno, ¿te habías dado cuenta?
—Pero a ninguno de vosotros os gustaría recibir un balazo, me parece. Tiger ya sabe cómo las gasto.
—Te mataré, Dallara. Hoy, mañana o pazado. Te haré pedazoz.
—Ah, ¿este es Dallara? Encantado de conocerte, Dallara.
—Sentaos. ¿Nunca se enciende la luz en esta casa?
—En esta casa no hay nadie, Dallara. Y, si en una casa no hay nadie, no conviene que estén las luces encendidas. Estamos aquí para contestar el teléfono y para dar conversación a gente como tú mientras llega el dueño.
—En una casa donde no hay nadie, nadie contesta el teléfono.
—¿Qué casa tan rara, verdad? —dijo el Gordito, divertido.
Se sentaron en el sofá. Zack se sentó frente a ellos.
—¿A qué se dedica Schpruntz? ¿En qué coño de lío está tratando de meterme? Lo he visto salir de aquí con gente, con demasiada gente. La cita que le he preparado era para él solo. Me puede meter en un lío.
—Estás en un lío. No hace falta que te meta nadie. Y ahora aún te has metido en un lío mayor.
El Gordito abrió ostensiblemente su chaqueta, mostrando a Zack el bolsillo interior. Metió dos dedos en ese bolsillo y sacó una especie de carnet. Lo abrió. Agente del Federal Bureau of Investigation. FBI.
—Queda detenido, Dallara —sonrió—. Por allanamiento de morada, de momento. Como tienes el petardo en la mano, puedes decidir. Te quedas y vas a chirona, o te vas perdiendo el culo. Tú verás.
Las llamas del hogar se reflejaban en la chapa metálica.
Agentes federales.
Schpruntz trabajando por su cuenta. Schpruntz trabajando para Bugs Moran, Schpruntz trabajando para el FBI. Zack cerró una cortina y se negó a pensar ni deducir más.
Si solo hubiera sido un pobre tipo acojonado (que lo era), de no haber sido además un detective fisgón que odiaba no comprender lo que ocurría a su alrededor, seguramente, habría aceptado la invitación de el Gordito Risicas y se habría largado con viento fresco. Se habría comprado un billete para América del Sur y se habría convertido en humo. Pero Zack era detective. Y estaba cansado. Por eso, se quedó esperando.
—Está bien —dijo, aguantando el tipo—. Iré a chirona, pero sabré a qué coño estamos jugando.
XXIV
Si Tiger no hubiera estado mirando de aquella manera que preludiaba torturas y muerte lenta, habría dejado el revólver a un lado y les habría propuesto jugar un póquer.
Pasó mucho rato. Ninguno de los tres habló. El Gordito se arrellanó para dormir. Tiger movía los labios mostrando la dentadura incompleta. Y Zack siguió haciendo violentos esfuerzos por no pensar. Se negaba a hacer deducciones. Dentro de un rato, se abriría la puerta de la calle y entraría el Hada Buena del Bosque y le contaría un cuento maravilloso donde los buenos serían buenos y los malos serían malos, y se haría la luz. Confiaba en eso.
Oyeron cómo dos coches se detenían ante la casa. Oyeron los pasos sobre la grava del jardín. Se abrió la puerta, se encendió la luz y Schpruntz vio a Zack. Y Zack vio que el tipo que entraba tras el mariquita, el individuo de abrigo marrón desabrochado y bufanda verde, era Eliot Ness.
Schpruntz miró a Ness.
—Dallara —dijo, solamente.
Y Ness caminó valientemente hasta él; alargó una mano con la palma hacia el techo.
—Deme eso —graznó.
Zack le entregó el revólver. Entraron cinco personas más y la habitación quedó repleta. Todos los ojos fijos en Zack.
—No me lo digas, Pruntzy —Zack se retrepó en el sillón, como el anfitrión satisfecho de la fiesta que ha convocado—. Habéis llegado al motel «Cuore» de Oak Lawn, habéis hecho vuestro despliegue de tropas y no habéis encontrado a ninguna chica desconsolada que respondiera por el nombre de Carla Spaldi. Me cago en el puto padre que os parió. ¡Os he visto salir a todos de aquí, en plan ejército, y creía que soñaba…!
Tiger dio un alarido lleno de zetas y saltó sobre él. Lo esperaba hacía mucho rato. Levantó un pie consiguiendo que chocara contra el estómago del gigante. Eso lo detuvo un instante. Ness, el Gordito Risicas y Schpruntz lo detuvieron después.
—¡Lo mataré! ¡Quiero ezcalparlo con miz propiaz manoz!
Lo retiraron a un rincón, y Zack se puso en pie, dirigiéndose exclusivamente a Schpruntz.
—¡Te dije que fueras solo, imbécil! ¡Te dije que Carla era más lista que tú, maldita sea tu sangre! ¡Claro que no estaba esperándote sentada en un sillón! ¡Estaría por las cercanías, y seguramente no estaba sola! ¡Vio vuestra payasada y se largó!
—Le ruego que modere el tono y las palabras, Dallara —intervino Ness, aristocrático—. No está usted en situación de…
Moderó el tono.
—Ness, escuche. Ustedes me han metido en este follón…
—Usted se ha metido en este follón.
—¡Ustedes me han metido en este follón sin pedirme mi opinión, sin decirme quiénes eran, ni para quién había que trabajar! ¡Me he metido en esta casa por la ventana, para registrar las cosas de Schpruntz, para saber a qué atenerme de una puñetera vez!
—Siéntese, Dallara. Y cállese.
—Allanamiento de morada, jefe —dijo el Gordito—. Podemos acusarlo de eso.
—Y podemos acusarlo de robo, y doble asesinato, y agresión a la autoridad en las personas de Tiger y Kurt, que aún está en el hospital —añadió Ness tranquilamente—. Ahora, largaos todos con discreción.
—Sí, como soléis hacer —intervino Zack—. Como elefantes con botas claveteadas.
—Tú quédate, Lyneman —el Gordito se llamaba Lyneman—. Llevaos a Tiger.
Fueron obedeciendo como perritos amaestrados. Incluso Zack se sentó, después de quitarse el sombrero y el abrigo, y se calló tratando de dominarse. Ante él, se sentaron Ness y Schpruntz y Lyneman se quedó junto a la puerta.
—Ha matado usted a dos hombres…
—No tiene pruebas…
—… Ha cometido un robo…
—No tiene pruebas.
—… Y ha entrado en esta casa por la ventana. Allanamiento de morada.
—Y estoy colaborando con usted, voluntariamente. Y, gracias a mí, Carla Spaldi estaría hablando con usted ahora, si no se hubieran comportado como elefantes en una tienda de cerámica.
—De acuerdo. Por eso le voy a explicar cómo está la situación. Acudimos a usted porque había pruebas de que había colaborado alguna vez con Vito Spaldi y tenía acceso a su despacho y, por tanto, a Carla Spaldi. Hace muy poco tiempo que nos hemos enterado de que es ella quien maneja los asuntos de Vito y aún menos tiempo de que está empezando a trabajar por cuenta propia, seguramente en un intento de ganar mucho dinero mientras Capone esté en la cárcel y de abandonar el escenario en cuanto Capone salga de nuevo a la luz. Carla es muy importante para nosotros. Fue la amante de Capone en febrero de 1929, discutió violentamente con él un día después de la Matanza de San Valentín y Capone, en lugar de despreciarla como ha hecho con tantas o de matarla, como ha hecho con tantos, le dio toda una ciudad a su marido, Vito Spaldi, 35% de beneficios para ella. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Y eso quiere decir que Carla Spaldi sabe cosas muy importantes sobre Capone y que podría estar interesada en colaborar con nosotros. Por eso necesitábamos hacer contacto con ella. Y quien contactara no podía ser uno de mis hombres, porque es lista y desconfiada y porque podíamos espantarla, y no podía ser Schpruntz porque estaba metido con la gente de Moran. De manera que, cuando salió su nombre a relucir, Dallara, nosotros pensamos…
—¿Cómo salió mi nombre a relucir?
Ness suspiró. Había hablado mucho y miró a Schpruntz como consultándole si sería oportuno decir más.
—Dallara —dijo de repente—: Le estoy contando todo esto porque puedo encerrarle en cuanto me apetezca, ¿comprende? Por allanamiento de morada, por asesinato, por robo, por agresión a la autoridad, o por lo que sea. Si no hay pruebas, se inventan. ¿Me sigue? Y le estoy contando todo esto porque usted es el único que puede traer a Carla Spaldi a la trampa.
—Se equivoca, Ness. Yo puedo traer a Carla a una conversación amistosa, no a una trampa. Estoy con un pie en la mierda y el otro en el precipicio, ¿me sigue usted ahora? Si ustedes le gastan una mala pasada a ella, yo salgo perdiendo. No me espera un futuro muy divertido, ¿no le parece? Y menos ahora que la han cagado levantando la liebre.
Ness se miró las manos como si lo lamentara mucho.
—¿Cómo llegaron hasta mí? Gina cantó ante la gente de Moran y Schpruntz lo oyó todo, y luego le fue a usted con el cuento, ¿no?
—No.
—Y, hablando de todo, ¿qué coño de pito toca Schpruntz en este concierto?
—¿Colaborará con nosotros, Dallara?
—Colaboraré con garantías. Olvido total del asesinato, olvido total del robo, olvido total del allanamiento de morada, olvido total de mi nombre. Y tan amigos. Estoy en un lío y lo único que quiero es salir de él con vida.
—Bien. Schpruntz es agente del FBI Le metimos un montón de dinero en el bolsillo, llegó a Chicago nadie sabe de dónde, y le financió a Bugs Moran tres destilerías. Sí, hay tres destilerías por ahí que funcionan con dinero de los contribuyentes.
—Espero que hagan buen whisky —acotó Zack pensando que justamente era un trago lo que necesitaba.
—Eso le ha permitido a nuestro amigo frecuentar, ambientes irlandeses y enterarse de cosas. Y, lo queramos o no, ahora son los irlandeses nuestros mejores aliados para hundir el imperio de Capone. En el «Hotel San Francisco», Schpruntz se enteró que Gina fue a pedir refugio a la gente de Moran. Decía que tenía información que vender y quince mil dólares que ofrecer, a cambio de protección.
—Tenía pánico —dijo Schpruntz—. Tenía miedo de la gente de Capone y solo pensaba en esconderse. La información que les dio era insignificante. La cantidad de gente con que contaba Spaldi, localización de sus tugurios… A nadie le importa eso. Moran la conserva en el «Hotel Frisco» porque está buena y se acuesta con quien se lo pide. Puta de lujo que no cobra. No está mal.
—Y dijo mi nombre. Dijo: «Zack Dallara ha sido el que me dijo que robáramos a Spaldi».
—No —rio Schpruntz—. Al contrario. Para ganar méritos ante los irlandeses, dijo que todo había sido idea suya, que había contratado a dos tipos de Wisconsin para lo del robo. Que los tipos se habían ido por un lado y ella por el otro.
—Fuimos nosotros los que investigamos. Estuvimos haciendo preguntas por los lugares donde solía estar Gina. Un camarero del tugurio de Frabelli nos dijo que; un tal Dallara, detective, le pasaba tarjetas a Gina de vez en cuando… Un taxista nos dijo que los vio juntos el sábado día uno, justo el día anterior al robo. Iniciamos la investigación por pura rutina. No para detenerle, nos importaba un cuerno que se hubiera cargado a dos gánsteres. Mejor para nosotros. Pero, de repente, se nos ocurrió la idea de que, viviendo en la misma ciudad que Spaldi, trabajando por libre, sin ningún contacto con nadie comprometedor, podía ser un buen mediador entre Carla Spaldi y nosotros.
—Y, entonces, Schpruntz me vino a ver. Se tiró el pegote de que lo sabía todo y yo caí como un idiota. Aquel día, estaba muy borracho.
—También podríamos detenerle por eso —rio el Gordito desde el fondo.
Zack se iba sintiendo progresivamente aliviado. Sabía que soportar todas aquellas explicaciones era como entregarse atado de pies y manos a ellos, pero al menos no todo eran malas noticias. Y se había desembarazado de la maleta. «La maleta», pensó. ¿Qué saben estos de la maleta? ¿Sería oportuno levantar la caza hablando de ello? Por si acaso, siguió dedicándose a escuchar. Pero ellos ya habían terminado.
—Bueno, Dallara —dijo Ness dando una palmada—. Ahora, ya lo sabe todo. Y ha decidido colaborar con nosotros. Estudiemos de qué forma se puede llevar adelante esta colaboración.
—Yo puedo ir a verla. Decirle que perdone lo de esta noche, no sé, inventarme un nuevo cuento. Desde luego, el de la escena de amor, ni hablar. No creo que se haya creído que ibas a acostarte con ella acompañado de un ejército, Pruntzy. Procuraré que venga.
—Y nos garantizas que vendrá sola.
—No garantizo nada. No garantizo ni que pase de esa puerta si por aquí están merodeando todos sus hombres, Ness. Aunque anden disfrazados de barrenderos. Es muy lista, ¿sabe? Mucho.
—Lyneman —dijo Ness—. Tú acompañarás al señor Dallara.
Zack quiso protestar. Ness abortó la protesta.
—Es por su bien, Dallara. Lyneman garantizará que usted ha actuado de buena fe.
—Lyneman no garantizará nada, porque a Carla la voy a ver a solas. Le horrorizan las multitudes. Y me temo que solo voy a poder convencerla con un polvo salvaje, como le gustan a ella… —Con sorna—: Espero que no seas celoso, Pruntzy.
—Al menos, Lyneman podrá atestiguar que usted ha ido a verla. —Ness miraba directamente a los ojos de Zack—: Dallara, no me fío de usted. Supongo que está metido hasta las orejas en un jaleo del que no sabe cómo salir. Carla le puede ofrecer dinero, y nosotros no se lo ofrecemos. Puede tener usted tentaciones de salir corriendo, y eso no nos gustaría. Pueden darse muchas cosas, que Lyneman sabrá evitar. Mientras trabaja para nosotros, Dallara, estará usted protegido. Creo que le gustará saber eso.
—Okey. Okey, usted manda.
—Ahora se quedará a dormir aquí, y mañana telefoneará a la Spaldi. Le dirá que quiere verla…
—Puedo llamarla ahora mismo…
—De acuerdo. Hágalo.
Telefoneó a Carla. La despertó.
—Hola, muñeca, soy Zack… Quiero verte…
—De acuerdo, gorila —dijo ella—. Ven. Aún tienes que explicarme lo del callejón.
Pero, al colgar el tubo, Zack tradujo:
—Ha dicho que ella también quiere verme a mí. Está furiosa, Ness.
XXV
A Zack y a Lyneman les adjudicaron la habitación de dos camas. Schpruntz iría a su cuarto, más allá del recodo del pasillo, y Eliot Ness se quedaría a dormir en el sofá, junto a la chimenea. Por un momento, Lyneman protestó, ofreciéndole al jefe su cama. Pero, evidentemente, Ness consideraba a Zack bastante por debajo de la categoría de cualquiera de sus subalternos y no estaba dispuesto a dormir cerca de él. Prefirió que el Gordito Risicas lo custodiara, encerrados los dos en una habitación, como en una celda. Lyneman captó la idea y eligió, sin previa consulta, la cama que estaba junto a la puerta. Para cerrarle el paso a Zack si a este se le ocurría la peregrina idea de largarse cuando todos durmieran. Zack estuvo esperando que Ness dijera: «Yo dormiré con Schpruntz», le divertía la idea. Pero no lo hizo.
Desde el momento en que entraron en la habitación, que él conocía solo a la luz de la linterna, desde el momento en que vio el armario cerrado y recordó que dentro estaba la maleta, Zack tuvo la seguridad de que no podría dormir en toda la noche.
—Diablos, este armario está cerrado —comentó Lyneman, en calzoncillos, con el pantalón en la mano.
—Oh, deja la ropa sobre esa silla. Yo ya tiraré la mía al suelo.
—Gracias.
Sin embargo, estaba lo bastante tranquilo como para fijarse en los estragos que la escalada había hecho en su flamante abrigo nuevo. Pensó en su habilidad para ir hecho un desastre, y pensó en Marjorie, y se durmió plácidamente pensado en ella.
—¿Sabes que ya han rescatado a Byrd, ese del Antártico? —dijo Lyneman, con la luz apagada ya, fumándose el último cigarrillo—. Lo he oído por la radio.
Zack ya estaba roncando.
Amaneció nevando intensamente. Ness llamó a la puerta a una hora demasiado temprana y, cuando salieron del cuarto de baño, peinados y lavados, ya se había ido. Schpruntz, muy hacendoso, había preparado el desayuno. Huevos fritos con beicon, café y naranjada.
—Oiga —le dijo Lyneman—: ¿No tiene radio? Quiero saber qué les ha pasado a esos del Antártico. Rescataron a Byrd, pero Wilkins aún tenía problemas. Lo escuché ayer…
—Está estropeada —mintió Schpruntz.
—¿Qué te pasa, Pruntzy? ¿Estás preocupado por lo que va a ocurrir esta noche? —hurgó Zack—. ¿Qué te ha dicho Ness? ¿Que ibas a tener que apañártelas tú solo con Carla?
—No me fío un pelo de esa bruja —rezongó Schpruntz.
—No te preocupes, Pruntzy —tranquilizó Lyneman—. Ness nunca abandona a sus colaboradores.
—¿Queréis dejar de llamarme Pruntzy? ¿De dónde coño lo habéis sacado? ¡Llamadme Franz, si queréis, maldita sea, si no sois capaces ni de pronunciar mi nombre!
—Okey, Frenzy —dijo Zack, que se había levantado con ganas de gresca.
Y se acabó la conversación.
Zack salió de casa con Lyneman y el Gordito lo llevó a uno de los coches negros, que seguía aparcado detrás del «Buick» amarillo. Una vez dentro, resguardados de la nieve, Lyneman se sorprendió al oír:
—Vamos a la estación de ferrocarril más cercana.
—¿Quieres ir en tren?
—Hay tiempo antes de ver a Carla. No conviene levantarla de la cama. Quiero hacer un recado antes de ir allí. No te preocupes: podrás estar presente mientras lo hago, no es ningún secreto…
No tuvo inconveniente. Fueron a la estación. Allí, Zack pidió dos billetes para el primer tren que saliera en dirección a Florida. Aquella misma noche salía uno, a las ocho en punto, que lo dejaría en Jacksonville, Florida, después de un par de trasbordos. Okey, perfecto, eso era lo que buscaba. Cuando regresaron al coche, Lyneman parecía desconcertado.
—¿Puedo preguntar para quién son?
—Para mí y mi chica, Lyneman. Todo esto, quema demasiado. Voy a hacerle un favor a Ness y quedaré en paz con él. Luego iré a buscar a la nena y nos iremos adonde está el sol. Ya estoy harto.
Se pusieron en marcha.
—El problema es más gordo de lo que vosotros pensáis, ¿sabes? Me vinieron a ver los Capone, me apretaron los tornillos…
—¿Por qué? ¿Por lo de la maleta?
Zack sintió como si hubiese empezado a nevar dentro del coche.
—¿Qué maleta? —balbuceó.
—¿Qué maleta va a ser? La que robasteis a Spaldi donde iban los quince mil dólares. Según Schpruntz, esa chica que está con Moran…, la italiana, ¿cómo se llama?, Gina… Dijo que la habían tirado al lago, junto a las metralletas que usaron para el tiroteo. Luego, corrió la voz de que Capone iba detrás de la maleta. ¿Qué se hizo de ella? ¿La tirasteis al lago?
—Supongo. Gina lo tiró todo al lago. Supongo que también tiraría la maleta.
—Sería interesante preguntarle a esa chica si la tiró realmente. Contenía cosas importantes, ¿sabes? A Ness le interesaría tenerlas.
—¿En serio?
Llegaron a las once de la mañana. Zack pidió a Lyneman que detuviera el coche a unas manzanas de casa de Carla.
—Voy a ir solo —le dijo, incontestablemente—. Le diré que Schpruntz trabaja por su cuenta, y quiere aliarse con ella para unir fuerzas. No le aseguraré que Schpruntz vaya a estar solo para que no me metáis en líos enviando luego a la caballería, pero trataré de convencerla de la buena voluntad de él. ¿Estás de acuerdo?
—Estaré de acuerdo cuando te oiga decírselo. Iré contigo para que no le digas otra cosa.
—Oye, Lyneman, ya lo dije ayer. Para convencer a esa calentorra hay que meterle el nabo entre las patas. Y no estoy dispuesto a hacerlo en público. Escucha… Deja pasar una hora. A las doce, vienes a buscarme y ella hablará contigo. ¿Okey? Y, si no he conseguido convencerla, al menos me ayudarás a salir del tiroteo. Por cierto, ¿puedes dejarme un revólver?
—No.
—Perfecto, muchacho, sabía que harías eso por mí. Te estaré eternamente agradecido. Hasta pronto.
Lyneman sonrió de repente. Le guiñó un ojo.
—Échale dos. Uno a mi salud.
—A lo mejor, cuando subas, te pide a ti que te la cepilles. Es insaciable.
Camino del bloque de apartamentos —manos en los bolsillos, alzando el cuello del abrigo, el ala del sombrero sobre la cara—, Zack se dio cuenta de que estaba huyendo. Estaba levantando el vuelo, se estaba esfumando. Ya se había desprendido de la maleta, ya tenía los billetes para Florida en el bolsillo, ya solo faltaba rescatar a Gina y desapareced para siempre. ¿Y por qué rescatar a Gina?, se repetía una y otra vez. No estaba prisionera, estaba entre los de Moran por propia voluntad, para que la protegieran. Y no había dicho el nombre de Zack Dallara, finalmente. Gracias, Gina fuiste muy amable, te quiero, Gina. Te iré a rescatar, Gina. Aunque tú no quieras. Aquel día, cuando telefoneaste, parecías realmente asustada. Y, maldita sea, Zack Dallara no había renunciado a Marjorie para irse solo a Florida, a hacerse pajas. Había renunciado a Marjorie para irse con Gina y, por todos los diablos, se iba a ir con Gina aunque tuviera que llevarla a rastras.
Se metió en el edificio y el ascensorista amargado lo subió hasta el sexto piso. En el pasillo no había ninguno de los dos Thompson y Zack se alarmó al pensar que quizá Carla se hubiera largado ya. Llamó al timbre de la letra E.
Se abrió la puerta. Thompson Primero le clavó la metre en el estómago. Thompson Segundo estaba más allá.
—Adentro, vamos.
—Si doy una paso al frente, me vas a atravesar con esa máquina de escribir.
Thompson Primero retrocedió y Zack entró. La ventana del apartamento estaba más allá de la cortina de cuentas de vidrio y aquella antesala quedaba en penumbra. Carla Spaldi era como una aparición que fumaba en boquilla. Llevaba un vestido negro hasta los pies, escotado de forma que no asomaban los pezones de puro milagro.
—Hola, Carla. ¿Hoy nos vamos a divertir todos juntos? ¿No viene también tu chófer?
—Hola, gorila. Tienes que contarme lo que ocurrió la otra noche en el callejón, ¿recuerdas?
—A eso he venido. No hace falta que estén estos aquí dentro.
—Desde aquella noche no me he movido de aquí. Desde aquella noche, no he vuelto por el Club de Kinkaird. Me dio miedo, ¿sabes? Solo soy una pobre mujer indefensa.
—Yo te protegeré. Tú lo sabes. Me gusta hacerlo. He venido también para hacer eso.
—Salid al pasillo. Que no os vean las armas. Tú vete con el ascensorista.
Los pistoleros obedecieron.
Carla sacó el cigarrillo de la boquilla y lo apagó en un cenicero de plata.
—Te escucho, gorila.
Zack colgó el abrigo y el sombrero en una percha que parecía un ciervo, mientras pensaba qué iba a decir:
—Eran los hombres de Schpruntz, ya sabes, el tipo que quiere echarte un polvo. Me acompañaban para asegurarse de que iba a hablar contigo. Y, en el último momento, me atacaron. Decidieron charlar contigo ellos en persona. No se fiaban de mí. Ellos también están empezando a tener miedo.
—No me creo ni una palabra de lo del polvo.
Por hacer algo, Carla cambió de sitio una figurita de marfil que había sobre una estantería. Zack se quitó la chaqueta, se aflojó la corbata.
—Haces bien. En realidad, Schpruntz solo quiere unirse a ti de una forma… simbólica. Una alianza. La unión hace la fuerza y todo eso. Él tiene la maleta y tú conoces el mundo del hampa mejor que él. Con lo que él tiene y lo que tú sabes, cree que podréis sacar muchos millones y retiraros antes de que Capone asome la nariz fuera de la trena.
Se arrancó la corbata de un tirón, empezó a desabotonarse los puños de la camisa.
—Pero él también está asustado. Yo no le he dicho que tú sabías ya lo de la maleta, pero lo sospecha. Y eso le da miedo. Está dispuesto a negar mil veces que los papeles de Spaldi estén en su poder. Dice que… Solo quiere hablar contigo, para ver cuál es tu posición… Decirte que él tiene cosas, pero no decirte cuáles.
Colgó la camisa y la corbata en el perchero ciervo. Se quitó la camisa de lana. Carla se desperezó, sin mirarle.
—Pero yo sé que tiene la maleta —siguió Zack—. Y sé dónde la tiene. Te interesa hablar con él, Carla. Esta misma noche.
Desabrochó los botones del pantalón, lentamente, uno a uno. Carla puso sus manos en los muslos y empezó a hacerlas subir, despacio, tirando de la falda negra hacia arriba. Se estaban mirando a los ojos y la conversación siguió en silencio. Cambiaron de tema. Ojos verdes de acero, ojos pardos impenetrables. Vamos allá, gorila, te estás quemando, y yo también. Vamos a jugar un poco, antes de seguir con las cosas serias.
Estaba descalza, a pesar de lo cual seguía pareciendo altísima, y no llevaba medias, y el que moldeó sus pantorrillas se consagró con su obra maestra. Los muslos salieron a la luz, un poco separados. Y por fin se descubrió que tampoco llevaba bragas. Zack vio lo que quería ver. Y ella también.
—No vas a dejar que me moje esta vez, ¿eh, gorila? —dijo ella, no se sabe si de viva voz o solo con sus pupilas de gata.
—No te preocupes. Hoy tengo prisa.
Carla apoyó su espalda contra la pared. Respiraba tan ansiosamente como si acabara de correr los cien metros lisos. Tenía el vestido arremangado hasta la cintura. Separó los pies. Zack llegó hasta ella, metió sus dos manos en el escote y sacó aquellos dos magníficos pechos a la luz. Los pezones agresivos volvieron a encañonarlo, peligrosos como cuchillos afilados.
—¡Vamos, maldita sea! ¡No te entretengas más, gorila! ¡Estoy temblando! —gritó ella.
Zack afianzó las dos manos contra la pared y embistió con el ariete una puerta cerrada a cal y canto. No consiguió romper las defensas a la primera. Insistió y Carla gritó de dolor, agarrándose al cuello. Insistió, y entró, y casi la levantó del suelo. Carla volvió a gritar. Se colgó de Zack rodeándolo con sus piernas y Zack se sintió a su merced, apoyadas las manos en la pared, moviéndose ella convulsivamente, frotando vientre contra vientre, buscando el amor de una forma primitiva y salvaje. Había tanto placer en aquello como en una operación de apendicitis.
—¡Más, más, más, más…!
Repentinamente, Zack quiso haber acabado ya con aquello. Era como haberla metido en un ventilador. Sácala de una vez, Zack, o te la devolverá convertida en unos zorros. Le miró los pechos para ver si aquello le estimulaba y abreviaba el trámite. Ni por esas. Y, sin saber por qué, separó las manos de la pared, se abrazó a Carla, que seguía abrazada a él con brazos y piernas, y giró sobre sí mismo, dejándose caer a plomo. De todos modos, no habría conseguido mantener el equilibrio, al estilo hindú, con la tía encima.
Cayeron sobre los almohadones, pero el golpe fue considerable, y Zack puso especial cuidado en caer encima. Carla gritó, cerca del éxtasis, arqueando el torso como si quisiera comprobar que no se había roto la columna, o para poner sus pezones más cerca del aliento de Zack. Seguramente, se trataba de esto último. Zack trató de levantarse y pensó en decir: «Está bien, nena, ya que el placer no funciona por hoy, vamos a los negocios». Pero era mucha mujer, mucho cuerpo, mucha carne. Atacó de nuevo, con una furia que no habría empleado de habérselo pedido ella, y emprendió un registro por dentro al estilo de los chicos de la poli en un garito inundado de alcohol. Causó estragos. Y le cabreó qué eso fuera lo que más le excitaba a ella. Al instante, tenía los dientes apretados como si quisiera pulverizarlos unos contra otros, el cuello convertido en una mano de cuerdas de barco, los ojos llenos de sangre.
Por fin, se dejó caer a un lado y suspiró, tranquilizándose. Carla aún siguió gimiendo un rato, moviendo las caderas al Norte, al Sur, al Este y al Oeste.
—¿Dónde está la maleta?
—Primer piso. Primera puerta. Un dormitorio con dos camas. En el armario.
—Gorila: eres único. Esto acaba de convertirte en mi socio, gorila. —Y él no supo a qué se refería al decir Esto.
Contestó dándole mecánicamente la dirección de Schpruntz en Gold Coast.
—Anótalo —farfulló.
¿Quién tenía fuerzas para levantar un lápiz?
—A las ocho de la noche —añadió Zack. «A las ocho de la noche sale el tren hacia Jacksonville, Florida»—. Tú sola. Visita de buena voluntad. Pero no te fíes de él. También es una pobre mujer indefensa.
—Iré con mis chicos.
—Y él se irá a pasear para no verte; ni a ti ni a los tuyos.
—Sé hacer las cosas, gorila.
—Ahora, me lo demostrarás. Va a venir uno de los amigos de Schpruntz, a recogerme, a asegurarse de que he hablado contigo y de que vas a ir esta noche. Se llama Lyneman. Es simpático. Pero no dejes que te tire de la lengua.
—Anótame esa maldita dirección, el maldito nombre de Schpruntz y la maldita hora que has dicho. En esa mesa hay papel.
Zack se levantó. Había papel y una estilográfica de plata. Escribió los datos. Súbitamente, le entraron prisas por largarse de allí. Se vistió. Carla seguía tumbada sobre los almohadones de brillante satén, desnuda, espatarrada. Sus pechos agitados por una excitante respiración convulsiva. La boca entreabierta, los ojos cerrados, pidiendo a gritos que la violaran.
Se puso el sombrero. Llamaron a la puerta.
Ahí estaba Lyneman, con el cañón de una «Thompson» en cada oreja.
—Carla —dijo Zack—. Aquí está mi amigo Lyneman. ¿Por qué no les dices a tus compinches que se metan las máquinas de escribir en el culo?
—Meteos las máquinas de escribir en el culo. Dejadle entrar —suspiró Carla, sin mover más que los labios.
Lyneman parecía a sus anchas con las «Thompson» encima, pero, al ver a la mujer, le brillaron los ojos y se puso a sudar como si le hubieran metido carbón encendido por la espalda.
—Os dejo —dijo Zack—. Espero que seáis buenos amigos.
Lyneman le sujetó del brazo.
—Un momento…
—Yo tengo cosas que hacer, chico. Si algo sale mal, ya sabes dónde encontrarme. En la estación, esta noche, a las ocho, en el tren que va al Sur. —Y en un susurro—: Está convencida. No le hables de lo de anoche. Lo ha olvidado.
Se fue. Y si a Lyneman le daba por preguntarle a Carla acerca de la noche anterior, si se destapaba todo el pastel, le daba completamente igual. Él solo quería largarse de allí con viento fresco. Estaba muy harto de todo.
Regresó a Chicago en tren, y seguía nevando.
XXVI
El «Hotel Frisco» (San Francisco) estaba un par o tres de calles más allá del cruce de Clark Street con Diversity Parkway. Era un edificio estrecho, prensado entre dos bloques mucho más altos que él, que debían crearle un agobiante sentimiento de inferioridad. Tenía sucia la fachada y despintadas las letras de un rótulo que se caía a pedazos. Zack fue hacia él sin la menor vacilación, resuelto a salvar a Gina del dragón. Pensaba en Marjorie.
Detrás del mostrador, que alguien debía haber atacado con un hacha, había un viejo con gafas que leía el Chicago Herald and Examiner. Frente a él, en una sala de espera que olía a moho, había cinco tipos sentados, papando moscas. No eran botones, ni camareros, ni clientes, ni visitantes. Solo estaban allí.
Zack se dijo que, francamente, creía que el hotel sería otra cosa. Se acercó al viejo.
—Tengo una cita con Bugs Moran —dijo—. Soy Smith.
El viejo no levantó la vista de su lectura.
—El señor George Moran no vive aquí, señor Smith.
—Entonces quiero ver a Gina.
—Aquí no conocemos a ninguna tipa llamada así. Aquí no suelen venir italianos.
—Bueno, entonces, ¿a quién tengo que ver?
—Usted sabrá, señor Smith.
El viejo se mojó un dedo y pasó una página del diario, muy interesado en los ecos de Sociedad.
Zack echó a andar hacia el ascensor. No había ningún encargado. Mientras abría las puertas, dos de los tipos que papaban moscas en el vestíbulo se pusieron en pie. Entraron con él.
Uno debía tener alrededor de los cincuenta años. Calvo, ojos pequeños, nariz aplastada, labios atravesados por una fea cicatriz.
—Yo soy el ascensorista —dijo.
El otro tenía las cejas más anchas que la frente. Pelo rojo. Más joven que el anterior.
—¿A qué piso va?
—Elijan ustedes. Voy al último.
El ascensorista accionó la palanca. Estaban muy estrechos. O el ascensor era muy pequeño o los tres eran demasiado voluminosos. O ambas cosas. El ascensor se estremeció, rechinó, crujió, tableteó y se puso en marcha.
Zack recibió un golpe en el hombro que lo envió de bruces contra la pared. El ascensorista movió de nuevo la palanca y el ascensor se detuvo entre dos pisos. El Cejas apoyó el cañón hexagonal de un revólver «Webley» bajo la oreja de Zack y le cachearon como si creyeran que era una almohada que había que mullir.
—¿Qué buscas por aquí, italiano? —gruñó el Cejas, para animar la conversación.
El maldito acento que siempre tenía que traicionarle.
—Se lo he dicho al viejo, abajo. Moran me esperaba, hoy a las cinco, en este hotel. Esperaba al señor Smith, que iba a hablarle de una maleta con documentos de Capone. Yo soy Smith.
—Smitini, dirás —se carcajeó el Ascensorista.
—Baja —ordenó el Cejas.
Bajaron de nuevo. Salieron al vestíbulo y le empujaron con el cañón del revólver hacia la puerta que había al fondo de un pasillo. El Cejas la abrió y habló al interior.
—El señor Smith.
—¿Lleva armas?
—No.
—Que entre. Vosotros quedaos fuera.
Zack entró. El despacho parecía algo más decente que el vestíbulo, pero no mucho más. Seguía oliendo a moho.
Había visto a Bugs Moran un par de veces, y el tipo que le recibió, con la boca torcida en una sonrisa equívoca, no era Moran.
—Me llamo Vadassy, señor Smith. Director y representante del señor Moran en este hotel. Siéntese, por favor.
—¿Va a tardar mucho Moran?
Cuando Vadassy trataba de sonreír, la boca casi se le ponía vertical. Era espantoso.
—Me temo que el señor Moran no va a venir. Me ha encargado de que tome buena nota de lo que usted parece querer decirnos. Luego, yo se lo transmitiré a él.
—Oiga: Como comprenderá, yo no tengo la seguridad de que usted tenga nada que ver con Bugs Moran, ni tengo la intención de ponerme a hablar gratis.
—El señor Moran ya contaba con eso. Me ha dejado un talón bancario firmado por él para que le recompense con uña pequeña suma. Ese mismo talón representará la garantía de que actúo en nombre del señor Moran.
Sacó el talón de una carpeta de cuero negro y se lo mostró a Zack. No tenía fecha, ni cifras en el lugar reservado para ello. Solo una firma.
—No quiero dinero —dijo Zack—. Solo quiero ver a Gina. Y quiero largarme con ella.
—Me temo que mis atribuciones no llegan tan lejos, señor… ¿Cómo era…? ¿Smith? —Y, a continuación, sin demostrar la más leve impaciencia—: ¿Qué sabe usted de esa maleta?
Zack se levantó.
—Creo que me he equivocado de número.
La boca recuperó su semihorizontalidad.
—Efectivamente: se ha equivocado. Pero ahora ya ha establecido la comunicación y tiene que hablar.
—Soy de los que cuelgan sin decir nada.
—La gente cambia.
—¡Vamos, Vadassy! ¿Es que no me comprende? ¡No le voy a cobrar ni un céntimo! ¡Lo único que le pido son un par de palabras con mi novia! ¡No es pedir tanto, creo yo!
Se abrió la puerta. Solo asomaron la cabeza de el Cejas y su revólver «Webley».
—¿Necesita algo, señor Vadassy?
Zack no hizo caso.
—¡Pregúntele a ella! Pregúntele: «¿Quieres ver a…?».
—¿A quién, señor…?
—Dallara. Pregúntele si quiere ver a Dallara. Zack Dallara, para servirle.
—Encantado. —El Cejas seguía allí—. No, gracias, Brown. No te necesito. Creo que el señor Dallara y yo nos entenderemos perfectamente. Dile a Rankin que vaya a la habitación 145 y le pregunte a la señorita si quiere ver al señor Dallara.
El Cejas cerró la puerta. La llave estaba en la cerradura, por dentro. Zack miró a Vadassy. Sonrió y echó una ojeada alrededor, para no ver la horrible sonrisa del otro. Se acercó a estudiar de cerca un cuadro abominable qué quedaba cerca de la puerta, casi detrás de ella.
—Magnífico —dijo—. ¿Quién lo ha pintado? ¿Alguno de sus empleados?
Se abrió de nuevo la puerta. Volvió a asomar la cara llena de cejas y el «Webley» de cañón hexagonal.
—La señorita dice que sí, que encantada, que suba, que será un gran placer recibir al señor Dallara.
Zack empujó la puerta, aplastando aquella cabeza pelirroja contra el marco. Cogió el revólver y se volvió para encañonar a Vadassy. De un codazo, envió a el Cejas al pasillo y, a tientas, dio vuelta a la llave.
A Vadassy solo le dio tiempo de ponerse en pie y palidecer.
—¡Ahora, escuche, Vadassy! ¡Tengo muchas cosas que decir y estoy dispuesto a decirlas y a colaborar con ustedes! ¡Pero primero quiero ver a Gina, y comprobar que no le han hecho ningún daño! ¡Después, quiero hablar personalmente con Bugs Moran! ¡Y no me gusta que me traten como sospechoso!
La boca de Vadassy se puso horizontal, vertical, formó una línea curva y, por fin, una quebrada.
—Se comporta usted de una forma sospechosa, en todo caso.
Golpeaban la puerta desde fuera.
—¿Está usted bien, señor Vadassy? ¿Está bien? ¡Diga algo! ¡Vamos a entrar!
—¡Derribemos la puerta!
—¡No, chicos! —gritó Vadassy—. No pasa nada. No pasa nada… ¡Tranquilos!
Avanzó hasta la puerta. Zack se puso tras él y apoyó el revólver contra su cuello.
—No sea niño, Dallara. Esto no hace ninguna falta. Los chicos sabrán comprender.
Abrió la puerta. Ante ella se agolpaban los cinco tipos que papaban moscas en el vestíbulo, todos armados. Cejas tenía una mano sobre la boca y parecía el más peligroso.
—Dejadnos pasar, chicos, no nos enfademos. Solo quiere ver a la señorita de la 145, y le ha parecido entender que no queríamos dejarle subir. Además, no le ha gustado el recibimiento que le habéis dado. —Hablaba empleando un tono suave y tranquilizador, como si los otros fueran perros rabiosos de difícil trato—. Os recuerdo que el señor es un invitado personal del señor Moran y ha venido para cerrar un trato con él. No le guardes rencor, Brown… Y usted ya puede guardar el revólver, Dallara.
—Dámelo —escupió Brown, muy rencoroso.
—Te lo devolveré cuando me vaya, Cejas —dijo Zack.
Pero dejó de encañonar a Vadassy mientras lo seguía a través de un pasillo de lobos hambrientos, hasta el ascensor.
—¿Le acompaño, señor Vadassy? —preguntó el Viejo Ascensorista.
—Noooo… —dijo el otro, cargado de paciencia—. Quedaos aquí, bien tranquilitos.
Accionó la palanca y subieron solo un piso. Salieron a un pasillo y lo recorrieron hasta la habitación 145. Frente a la puerta, Vadassy miró de nuevo a Zack, con horrorosa sonrisa.
—Sería conveniente que me diera el revólver antes de entrar ahí, señor Dallara. La señorita, en algún momento, manifestó su temor de que usted…, no se ofenda por lo que voy a decirle…, quisiera matarla a ella, ¿sabe? Supongo que la presencia de un revólver podría complicar las cosas.
—¡Si está armado, que no entre! —chilló la voz de Gina desde el interior.
—Ya lo ve.
—¡Gina! —gritó Zack—. ¡Voy a entrar ahí, y con revólver! ¡Lo sujetaré por el cañón, y te lo daré, para que tú lo cojas por la culata! ¿Me oyes? ¡Vadassy está aquí para garantizar que las cosas se harán exactamente así!
Vadassy adoptó una ambigua expresión de placidez al encogerse de hombros. Como si a él todo le diera igual. A partir de su expresión, a Zack se le ocurrió que debía hacer muy buenas migas con Schpruntz, que seguramente Schpruntz se había metido en el clan Moran acostándose con él.
Se abrió la puerta, asomó la mano de Gina y Zack le dio el revólver por la culata. Como si quemara, la chica tiró el arma hacia el interior, se oyó un estruendo al golpear la herramienta con el suelo de madera. En seguida, ella empezó a retroceder hacia el otro extremo de la habitación, con cara de esperar que entrara el «Circo Barnum» o algo así.
XXVII
Gina vestía un quimono rosa, con flores en los bajos y en las bocamangas. Iba perfectamente peinada y maquillada. Casi no se le notaba ya el hematoma del ojo, era solo una línea violeta bajo el párpado. Estaba tan hermosa como Zack recordaba. No podía apartar sus ojos del moretón de la cara del hombre.
—Zack… —balbuceó desconsolada—. Oh, Zack, perdona…
—Bien, señores, permítanme —dijo Vadassy—. Yo me retiro. Señor Dallara: trataré de hablar con el señor Moran para notificarle sus deseos de hablar con él. Que se diviertan.
Salió y cerró con llave.
Al mismo tiempo, Gina estalló en sollozos, corrió hasta Zack, se le echó al cuello y empezó a besarle toda la cara, sus mejillas tumefactas, la boca insensible, los ojos helados, humedeciéndosela con lágrimas. Por encima de su hombro, Zack vio una habitación amplia. Al otro lado del cristal de la ventana, había una reja que parecía sólida.
—¡Oh Zack, Zack, Zack! ¡Perdona, perdona, perdona! ¡Oh, qué miedo he pasado! ¡Oh, Zack, cuánto lo siento…!
Por la mente de Zack pasó la tentación de apartarla de un golpe, pegarle un puñetazo y llamar a la puerta diciendo a Vadassy que lo dejara salir de allí a toda prisa. Luego, siguió la idea de gemir: «Nena, por favor, olvida estos números». Pero acabó acariciándole la cara y pensó que era un imbécil.
—Vamos, nena, tranquila, todo pasó ya… No te preocupes por eso ahora… Vamos, vamos… He venido para sacarte de aquí. Nos vamos a Florida.
Se separó de él con una exclamación. Risas y lágrimas.
—¿En serio, Zack? ¡Oh! ¿En serio? ¿Juntos?
Estaba muy emocionada al saberse amada, o estaba muy asustada por su encierro, una de dos. Zack la tomó por los hombros y la condujo hasta la cama. Se sentaron en el borde.
—Tengo dos billetes para Jacksonville, Florida. Para las ocho. Faltan poco más de dos horas. De forma que vístete y ponte a punto.
Se lanzó de nuevo sobre él, le besó en la boca con ímpetu feroz. Le metió la lengua hasta la garganta, y volvió a separarse con los ojos brillando como anuncios de Broadway. Zack supuso que, al sacar los billetes del tren, esos ojos empezarían a encenderse y apagarse y a ponerse de colorines. Efectivamente, sacó los billetes y ocurrió eso. Y ella se agarró a aquellos dos pedazos de cartón como un náufrago se agarra a un tapón de corcho cuando no hay otra cosa. No paraba de repetir: «Oh, Zack, Zack, Zack».
—Guárdate uno. Yo conservaré el otro, por si tenemos que separarnos. Hay que salir de aquí como sea. El tren sale a las ocho, ¿te acordarás? A las ocho… Ahora, cálmate, nena, tranquila de una vez. Cuéntame cómo diantres llegaste aquí, qué te han preguntado, qué les has dicho.
Mientras guardaba el billete en un bolso de mano, balbuceando, Gina le confirmó lo que ya sabía. Después de asestarle el mamporro con la lámpara, salió a toda prisa del motel, convencida de que era la dueña del mundo. El miedo llegó al día siguiente, en la habitación de un hotel de Chicago del que se sintió incapaz de salir para ir a ninguna parte. Le parecía que todos los hombres de la calle trabajaban para Capone y la miraban de forma acusadora. Pidió un taxi y fue a ver a un amigo que tenía en el North Side.
—… Se dice que los irlandeses se están adueñando de todo, Zack. Capone está acabado. Acudí a Rurky para que me protegiera hasta que por fin ellos sean los dueños de Chicago. Les di los quince mil y gran cantidad de información, y me trajeron a este hotelucho. Dijeron que era más seguro. —Estaba muy excitada. Asustada es la palabra—. Zack, hagamos el amor. Para celebrar que nos hemos encontrado de nuevo, que me has perdonado. Me has perdonado, ¿verdad?
Se levantó, corrió al cuarto de baño y se encerró en él. Zack encendió un cigarrillo fijándose en sus manos. No temblaban en absoluto. Fue a recoger el revólver «Webley» del suelo, caminó hasta el cuarto de baño y escuchó a través de la puerta, con la mano en la manija, antes de entrar. Gina estaba completamente desnuda, apoyada en la pila, sollozando ante el espejo. Miró a Zack, volvió a colgarse de su cuello y soltó el llanto sin contenerse más. Había vivido muchos días de tensión, se había guardado aquella explosión durante demasiado tiempo y, ahora que podía soltarla, era superior a sus fuerzas.
—¡No dije tu nombre, Zack! ¡No quise meterte en complicaciones, Zack! ¡Dije que me habían ayudado dos tipos de Wisconsin y me inventé dos nombres! ¡Y todos empezaron a entrar en la habitación, a cualquier hora del día, uno tras otro, y me follaron uno tras otro, cada día uno, y otro, y otro! ¡Sácame de aquí, Zack!
—A eso he venido, Gina. ¡Cálmate de una puta vez, maldita sea!
La besó y ella se pegó a él como una lapa. La besó en los labios, y en las mejillas, y en el cuello, y le acarició la espalda, bajando la mano hasta las nalgas. Ella le acarició la cabeza enviando el sombrero al suelo. Trató de quitarle el abrigo.
—Espera, Gina… ¿Qué les dijiste de la maleta?
—¿Qué cojones ocurre con esa jodida maleta? —chilló, histérica—. ¡De repente, me viene a ver Moran en persona! ¡Empieza a preguntarme por la maleta! ¡Se enteraron de que los de Capone iban tras ella como locos! ¡No sé qué coño hice con la maleta! ¡Les dije que no sabía, que la había tirado al lago! ¡Les dije que los tipos de Wisconsin la tiraron! ¡Dijeron que los encontrarían, tarde o temprano! ¡Por eso, aproveché un descuido de ellos para telefonearte, y avisarte! ¡Zack, por favor, tienes que sacarme de aquí! ¡Me han violado una y otra vez, no me dejan dormir, no me dejan vivir, por Dios, ayúdame, Zack!
Zack apagó el cigarrillo en un cenicero rebosante de colillas y ceniza y le sacudió una bofetada. Los gritos pararon en seco.
—He venido a sacarte de aquí —dijo, tranquilamente—. Y te sacaré. Vístete y ponte a punto. Te sacaré aunque tenga que cargarme a todos los de ahí fuera. Pero cálmate, Gina, cálmate.
Gina le besó de nuevo. Al mismo tiempo, bajó su mano y procedió a desbotonar nerviosamente el pantalón de Zack. Metió la mano por la abertura y la posó sobre el armamento del detective. Este lamentó haber gastado sus energías con Carla. Gina lo necesitaba más. Pero estaba histérica y la histeria lo dejaba completamente frío. No era aquella manera como se hacían las cosas con Gina. Con Gina era dulce y tranquilo. Era después cuando ella empezaba a hacer cosas con las lámparas. Ese recuerdo también contribuía a congelar las extremidades inferiores de Zack.
Pero era un sentimental, y también necesitaba cariño, y le acarició el pelo.
—¿Qué te pasa, Zack? ¿Qué te pasa, valiente? ¿Ya no me quieres, amor…?
Lo sentó en la cama, se encaramó en él, y él se dejó caer de espaldas, agotado. Ahora; Gina lo trabajaba con las dos manos. Era agradable. No para llegar a ninguna parte, pero era agradable sentir ese tacto cuidadoso, esas caricias, cuando uno ya había llegado a la conclusión de que en el mundo solo había puñetazos, gritos y revólveres. Era muy agradable.
Suspiró.
—Oh, Zack, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando, Zack?
—Está nevando. Y me parece que no solo en la calle.
—Yo te calentaré, amor. Yo te calentaré.
«Como el sol de Florida», se dijo Zack. Gina aplicó sus labios al escroto. Sabía hacerlo muy bien. Pero el primer contacto no fue muy diferente, desde el punto de vista de Zack, al de un trapo áspero. Sin embargo, de alguna parte le llegaron imágenes de Palm Beach, de Miami, de gente tostada al sol y pescando peces espada. Entre las nubes se abrió un hueco y un rayo de sol fue a parar justo sobre sus ingles, de forma benefactora. Al principio, Gina saldría con unos y con otros, allí todos son millonarios. No les llevaría más de un mes sacar dinero suficiente como para montar un bufete de abogado respetable. Zacchary Dallara, abogado para ricos. Especializado en estafas, desfalcos, timos, rompehuelgas y terrorismo. ¿Es usted millonario? ¡Sea multimillonario en dos semanas!, consulte a Zack Dallara. Se harían de oro. Lo que tenía Gina entre los labios era el primer lingote.
—Vamos, nena, vamos —le dijo—. ¿A qué esperas?
Ella se echó sobre él, ella misma escondió el lingote en su cofre. Ese es el primero, eso es solo el principio, nena. Se movía ella, cada vez más aprisa, arrancando a su garganta sonidos entrecortados. Zack veía el movimiento de sus maravillosas caderas atrayendo todas las miradas. Vamos, nena; vamos, camina. Es solo mi secretaria, ¿saben? Se la pueden tirar cuando quieran, no hay nada entre nosotros. Pasen por caja y díganle: «Vamos, nena, nenita, adelante, muñeca, estoy loco por ti», yo les indicaré cómo tienen que hacerlo. Pero solo los primeros meses. Luego, señores, indíquenme quién es su esposa en esta fiesta, indíqueme dónde está el dormitorio, yo le he hecho millonario, señor, me debe esto y mucho más. Y, ahora, bájese los pantalones, señor millonario. Ya iba siendo hora de que fuera yo quien le diera por el culo. Y, ahora, diga gracias, señor millonario. ¡Diga gracias, señor millonario! ¡Tengo tanto poder en este Estado que puedo convertirle en negro si se me antoja, señor millonario, diga gracias o lo linchamos y le pegamos fuego después!
Qué hermosa eres, Gina, qué hermosa eres, cuánto nos queríamos cuando nos cargamos a aquellos dos desgraciados a sangre fría. Eran dos desgraciados como nosotros, pero, en aquella ocasión, ellos estaban al otro lado de las «Thompson». Mala suerte. Ahora, somos nosotros los que estamos del lado equivocado. Gina, Gina, Gina, qué bien lo haces, qué hermosa eres. Mala suerte, Gina. Qué suerte tienes siendo tan hermosa, Gina. Al menos, los millonarios te pagan la cena antes de darte por el culo. Qué suerte tienes, Gina. A mí me dan por el culo gratis, me cago en la madre que los parió. Perdona, Gina. Luego, yo te doy por el culo a ti, o tú a mí. Y luego, los dos damos por el culo a dos pobres desgraciados como nosotros para robarles un cochino dinero que ni siquiera era suyo. Perdóname, Gina, y que nos perdonen ellos, o que nadie perdone a nadie, a ver si de esta forma se soluciona todo.
Se miraron a los ojos incluso antes de que Gina dejara de gemir. Y quizá también hubo amor en esa mirada. Estaban estrechamente unidos, los dos juntos, los dos solos en la madriguera. Dentro de una celda con cuarto de baño, Gina. Con un revólver en el bolsillo del abrigo, Gina. Qué incómodo es hacer él amor con abrigo, Gina.
—Cada uno un billete, Gina. Si yo no llego a tiempo de coger el tren, lárgate tú sola de esta alcantarilla.
La chica le dio un casto beso en la mejilla, desenvainó el lingote, que ya no era lingote, que ya no era nada, sacó ropa de un armario y regresó al lavabo.
Zack escondió sus sueños en el pantalón. Cogió una maleta de lo alto del armario y empezó a llenarla con ropa que sacaba a tirones.
—Te amo, Zack —decía Gina desde el interior del cuarto de baño—. Tú y yo seremos muy felices…
Alguien dio vuelta a la llave. Entraron el Cejas y el Ascensorista, se hicieron precipitadamente a un lado, lo encañonaron. Todo fue tan repentino que a Zack se le cortó la respiración.
—Tira el revólver al suelo, al centro de la habitación. Y ponte contra la pared del fondo, junto a la ventana, las manos sobre la cabeza.
Zack obedeció. No podía hacer otra cosa. El revólver hizo mucho ruido al dar contra las planchas de madera del sucio.
Como si ese ruido fuera la señal que esperaba, un hombre se abrió paso entre los dos gorilas y se plantó en el centro de la habitación. Llevaba un abrigo marrón oscuro sobre los hombros, traje y corbata color tabaco, camisa crema. Sin sombrero. Simpáticos ojos soñolientos dentro de una cara redonda, llena, sonrisa atractiva y un profundo hoyuelo en la barbilla.
Uno de los famosos Tres Mosqueteros Irlandeses que se atrevieron a ametrallar el «Hawthorne Inn» con Capone dentro. Después de la muerte de sus íntimos amigos Drucci y Weiss, pasó a ser jefe incontestable de los irlandeses.
Era George Bugs Moran.
Y Zack tenía la bragueta desabrochada.
XXVIII
Había llegado el momento de la representación. Al final de ella habría aplausos, apretones de manos y sonrisas, o una salva de tiros que acabaría de una vez con todo. Es bastante incentivo para un actor.
Con la entrada de Moran, los torpedos se relajaron, dejaron de apuntar las «Thompson» contra Zack. Y este bajó las manos y estiró su boca en una sonrisa deslumbrante.
—¡Vaya, por fin. Moran! ¡Ahora, podremos hablar como personas!
—Podrás hablar tú, Dallara. Yo aquí solo vengo a escuchar.
Fuera la sonrisa. Cara de sorpresa.
—¿Qué pasa, Moran? ¿Algo no marcha bien? ¿Todo está okey, no?
—Señor Moran —recalcó el Cejas, con mala leche—. No quiero volver a repetirlo.
—Cállate, Brown —ordenó Moran.
El Cejas era de la envergadura de Zack y tenía muchas ganas de romperle todos los huesos. Era el más peligroso. Si las miradas mataran, Zack sería un cadáver en putrefacción. El Viejo Ascensorista, en cambio, tenía demasiados años. Era corpulento también, pero fofo, y ya nada debía interesarle desde que sus nietos le robaron los ahorros, le partieron el labio con una navaja y violaron a su mujer. El peligroso era el Cejas Brown.
—Escuchad —intervino Zack—: Solo he venido a buscar lo que es mío. No quiero dinero, no quiero favores, solo quiero a Gina, ¿no es cierto? Bueno, pues vosotros ya tenéis lo que queríais y yo vengo por lo mío. ¿Qué más?
—Aún no has dicho nada, Dallara —dijo Vadassy, apareciendo junto a Moran.
—¡No se trataba de decir nada! ¡Se trataba de entregaros una maleta!
—¡Está bien! ¿Dónde está la maleta? —rugió Moran perdiendo la paciencia y la compostura.
Zack palideció. No le hizo falta fingir. Estaba tan pálido desde que entró en aquella ratonera que no podía más.
—A eso le llamo yo falta de memoria —rio el Cejas—. Ya quiere cobrar, antes de entregar la mercancía.
—Cállate, Brown —ordenó Moran.
Zack guardó silencio, respirando por la nariz. Fingió que trataba de sonreír y no podía. Malditas ganas que tenía de sonreír.
—¿Qué clase de broma es esta? Yo te entregué la maleta, Moran. Se la entregué a uno de tus hombres. Y él tiene que habértela entregado a ti. ¿Qué juego es este, Moran? Si no te interesa lo que había dentro, no es culpa mía…
Moran miró a Vadassy, Vadassy miró a Moran.
—Sabes perfectamente de quién te estoy hablando —siguió Zack—. Cuando descubristeis que yo era el compinche de Gina, me vino a ver en tu nombre, le dije que colaboraría con él. Tardé un par de días en conseguir la maleta, es cierto, pero por fin se la di. Miró los papeles, dijo: «A Moran se le caerá la baba cuando vea esto…».
Gina salió del cuarto de baño, vestida. Miraba a Zack como si este se acabara de subir a la lámpara. Moran y Vadassy también lo miraban sin saber qué decir.
—¿Quién era ese hombre? —murmuró el jefe.
«Aún no —se dijo Zack—, no digas aún el nombre de Schpruntz. Si ese mariquita estaba liado con Vadassy, si tenía la más mínima ascendencia sobre aquellos pistoleros, sería la palabra de Zack contra la de cuatro irlandeses. Que salga Gina primero. Luego, saldrás tú como puedas. Solo una orden de Moran te puede sacar de aquí sano y salvo. Es tu mejor carta, tu única carta, no la desperdicies hasta que esa gente se aparte de la puerta y puedas largarte». ¿Qué hora era? Debían disponer de menos de una hora para llegar a la estación y tomar el tren. Tenía que darse prisa.
—Escucha, Moran. Me parece que esto es más complicado de lo que yo creía. Déjame adivinar. Tú no tienes la maleta, ¿verdad? Ese tipo no te la dio, ¿verdad? ¿Eso es lo que quieres hacerme creer?
—¿Quién coño era ese tipo?
Zack extendió una mano adelante. Con el rabillo del ojo, no perdía de vista el «Webley» del 38 que reposaba en el suelo, entre él y los otros. Podría lanzarse sobre el arma y empezar a disparar, si se tratara de morir matando. Pero se trataba de no morir.
—¡Espera un momento, Moran! ¡Puede que eso que dices sea cierto, pero también puede que no…!
—¿Quién coño era ese tipo? ¡Dímelo o…!
—¡Quiero garantías…!
—¡Mandaré que te revienten las tripas a patadas!
—¡Quiero garantías de que podré salir de aquí sin peligro, Moran! ¡Quiero que dejes que la chica se vaya sola, ahora, ya! ¡Quiero que me dejes coger ese revólver y que ordenes a tus hombres que se vayan a dar un paseo!
—¡Estás loco! .
—¡Uno de estos puede ser amigo de…, de ese tipo a quien entregué la maleta! ¡Puede enfadarse y estos gatillos se mueven con un soplo! ¿Qué seguridad puedo tener de que alguno de los que están aquí no te estén dando el esquinazo como el otro, Moran? ¿Y qué seguridad puedes tener tú?
—Puede fiarse de nosotros, señor Moran —dijo el Cejas.
—Cállate Brown.
Un silencio.
—Nunca me he quedado a solas con un desgraciado que vaya armado, Dallara. Por eso, sigo vivo —dijo Moran.
—Si yo tratara de suicidarme, utilizaría otro sistema, Moran. ¿Qué cojones cree que puedo hacer, en esta habitación…? ¡Maldita sea, deje que Gina se vaya! ¿Para qué la necesita, si me tiene a mí, aquí?
—Vete, Gina.
Gina se estremeció al oír su nombre. Miró a Zack, miró a Moran. Nadie le hacía puto caso.
—No te olvides el bolso, Gina. A las ocho, estaré en la estación —dijo Zack.
Gina se lanzó sobre el bolso como un tigre sobre su presa. Cogió la maleta y, sin mirar a nadie, ni siquiera a Zack, salió a trompicones de la habitación. El Cejas aún aprovechó para echarle mano al culo. Se perdieron sus pasos en el pasillo, se oyó cómo bajaba la escalera. No había tenido paciencia para esperar el ascensor. Y siguió el silencio.
—Te dejaré a solas con Vadassy, y más vale que…
—¡No pienso hablar con Vadassy y menos quedarme a solas con él! —chilló Zack como si estuviera histérico. Que lo estaba.
—¡Señor Moran! ¡No sé qué trata de insinuar este hijo de puta, pero puede fiarse de mí perfectamente! ¡Este tipo está mintiendo! ¡Yo no he visto jamás la maleta! —La boca de Vadassy saltaba de un lado a otro de la cara como si fuera algo postizo manipulado por un titiritero loco.
—Cállate Vadassy.
Moran no apartaba su vista de los ojos de Zack. Y viceversa.
—Brown. Dallas. Sujetadlo.
El Cejas y el Ascensorista dejaron las «Thompson» en un rincón.
Zack saltó como un felino sobre el revólver.
Los otros dos también saltaron.
Moran, prudentemente salió de la habitación. Vadassy no sabía qué hacer.
Hubo un encontronazo, dos manos se alargaron hacia el revólver, unos dedos rozaron la culata. La cabeza de Zack chocó con otra. El Cejas, a su espalda, lo agarró de la ropa, tiró de él hacia atrás. Zack envió un puñetazo a la cara de el Ascensorista, que ya había cogido el revólver. El problema del viejo era el equilibrio. Una patada lo envió al otro lado de la habitación y el revólver fue a parar junto a la puerta, demasiado lejos. El Cejas clavó su puño en los riñones de Zack. Rodeó su cuello con un brazo estrangulador. Zack lanzó el codo atrás, chocó con algo muy duro, oyó un grito. El Ascensorista se levantó como si saliera de una piscina y se le vino encima a velocidad de locomotora, el puño por delante. Zack trató de darle la espalda, lanzó codazos atrás, volvió a alcanzar a el Cejas. Para cuando este le soltó, el Ascensorista ya había llegado y le clavaba el puño en el estómago, hasta la muñeca. «Aguanta Zack». Otro puñetazo, a la boca, y Zack cayó de espaldas sobre el Cejas. Unos brazos de hierro lo atenazaron fuertemente, en un abrazo de titán. Vio la intención de el Ascensorista al levantar el pie. Quería machacarle los huevos. Zack cruzó las piernas, hizo un supremo esfuerzo por ponerse de costado, a pesar de que parecía que estaba atado al suelo con cadenas.
—¡Dale, Dallas! ¡Levantadlo! —gritó la voz de Moran.
Todo quedó suspendido de hilos. Zack dejó de patalear y empezó a dolerle todo el cuerpo. «Son demasiados para ti, Zack. Los has subestimado». El Ascensorista lo agarró de las solapas y tiró de él y de el Cejas, que fue capaz de ponerse en pie sin aflojar el brazo en torno al cuerpo y los brazos de Zack. Lo empujaron hacia la cama, lo pusieron de espaldas sobre ella, lo sujetaron por los brazos, uno a cada lado de la cama, crucificándolo. Y Zack les dejó hacer.
—Solo espero un nombre, Dallara —dijo Moran, apoyándose en el marco de la puerta—. ¿A quién le diste esa maleta, si es que se la diste a alguien?
—Schpruntz. Se la di a un tipo llamado Schpruntz, que me vino a ver de tu parte.
—¡No es cierto, señor Moran! —chilló desconsoladamente Vadassy—. ¡No es cierto! ¡Miente! ¡Este maldito hijo de puta miente!
—Cállate, Vadassy. —Y a Zack—: Si eso es cierto, Dallara, es un jodido problema. Malo es que un tío como Schpruntz me dé la espalda, pero mucho peor es que me la dé con esa maleta en su poder. Me voy a hablar con Schpruntz. Vadassy: a ti te lo confío.
Salió y cerró la puerta. Salió, cerró la puerta y lo dejó en manos de aquellos tres bestias.
—Maldito hijoputa… —empezó Vadassy, con la boca haciéndole filigranas en la cara. Fue a buscar el «Webley».
Zack tenía los pies sueltos. Y aún se mantenía en forma. Se dobló por la cintura como nunca pensó poder doblarse, levantó los pies y los proyectó contra la cara de el Cejas. Este le soltó y fue a parar contra la ventana, rompiendo estrepitosamente el cristal. Gracias a la reja no cayó a la calle.
El Ascensorista se dejó caer sobre Zack torpemente, preocupándose más de sujetarle la mano que el Cejas había soltado que de golpearle. Consiguió agarrarlo de las muñecas, casi lo asfixió con el peso de su cuerpo sobre la cara de Zack, pero el detective aún podía patalear y le clavó la rodilla en los riñones. Un grito, y el otro aflojó. Zack lo empujó, rodó sobre sí mismo, cayó de rodillas de la cama al suelo, y los dos tipos se abalanzaron sobre él.
Entonces, empezó a gritar como si se hubiera vuelto loco. Debió ser el pánico. Empezó a sacudirse como un epiléptico, como un poseso. Ya estaba muerto, ya le habían cavado la fosa, ahora tenía que evitar qué lo metieran en el ataúd. Lo agarraron de los brazos. Sus convulsiones frenéticas no les permitieron lanzar ningún golpe. Solo lo sujetaron fuertemente, para que dejara de moverse, para que dejara de patalear, para que dejara de gritar. Ya estaba bien sujeto. Apoyó los pies en la mesa de noche y se impulsó atrás con todas las fuerzas que le daba la locura, el pánico. La mesa se hizo trizas. Los tres salieron despedidos de espaldas. El Cejas se quedó en el camino, chocando contra el armario. El Ascensorista, que estaba sobre la cama, cayó de ella de cabeza. Pobre abuelo, su problema era el equilibrio. Fue un golpe terrible, un estruendo infernal, pero Zack tenía los brazos libres y no era el que había recibido la peor parte. En el suelo, giró sobre sí mismo y descargó su puño como una maza sobre la nariz de el Ascensorista, que estaba boca arriba. Hubo como una explosión.
Vio el revólver «Webley» en manos de un Vadassy aterrorizado, y trató de ir por él. Eso fue un fallo, porque dio la espalda a el Cejas, que cayó sobre él como un alud, aplastándole y golpeándole la mandíbula contra el suelo. Y eso fue una suerte porque impidió que Vadassy disparara.
—¡Apártate, Brown! ¡Apártate, que lo mato! ¡Apártate o te mato a ti también!
A esta distancia, ni un ciego habría fallado el tiro. A el Cejas le bastaba soltarlo todo y dar un salto atrás. El segundo en que Zack quedara al descubierto bastaría para que le metieran una bala. Los tres se dieron cuenta de eso.
Entonces llegó el Séptimo de Caballería.
—¡Quietos, esperad, maldita sea! ¡Vadassy! ¡Suelta eso!
Todos miraron hacia la puerta. Allí estaba O’Quincey, y allí estaba Marjorie, muy asustada.
—¡No le peguéis, por todos los infiernos! —siguió diciendo O’Quincey, hecho una fiera—. ¡Es amigo! ¡Ha ayudado a Bugs!
Arrebató el revólver de las manos de Vadassy. Era un tipo alto y fuerte y, aunque Vadassy pensara que no era nadie para dar órdenes allí, no se opuso ni siquiera de palabra.
—Moran lo espera abajo. Ha cambiado de idea. Quiere que Dallara lo acompañe.
El Cejas se puso en pie dando un salto atrás para alejarse cuanto antes de Zack. El Ascensorista se había quedado frito en el suelo, boca arriba, con los brazos en cruz. Zack se puso en pie boquiabierto, sin dejar de mirar a Marjorie, el Hada Buena del Bosque que había ido a salvarlo. Sus ojos tristones estaban más tristes que nunca, su boca más curvada hacia abajo que nunca. Pero también estaba más hermosa que nunca.
Mientras recobraba el aliento, esperando que el Cejas o Vadassy se le echaran encima de un momento a otro, Zack recogió el sombrero que algún mamón había pisado en un momento de la pelea, y salió con las orejas gachas, como había salido Gina, sin mirar a O’Quincey ni a Marjorie.
Estos dos fueron tras él, por el pasillo. La chica se abrazó a su cintura, a su lado.
—¿Estas bien, Zack?
—Muy bien, Marjorie, gracias.
Bajaron en el ascensor.
—Le he contado a O’Quincey que fuiste tú quien me dijo que fueron Bototo y Danna quienes torturaron a Linda Cunningham. Gracias a ti, recibieron su merecido… —Eso no era verdad, pero Zack no lo dijo. Marjorie siguió hablando, y Zack solo pensaba que estaba muy cansado, que le dolía todo el cuerpo y que se rendía.
Así que Marjorie también estaba en el ajo. Marjorie trabajando para O’Quincey en un tugurio de Spaldi, pasándose los datos necesarios para que vengaran a Linda, que seguramente también estaba a sueldo de O’Quincey. Sin embargo, no había dicho que la maleta estaba en poder de Zack, o las cosas habrían ido de otra forma. Y ella lo sabía. Y no sabía que Zack pensaba endosársela a Schpruntz. Gracias, Marjorie, hubiera dicho Zack de haber tenido fuerzas para ello. Ahí estabas, Marjorie, muñeca, aquí no se salva nadie. Gracias por haber cerrado la boca.
—Me ha costado convencer a O’Quincey de que tenía que ayudarte, de que tenía que protegerte de estos brutos, ¿verdad, nene? Ha sido todo un trabajo, ¿eh? —O’Quincey sonreía y se sonrojaba—. Hemos venido lo antes posible. Nos hemos encontrado con Bugs Moran cuando salía. Dice que prefiere que lo acompañes, para demostrarle tu buena voluntad. Eso ha estado bien, ¿no, Zack? ¿Estás bien, Zack?
En el vestíbulo esperaba Moran, impaciente, con otros tres tipos. Hizo tanto caso de Zack, al verlo, como de una cucaracha que pasara casualmente por un rincón. Dio media vuelta y caminó hacia la calle.
Dos de los tipos agarraron a Zack de los brazos y lo sacaron afuera.
—Tú vienes con nosotros.
—¡Nosotros os seguimos! —gritó Marjorie tratando de parecer animada, pero con la angustia a flor de labios—. ¿Verdad, nene? Los seguimos, ¿no?
Lo montaron en la parte de delante, junto al chófer. Los otros tres, Moran en medio, se sentaron detrás. Uno de ellos apoyó el cañón de una automática en su nuca y dijo:
—Suerte tienes de esa nena, Dallara. Ahora resulta que todos somos amigos. Perfecto, amigo, vamos a dar un paseo.
Se pusieron en marcha. Zack miró la hora. Eran las ocho menos diez. El tren salía a las ocho. Hasta la casa de Schpruntz, en Gold Coast, tenían al menos media hora.
Zack trató de no pensar qué podía haber ocurrido en el encuentro entre Carla y Schpruntz. Nunca se había interesado por ello, siempre había tenido la seguridad de que, para entonces, él ya estaría muerto o abrazado a Gina, camino de Florida. En aquel momento, sabía que, cualquiera que fuera el resultado de aquella jodida entrevista, él saldría perdiendo.
A Zack ya todo le daba igual.
XXIX
La noche anterior, mientras Zack y Lyneman se acostaban en la habitación de arriba, Eliot Ness le había dicho a Schpruntz:
—Mañana tendrá que vérselas usted solo con esa mujer.
—¡Pero, Ness, no me diga que ha creído una sola palabra de ese embustero…!
—Ni creo ni dejo de creer, Schpruntz. Lyneman nos confirmará mañana las palabras de ese Dallara. Si miente o trata de engañarnos, será muy fácil atraparlo. Pero, si no miente, no quiero exponerme a que esa damisela se escape de nuevo. No habría tercera oportunidad.
—Ness —protestó Schpruntz—: Imagine, imagine por un momento que no miente en cuanto a la cita. Imagine que efectivamente viene esa tía aquí… ¡Pero para coserme a balazos!
—¿Por qué había de hacer eso? ¿La conoce usted de algo?
—¡No, Ness, pero…!
—¡Vamos, Schpruntz, ya sé que le ponen nervioso las mujeres, pero ya va siendo hora de que demuestre lo que vale! ¡Se ha pateado miles de dólares engañando a gánsteres de categoría! ¿Qué significa para usted engañar a una mujer asustada? Tomaremos precauciones, Schpruntz, tomaremos precauciones.
Las precauciones consistieron en un micrófono que ocultaron en la caja del reloj, detrás del péndulo inmóvil, y que comunicara directamente con una emisora receptora que montaron en el restaurante de enfrente. Allí, ocultos por las sombras (el restaurante había sido cerrado), estarían Ness y los otros, por si ocurría algún imprevisto. Además, Ness le entregó el «Smith & Wesson 38 Special» que había quitado a Zack.
—Escóndelo —le dijo—. No lo lleves encima. Es fácil que te cacheen.
Cuando Lyneman regresó a Chicago, directamente desde casa de Carla, confirmó las promesas de Zack.
—La Spaldi vendrá esta noche, a las ocho, con tres hombres. Son todos los que tiene, de forma que no hay motivo para desconfiar, no en una gran banda organizada ni por el estilo. Los tres hombres solo vendrán para asegurarse de que dejan a su amita en buenas manos. Te cachearán, echarán una ojeada por la casa. Si todo está en ordenase largarán.
—Pero ellos vendrán armados, ¿no?
—Pero luego se irán. Tú podrás cachear a Carla, si quieres. Seguro que se deja. Esa mujer es un volcán.
—¿Qué te dijo de la noche anterior? —se interesó Ness—. ¿Estaba enfadada aún?
—Dallara la dejó suave como la seda. No quiso ni oír hablar de ello. Le dije: «Oye, sobre lo que pasó anoche…», y me contestó: «Anoche no pasó nada». Es como un volcán, Ness, se lo puedo asegurar, lo sé por experiencia…
—Schpruntz: deje que hable ella, antes de empezar a hablar usted. A ver por qué le interesa una unión con nosotros. Si está muy reservada, ya sabe usted todo el rollo de que Capone está hundido, de que los irlandeses nunca levantarán cabeza y todo eso. Hable de que hoy la información se paga cara, y Usted tiene dinero y sabe que ella tiene información. Tírele de la lengua. Pero no le hable para nada del FBI. hasta que no vea que está bien dispuesta…
—¡Ya sé, Ness! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ya me lo ha dicho mil veces!
Schpruntz escondió el «38» debajo del almohadón del sofá, de tal forma que pudiera cogerlo rápidamente. Y, en cuanto se fueron Ness y Lyneman al restaurante de enfrente, fue a buscar una «Luger» de su propiedad y la metió en la cesta de la leña. Luego, se dedicó a esperar, encendiendo un cigarrillo con otro, mirando insistentemente el reloj del péndulo. Nunca se había hecho a la idea de que estaba estropeado.
Le temblaban las manos, le sudaban, todo él sudaba como una fuente. Se acercó tres veces al micrófono para comprobar si funcionaba, diciendo: Aló, aló, con voz temblorosa. «Si me escucháis bien, hacedme una seña desde el restaurante». Ness acabó por telefonearle y le pegó una bronca. Schpruntz no hizo caso. Dijo que el que corría peligro era él, y que quería asegurarse. Se puso en el otro extremo de la habitación y gritó:
—¿Y desde aquí? ¿Se oye desde aquí? ¡Hacedme una seña desde la ventana, si se oye desde aquí!
Le hicieron una seña bastante significativa. Dejó de comprobar el micrófono. Se sentó en el sofá y estuvo ensayando para sacar el revólver con rapidez.
A las ocho y cinco, oyó que un coche se detenía frente a la puerta. Un «Pierce-Arrow 80» de 1926. Pasos sobre la nieve y campanilleo. Al abrir, se encontró ante una mujer muy alta, que casi le sacaba un palmo, tocada con un turbante, fumando en boquilla y vestida con un aparatoso abrigo de pieles. Schpruntz sintió una especie de ahogo.
—¿Señor Schpruntz? Soy Carla Spaldi.
Detrás de ella entraron tres tipos vestidos de una forma que quería ser elegante y se quedaba en vulgar. Tres tipos desconfiados. Uno se plantó ante él.
—¿Me permite? —dijo.
—Forma parte del trato. Cachearlo y echar una ojeada a la casa para asegurarnos de que no nos tiene reservada ninguna sorpresa.
Schpruntz levantó las manos. El tipo le palpó la cintura, los sobacos, las piernas por fuera y por dentro hasta las ingles, volvió a la altura de los tobillos, se levantó e hizo un gesto de aprobación.
Entretanto, los otros dos habían desaparecido escaleras arriba.
Sonó un ruido en el piso superior. Ruido de madera rota. Schpruntz dio un salto y sacudió las manos como si hubiera encontrado un escorpión entre ellas.
—¡Eh! ¿Qué están haciendo esos brutos?
Carla puso cara de sorpresa.
—¿Qué estáis haciendo, muchachos?
Uno de los dos bajó formando una O con los dedos índice y pulgar de la mano derecha. Parecía satisfecho. El otro bajó con una maleta entre las manos. Una maleta que parecía vieja, manchada. Atravesó el salón y la colocó sobre la mesa enana, entre el sofá y la chimenea.
—Creo que ahora nos entenderemos, señor Schpruntz. Podemos hablar.
—¿Qué significa esta maleta? —dijo Schpruntz en voz muy alta.
En el restaurante, Lyneman y los otros se pusieron en tensión. Una mano se cerró en torno a la culata de una automática. Ness levantó un brazo, en una señal que significaba a la vez «Quietos» y «Preparados».
—¿Sabe, Schpruntz? —dijo la voz de Carla a través del receptor—. Hasta ahora temía que me estuviera usted engañando.
Schpruntz abrió la boca para decir algo respecto a la maleta, quería decir a gritos a los hombres de Ness que allí había algo raro, que era una trampa. Pero tenía la garganta de madera. Empezó a sudar y a pensar en las armas ocultas.
Se sentó en el sofá, se acarició los muslos, de la rodilla hacia arriba, y dejó las manos a la altura de la cadera, cerca del «38 Special».
Carla Spaldi abrió la maleta. Dentro había un montón de papeles en desorden.
—Esa maleta no es mía —consiguió articular Schpruntz.
Ness y los otros no sabían qué hacer. El nerviosismo del mariquita los alarmaba, pero la voz de Carla, cada vez más confiada y conciliadora, les hacía suponer que todo iba bien.
—A ese tipo le ponen nervioso las mujeres —cuchicheó Lyneman—. Tendría que haberme dejado a mí a solas con esa.
Ness reclamó silencio.
—Efectivamente, Schpruntz —dijo Carla, sonriendo y alejándose de la mesa y de la maleta—. Ahora ya no es suya. Ahora es mía. Y usted ya no tiene nada que ofrecerme.
No fue una amenaza. Fue mucho más. Fue una señal.
Schpruntz vio armas en las manos de los tres tipos y tiró del «38 Special».
Dos pistolas detonaron a la vez en un estallido tan espantoso como instantáneo. Carla Spaldi giró violentamente sobre sí misma y salió despedida de cabeza contra uno de los sillones. Schpruntz abrió mucho los ojos y la boca, dejó caer el «38 Special» y se quedó inmóvil sobre el sofá, con expresión de sorpresa.
Thompson Primero se arrodilló junto a Carla, le buscó el pulso. Thompson Segundo miró por la ventana, para ver si alguien había oído el tiroteo en la calle. Entonces, vio al grupo de hombres cruzando la calzada y disparó por puro reflejo a través del cristal.
—¡La poli!
Ness y los suyos se tiraron al suelo, buscando refugio entre los coches aparcados. Alguno disparó al azar, a cualquier sitio. Automática 45 corrió a otra ventana y disparó también al azar, pulverizando un cristal del «Buick» amarillo.
—¡La primera puerta de atrás! —dijo Thompson Primero.
Y se precipitó por el pasillo, como si se hubiera dado la orden a sí mismo. Los otros dos, conteniendo la respiración, se miraron solo un instante.
—¡Estáis rodeados! —dijo la voz de Ness—. ¡Escuchadme! ¡Estáis rodeados! ¡Os habla Eliot Ness! ¡No vais a salir de ahí con vida! ¿Me oís? ¡Más valdrá que salgáis con las manos en alto y sin oponer resistencia!
Automática 45 corrió al cadáver de Carla, borró las huellas de su pesada arma y se la puso entre los dedos a su dueña y señora. Thompson Segundo, comprendiendo, gritó, al mismo tiempo:
—¡Nosotros no hemos tenido nada que ver con esto, Ness! ¡No hemos podido evitarlo!
Mientras Eliot Ness contestaba a gritos, Automática 45 murmuró:
—La maleta. Es de Capone.
No tuvo que decir más. Si caía en manos de la poli, Capone saldría perjudicado. Y ellos, en chirona, pasarían como los tipos que entregaron la maleta que perjudicó a Capone. Sin dudar, el torpedo agarró la maleta y la vació sobre las llamas de la chimenea.
—¡… Y salid con las manos en alto! —acababa Ness.
—Hay que ganar tiempo —susurró Thompson Dos. Gritó—: ¡Queremos garantías, Ness! ¡Garantías de que no nos van a coser a tiros cuando salgamos!
Eran las ocho y media.
En ese mismo momento, llegaba el coche de Moran a la zona. Zack viajaba en su interior con el cañón de una pistola en la nuca. Había coches de Policía parando el tránsito y varios agentes enviaban a los curiosos a hacer puñetas.
—¡Qué demonios…! —gritó Moran con voz ahogada—. ¡Da media vuelta, de prisa!
—¡Un momento! —dijo Zack, asustado también—. Quiero bajarme. Quiero ver qué significa esto… —Levantó la voz—: ¡Y me voy a bajar, Moran! No va a ordenar a su hombre que dispare con toda esa bofia ahí enfrente, ¿no?
Abrió la portezuela. El gorila de la automática miraba a Moran inquisitivamente. Moran mordió sus palabras. Tenía prisa por largarse de allí.
—Nos volveremos a ver, Dallara.
—Claro que nos volveremos a ver —dijo Zack metiendo la mano en el bolsillo y sacando su billete para Jacksonville, Florida—: Ya no me puedo ir a Florida, me quedo en Chicago. El tren hace media hora que ha salido.
Echó el billete sobre el asiento que dejaba vacío y echó a andar hacia la barrera policial. «Con Gina —pensó—. Ojalá el tren se haya ido con Gina, ojalá ella ya esté camino del sol, de los millonarios. Adiós, Gina», pensó.
Oyó que alguien decía su nombre, a su espalda, y unos brazos desnudos y frágiles enlazaron su cintura.
—¿Qué ha pasado, Zack? —preguntó Marjorie, inquieta.
—Aún no lo sé. No tengo ni la menor idea.
XXX
Zack mostró su tarjeta de detective a uno de los agentes.
—Ness querrá verme —dijo.
La voz de Lyneman corroboró, más allá:
—¡Sí, déjalo pasar! ¡Apuesto a que Ness querrá hablar con él!
—Pero no con la señorita —dijo el agente, muy seguro.
Zack y Marjorie se miraron a los ojos. De nuevo volvía a funcionar la corriente magnética entre los dos. Sintieron en el pecho el bienestar de una sonrisa, a pesar de que ninguno sonrió.
—No me has dado un beso, Zack —le dijo ella.
Se lo dio. Se lo dieron. Un beso ansioso y glotón, húmedo y embriagador como un lingotazo de buen bourbon. Eso entonaba al más pintado. Eso le metía a uno suficiente calor en las calderas como para enfrentarse a Ness, a Moran y a Capone juntos. No separaron los labios hasta que les faltó aire.
—Gracias, nena. Gracias por lo que has hecho antes.
Se fue a reunir con Lyneman que, como siempre, parecía que sonreía. Estaba avisando al forense, al furgón celular y a una ambulancia. Zack se repetía que, con Capone y Moran a la espalda, siempre estaría más seguro entre la gente de Ness. Camino de la casa Lyneman le contó lo ocurrido. Se cruzaron con los Thompson y Automática 45, y todos miraron a otra parte. No había miedo de que esos hablaran. Se dejarían linchar antes de decir que se habían unido a Carla para traicionar a Capone. Los tentáculos de Scarface llegaban perfectamente a la celda más apartada de la más apartada penitenciaría. Cuando atravesaban el jardín de la casa de Schpruntz, a Zack le pareció que Lyneman le daba un apretón tranquilizador en el brazo. Lo miró y le pareció que el poli le dedicaba un guiño de complicidad. Seguramente, solo se lo pareció.
—Era una leona, Zack —dijo Lyneman—. Un verdadero volcán, ¿eh? Es una verdadera lástima.
Ahí estaba el cadáver de Carla, de rodillas en el suelo, con el cuerpo y la cara contra el asiento de un sillón, la «45» entre los dedos. Y el cadáver de Schpruntz, sentado junto a la chimenea, con cara de sorpresa. Y Ness, de pie, mirando a Zack fijamente. Y la maleta, consumiéndose y apestando entre las llamas.
—Así acaban las cosas —dijo Dallara, tranquilamente.
—Queda usted detenido, Dallara —murmuró Ness, sin mover ni un músculo.
—¿Por qué? ¿Por haber intentado ayudar a la Ley?
—No. Porque a mí me da la gana.
Cuando amaneció, Zack estaba aún sentado en una silla de la Jefatura Central, y los hombres de Ness seguían dando vueltas a su alrededor. El interrogatorio había empezado en plan duro, se escapó incluso alguna que otra bofetada.
Le acusaban de haber tendido la trampa a Schpruntz, para que Carla lo matara.
—¿Y para qué cree que me he presentado? ¿Para ahorrarles el trabajo de tener que buscarme? ¡Podría haberme largado de la ciudad, desde que dejé a Lyneman en casa de Carla! ¡Podría haberme largado cien veces, y me he quedado! ¿Cree que estoy tan loco? ¡Maldita sea, Ness, hágase a la maldita idea! ¡Schpruntz quería jugársela, tenía la maleta en su poder y no le dijo nada a usted…!
—Tú pudiste meter la maleta en ese armario, cuando entraste en la casa de Schpruntz por la ventana…
—No, jefe —intervino Lyneman—. Yo fui quien lo sorprendió en cuanto acababa de entrar. Seguro.
A las nueve de la mañana, Zack repetía por enésima vez que él no sabía nada de la maleta, que Gina se había encargado de tirar las metres y la maleta al lago Michigan; que, si no lo había hecho, no era culpa suya. Gina frecuentaba mucho a Vito Spaldi, conocía muchas cosas de él, podía perfectamente estar al tanto del valor de aquellos papeles. Luego, le reventó la nariz y se escapó con los quince mil, eso lo sabían ellos, ¿no? Si luego le había regalado la maleta a Schpruntz, tampoco era culpa suya. ¡Claro que había sido Gina! Schpruntz visitaba con frecuencia el «Hotel Frisco», ¿no? Y había tenido charlas en privado con Gina, ¿no? Si esa maleta era tan apetitosa como todos decían (que eso Zack no lo sabía), era muy fácil que Schpruntz hubiera pensado en sacarle pasta. ¿Que cómo sabía Carla que Schpruntz tenía la maleta? De eso, él no sabía nada. En ningún momento habló con Carla de maletas. En cambio, nadie podía negar que quizás hubiera sido Schpruntz en persona quien le telefoneara, quien se lo dijera todo. ¿Por qué no?
—¡Porque estuvimos escuchando la conversación, porque Schpruntz estaba asustado y no conocía de nada a Carla!
—Maldita sea, estaba asustado porque sabía que ustedes lo escuchaban. ¡Estaba asustado porque Carla sacó a relucir la maleta, y a él no le interesaba! ¿Qué le pasa, Ness? ¿Necesita una cabeza de turco y me ha elegido a mí?
—¿Qué dijo Schpruntz antes del tiroteo?
Uno de los hombres había escrito la conversación en taquigrafía.
Consultó un cuaderno.
—Dijo: «¿Qué significa esta maleta?». Entonces Carla dijo: «¿Sabe, Schpruntz? Hasta ahora temía que me estuviera usted engañando». Luego hubo un silencio. Y Schpruntz dijo: «Esta maleta no es mía». Y Carla: «Efectivamente, Schpruntz. Ahora ya no es suya. Ahora es mía. Y usted ya no tiene nada que ofrecerme».
—¡O sea —estalló Zack—, que Schpruntz le había ofrecido la maleta! ¡Y, evidentemente, no pensaba dársela durante esa entrevista! ¡Y eso hizo creer a Carla que él quería darle el esquinazo! ¡Escuche, Ness: ¿qué interés podría tener yo en matar a ese mariquita?! ¿Se puede saber qué coño he ganado yo en todo esto? ¡Mire mis pertenencias, registre mi despacho! ¡Si encuentra algo más de los mil dólares que le saqué a Schpruntz, la mitad para usted!
En favor de Zack jugaron los elementos. El primero era que, al parecer, ninguno de los hombres de Ness se fiaba un pelo de Schpruntz. Había pasado demasiado tiempo entre gánsteres, había dirigido tres destilerías clandestinas, bebía alcohol, era un mariquita y eso lo hacía, de repente, persona no grata. Incluso Ness puso especial interés en referirse a él como «confidente» y no como «agente del FBI».
El segundo elemento que ayudó a Zack fue que la maleta se había perdido, que la operación se había ido al agua, y que Eliot Ness no era de esa clase de gente que da un puntapié a la mesa si pierde la partida. Quizás hubo un tercer elemento. Lyneman y Ness estuvieron hablando aparte durante un rato, y Zack logró entender algo de sus cuchicheos:
—No, jefe, no recuerdo para dónde eran los billetes que compró. ¿Pero qué importancia tiene todo eso ahora? Jefe, escuche: ese es un pobre tipo que…
Cuando hubieron acabado de hablar, Ness ordenó:
—Dejad que se largue.
Y Zack se largó.
Fue directo a un teléfono público y llamó al Chicago Tribune. Pidió que le pusieran con Ian Gannon, aquel periodista que lo sabía todo y que tenía los ojos equivocados.
—¿Gannon? Soy Dallara… ¡Tengo información sobre el tiroteo de anoche en Gold Coast, ¿te enteraste?! Bien, pues toma nota, que las noticias son de primera mano. Si, estaba investigando a la tal Carla Spaldi y me han cortado el caso por lo sano. A propósito, ni se te ocurra mencionar mi nombre, ¿eh? No serla ético. Toma nota, tío, que las noticias queman. Lo principal de la noticia es la maleta esa que se quemó. ¿Cómo que qué maleta? ¿No has oído hablar de ella? ¡Sí, hombre, si es lo más importante del caso! Escucha. Ese Franz Schpruntz era confidente de la Policía, sí, confidente directo de Eliot Ness, ¡ah, eso tampoco lo sabías, ¿eh?! Pregúntaselo a él, ya verás qué te dice. Mira…, la cosa fue así…
Regresó a su pueblo. A su despacho. A la mesa de la que se despidió un buen día en que se iba al cadalso. Colocó en los cajones las fotografías del niño marinero y el rosario de su padre. Desenvolvió la botella de whisky que acababa de comprar y se puso a beber mientras la vida seguía a su alrededor.
Cuando estuvo lo bastante borracho, llamó a las oficinas de Capone y pidió que le pusieran con Guzik el Cerebro.
—¿Qué tal? —le dijo alegremente—. ¿Te gusta cómo he solucionado el caso de esa jodida maleta, Guzik? La tenía ese Schpruntz, ¿sabes? Y quería liarse con la tal Carla Spaldi para daros un disgusto…
Los diarios del día siguiente corroboraron esa teoría. Ian Gannon se lució, y los periodistas de otros diarios copiaron la noticia. Un confidente de la Policía llamado Schpruntz tenía una maleta que contenía importantes documentos capaces de llevar a Capone y a cien personajes más a la cárcel de por vida. Ese tipo quiso aprovecharse de lo que tenía y trató de aliarse con Carla Spaldi, una mujer sin escrúpulos. Discutieron y se mataron entre sí.
También telefoneó a los irlandeses. Habló con Vadassy.
—Disculpa por lo de ayer, Vadassy, pero ya ves que tenía yo razón. Schpruntz tenía esa maleta, como os dije. Y seguro que planeaba traicionaros.
Luego, se sentó a esperar.
Esperar a que se acabara el whisky.
Esperar a que entrara Vito Spaldi con un arma y le soltara cuatro tiros por haberle puesto los cuernos. Pobre Vito Spaldi, nunca fue capaz. Soltó las riendas de sus negocios y acabó siendo solo el dueño del restaurante que fundó cuando llegó a los Estados Unidos. También el restaurante naufragó. Una pelea nocturna. Demasiados desperfectos y muy pocos ingresos.
Cuando Al Capone salió de chirona, el 17 de marzo de aquel mismo año, Vito Spaldi se fue de vacaciones a Italia.
Esperar a que todo se descubriera, porque algún día todo se descubriría, alguien encontraría a Gina, o alguien de Moran hablaría con alguien de Capone, y todos mirarían en dirección a Zack Dallara, y todos dispararían en dirección a Zack Dallara.
Esperar a que se abriera la puerta y entrara por ella, radiante, Gina. Sonriendo con su bocaza italiana, abriendo los brazos y diciendo: «Gracias, Zack, encanto, por sacarme de aquel atolladero».
Pero quien entró fue Marjorie.
FIN.
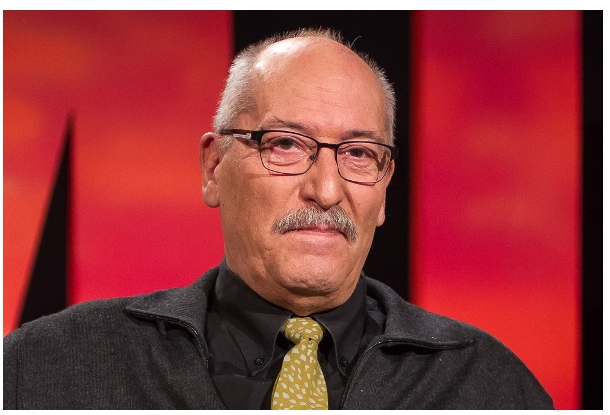
ANDREU MARTÍN nació en 1949. Guionista de cómic y cine, está considerado como uno de los maestros de la novela negra española. En 1965 comienza a estudiar Psicología en Barcelona y se licencia en 1971. No ejerce la profesión, pero su obra demuestra en la construcción de los personajes y los argumentos el profundo conocimiento que el autor tiene del mundo de la locura y la obsesión.