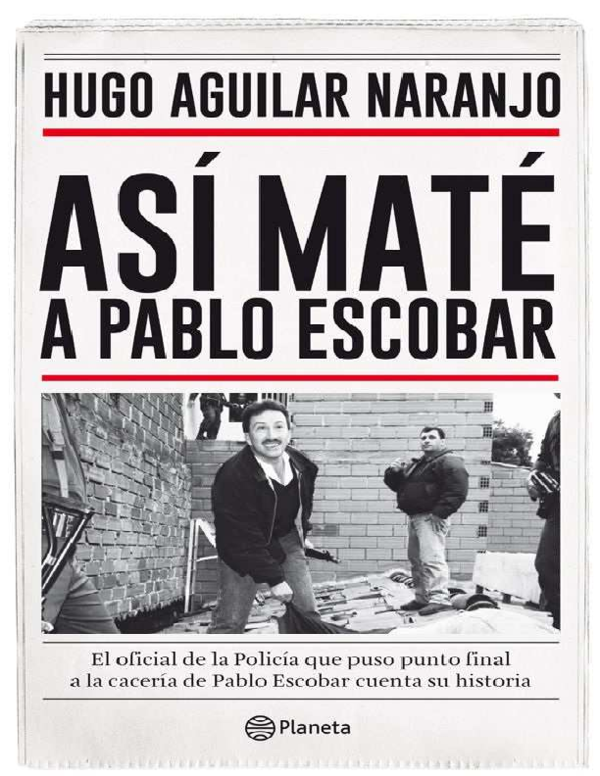CAPÍTULO 2
Destino marcado
Una soleada tarde del 4 de febrero de 1974, cuando caminaba en silencio por el
parque principal de Suaita, Santander, me encontré con Uriel Ariza, gerente del
Banco Cafetero en aquella localidad. Él, que tenía una bien ganada fama de
ayudar a los campesinos, debió ver mi cara de preocupación y luego de un corto
saludo me dijo:
—¿Mono, qué hace?
—Nada, señor Ariza, ya terminé el bachillerato y no he podido conseguir
trabajo como profesor y mucho menos estudiar en la universidad porque mis
padres no tienen dinero.
—¿Quiere trabajar en el Banco Cafetero como mensajero?
—Sí, señor, así sea de barrendero... necesito trabajar y ahorrar para entrar a la
universidad.
El encuentro con el señor Ariza fue providencial. Por aquellos días me
encontraba en un callejón sin salida porque en noviembre del año anterior había
terminado el bachillerato en el Instituto Integrado Antonio Nariño de Moniquirá,
Boyacá, a donde me había enviado mi padre desde Suaita porque ese plantel
ofrecía la formación necesaria para ser profesor. Mi expectativa era grande
porque quería ser maestro y de paso estudiar de noche en una universidad.
Pero ni lo uno ni lo otro, porque meses después de haber salido bachiller no
había logrado conseguir empleo debido a que la selección de maestros nuevos se
hacía entre enero y febrero de cada año, pero no me contrataban porque no tenía
palancas en la Gobernación del departamento.
Pese a mi frustración, acepté el empleo en el banco y todos los días me
levantaba a las tres de la madrugada para llevar el balance de la sucursal de
Suaita a la agencia principal del Banco Cafetero en el municipio de Socorro,
Santander. Como me mareaba en el bus, vomitaba tres y cuatro veces en cada
trayecto.
Durante ese tiempo, cerca de un año, ahorré lo que más pude porque seguía
con la idea fija de estudiar Medicina. Había estudiado bachillerato en un colegio
que me formaba como educador e hice el esfuerzo para ejercer, pero en el fondo,
muy en el fondo, quería ser doctor.
No obstante, mi vida habría de cambiar una noche, cuando veía la televisión,
que por aquella época todavía se veía en blanco y negro y salió una propaganda
de la Escuela de Cadetes General Santander, que ofrecía la posibilidad de
hacerse oficial de la Policía Nacional.
Muy interesado, al día siguiente busqué al comandante de la Policía de Suaita
y le pregunté qué sabía de los cursos para oficial. Respondió que no tenía idea
porque él era cabo, es decir, suboficial, y la manera de ingresar a la institución
era diferente. Aun así, me aconsejó viajar a Bogotá a averiguar cómo eran los
trámites. Le hice caso y sin decirle nada a nadie madrugué un sábado y me
escapé para Bogotá. Al mediodía llegué al barrio Muzú, sede de la Escuela
General Santander, y cuando entré a la oficina de incorporación sentí una
inmensa alegría. Pensé que mi futuro estaba en la Policía. Allí me sugirieron que
me presentara en Bucaramanga por aquello de la jurisdicción sobre el municipio
donde yo vivía.
Cumplí todos los requisitos y a mediados de diciembre de 1974 me puse muy
feliz cuando me notificaron que había pasado la convocatoria, a la que nos
habíamos presentado ochenta jóvenes, pero solo aprobamos dos de Suaita, uno
de Girón y otro de Bucaramanga.
Cuando le conté a mi papá que sería oficial de la Policía, se llevó una
tremenda sorpresa y se puso furioso. El viejo tenía motivos porque en la época
de la violencia partidista fue atropellado y golpeado muchas veces por policías
‘chulavitas’ —conservadores— cuando se desplazaba desde nuestra casa en la
vereda Cápita hasta el municipio de Chitaraque, en Boyacá. Para que no lo
mataran, otras tantas veces tuvo que esconderse en una cueva conocida como
‘los pericos’. La violencia era tan inmisericorde que mi padre y mi madre no
tuvieron otra opción que dejar su tierra y buscar un mejor futuro en el vecino
departamento de Santander.
“En mí no va a tener ningún apoyo porque odio a la Policía”, dijo mi padre en
forma despectiva cuando se dio cuenta de que en realidad yo estaba decidido a
entrar a la carrera de las armas.
Lo cierto es que con mi ingreso a la institución policial estaban a punto de
terminar años y años de estrechez y carencias. Nunca olvidaré a Blanca, mi
madre, y a Ciro, mi padre, que trabajaban de sol a sol para poder sostener a sus
nueve hijos. Yo era el quinto. Muchas veces lo acompañé a realizar las faenas del
campo y se notaba resignado con su destino, pero no con el de sus hijos.
—Ya me tocó quedarme en el campo y trabajar como una mula para darles de
comer a ustedes, pero si Dios lo permite quiero que mis hijos sean alguien en la
vida, que estudien —me dijo un día.
Con un enorme esfuerzo, mi padre logró pagarles la carrera en la universidad
a mis hermanos mayores, pero a los últimos nos dio el bachillerato y nos enseñó
a trabajar, con la esperanza de que pudiéramos estudiar de noche en una
universidad.
Mi madre también sufrió la violencia partidista y cada viaje de mi padre se
convertía en una agonía para ella, pues no sabía si había sido masacrado por los
chulavitas. Cuando él estaba ausente, ella nos reunía a los nueve hermanos y nos
decía:
—Lo único que nos queda es que ustedes sean personas de bien, trabajadoras
y honestas.
Finalmente, y luego de una triste despedida de mi familia, salí de mi tierra y el
11 de enero de 1975 ingresé a la Escuela de Cadetes General Santander, en
Bogotá. Los tres primeros días fueron de adaptación, de conocer el reglamento
interno, de comer y dormir bien, pero al cuarto día se acabó la luna de miel: nos
pasaron a la peluquería y a los 380 muchachos que ingresamos esa semana nos
hicieron el famoso corte de pelo conocido como ‘chuler’. Luego nos
uniformaron y como todos éramos muy flacos parecíamos esqueletos con ropa.
El recibimiento en la Policía no pudo ser peor. Ya en la primera semana nos
levantábamos a las cuatro de la mañana a bañarnos con agua helada. Muy pronto
la cabeza empezó a soltar una especie de caspa de aspecto horrible y la cara se
veía quemada por el frío. La vida empezó a hacerse dura y extenuante. Pero
como todo es susceptible de empeorar, cuando empezó en serio la disciplina
debíamos hacer orden cerrado, es decir, marchar, y en minutos se nos ampollaron
los pies. Muchos de mis compañeros lloraban, deseaban irse a sus casas,
desertar. Por supuesto, quienes teníamos origen campesino, como yo, éramos
más fuertes y eso se notaba.
Finalmente y después de cuatro meses, ya estaba adaptado a la disciplina, al
duro régimen y al estudio.
Durante ese tiempo, que parece poco, vivimos historias que jamás
olvidaríamos, como la primera vez que nos tomaron por sorpresa en un
simulacro y creímos que se habían tomado la escuela y los alojamientos. Muchos
de mis compañeros gritaban “me mataron, me mataron”, pero no tenían un solo
rasguño porque nos habían disparado con balas de salva. Aun así, fueron
momentos terribles, de mucho pánico, porque creímos genuinamente que la
guerrilla nos atacaba.
El régimen académico era duro, pero no imposible. Recuerdo la materia de
Medicina Legal, que dictaba el doctor Silva Pilonieta, al que le decían ‘doctor
mortis’. Cuando íbamos a las prácticas en la morgue del Instituto de Medicina
Legal nos ponía a abrir los cadáveres mientras él comía carne asada con arepa.
Era tan cruel la enseñanza que de sesenta compañeros que asistíamos a esa
materia, obligatoria en el pénsum de clases, solo pasamos cinco. A esos 55 los
desacuartelaron, es decir, los mandaron para sus casas. Sentí mucha tristeza por
ellos porque vieron frustradas sus carreras.
Las prácticas para aprender a enfrentar a la guerrilla también fueron muy
duras. Las hicimos en la Escuela de Policía Gabriel González, en Espinal,
Tolima. Esa primera noche nos tocó dormir en la cancha de fútbol y por supuesto
los zancudos se dieron un banquete con muchos de nosotros. Al día siguiente
parecíamos mazorcas y al menos una docena de mis compañeros terminaron en
el hospital.
El día más lindo de todos fue el de la graduación. Es algo maravilloso. El
sueño de ser oficial de la Policía Nacional era ya una realidad. Gracias a Dios lo
logré.
Casi dos años después, el 5 de noviembre de 1976, bajo el cántico del himno
de la compañía General Santander y con la presencia del presidente Alfonso
López Michelsen, me gradué en la promoción o curso 039. Como ya dije,
empezamos 380 muchachos de todo el país, pero solo nos graduamos 88. De
ellos, puedo decir que sobresalimos los oficiales Jorge Barón Leguizamón,
Sergio Novoa Mahecha, Lisandro Junco Espinosa, Danilo González y yo.
Tras la graduación, nos dieron ocho días de permiso y por supuesto viajé de
inmediato a Suaita. Estaba lleno de orgullo porque ya era un oficial de la
República de Colombia que portaba uniforme verde oliva. Por el contrario, mi
padre seguía enojado con la idea de que yo fuera policía, pero ya no había nada
que hacer: su hijo era policía.
De regreso a Bogotá luego del corto receso, el 10 de diciembre me enviaron a
la Décima Primera Estación de Policía en Chapinero, donde debí emplearme a
fondo y aprender sobre la marcha porque en aquella época los ladrones tenían
predilección por las casas de los ricos en el barrio El Chicó. Los patrullajes por
el norte de la ciudad eran muy intensos porque además debía garantizar la
seguridad de las sedes diplomáticas.
Transcurrido el primer año de aventuras y de perseguir asaltantes de todos los
pelambres en la capital, se graduó la primera promoción de auxiliares bachilleres
y me enviaron con cien hombres al departamento de Policía del Magdalena, en
Santa Marta. Inicialmente creí que venía una temporada de playa, brisa y mar,
pero no fue así. Al contrario. Por primera vez me encontré de frente con una
terrible realidad: el narcotráfico. De repente me vi metido de lleno en la bonanza
marimbera, donde no mandaban las autoridades sino los mafiosos de moda:
‘Maracas’, ‘el Gavilán’, ‘los Cárdenas’, ‘los Valdeblánquez’. En las noches y en
la soledad de mi habitación me preguntaba: “¿Qué pasa? ¿Dónde está la
autoridad? ¿Dónde está la Policía? ¿Dónde está el Ejército? ¿Dónde está la
Armada? ¿Dónde está el DAS? Con horror, descubrí que casi toda la Fuerza
Pública en el norte del país había sido sobornada.
Después de pasar por la compañía de auxiliares, por el comando de la Policía
en Pivijay, por el comando del Segundo Distrito de Policía en Fundación, por el
comando del grupo de reacción contra las mafias en Magdalena, ya estaba
capacitado para enfrentar a los delincuentes que se pusieran al frente. Pero
también estaba capacitado para enfrentar a mis propios superiores. Por eso, en
1978 me tocó regresar de nuevo a Bogotá.
Una vez en la capital, me asignaron a la Sijín, es decir, a trabajar en
inteligencia pero enfocada en la ciudad. La oficina quedaba en la calle sexta con
avenida Caracas, donde operaba el famoso grupo Comando Antiextorsión y
Secuestro, CAES, creado para perseguir bandas de secuestradores.
El largo viaje por Colombia me llevó después a Manizales, donde trabajé
primero en la Escuela de Carabineros y luego como edecán de la Gobernación de
Caldas. De ahí me enviaron a combatir a la guerrilla en Carurú, Mapiripán y
Miraflores, en el Guaviare, pero quedé horrorizado porque esa zona de los
Llanos Orientales estaba infestada de cultivos de coca. De norte a sur el país era
invadido por narcotraficantes. Empezaba la convulsionada época de los años
ochenta, que tanta herida habría de dejar en Colombia.
De los Llanos salí trasladado como comandante en la estación de Tolú,
departamento de Sucre. Allí el M-19 recibió por primera vez uno de los golpes
contundentes con el decomiso de un buque lleno de armas. El golfo de
Morrosquillo era atractivo, no solo para los contrabandistas, sino para los
narcotraficantes y traficantes de armas.
De Sucre me enviaron nuevamente a la Escuela de Carabineros en Bogotá,
donde aprobé todos los cursos de preparación para ascender a capitán. Era 1984.
Me formé en contraguerrilla, lancero, granadero, antiexplosivos, carabineros,
operaciones especiales y hasta hice un curso de pistola libre en la Academia
Smith Wesson de Estados Unidos.
Mientras avanzaba mi carrera como oficial, observaba que cada día la
situación de Colombia se tornaba más y más difícil. Las Farc, el ELN y el EPL
seguían creciendo en hombres e influencia en campos y ciudades y el M-19
estaba de moda porque avanzaba en un proceso de negociación con el entonces
presidente Belisario Betancur. Y para avanzar en los diálogos, el Gobierno había
ordenado el despeje de los municipios de Florida y Pradera, en Valle y Miranda,
en Cauca.
Una vez terminé los cursos en la Escuela de Carabineros, fui enviado
justamente a Florida, Pradera y Miranda, con dos grupos de contraguerrillas de
la Policía y un contingente del Ejército, apoyados por tanques de guerra y el
armamento necesario. Sin embargo, en Florida permanecimos confinados cerca
de un mes en un área equivalente a una cuadra. Hasta que un día, agobiado por el
tedio, hablé con un mayor de apellido Yaruru, del Ejército, quien estaba al
mando en ese lugar, y le dije:
—Mi mayor, no es justo que estemos aquí encerrados con tantos hombres y
tantas armas, mientras estos bandidos del M-19 se pasean por los parques.
¿Dónde está la autoridad? Hagamos algo.
Así fue. Hicimos un tiro al aire y se prendió la guerra. En un par de días
recobramos la autoridad de esos tres municipios. Fueron choques armados muy
sangrientos. En Ginebra, Valle, vi que cayeron muchos guerrilleros, pero
también les perdoné la vida a diez y nueve capturados y los llevamos al batallón
del Ejército en Palmira, pero el presidente Betancur ordenó dejarlos en libertad.
Recuerdo que en los combates detuvimos a Carlos Alonso Lucio, pero decidí
soltarlo. Me dio pesar ver a ese muchacho tan joven, vestido de guerrillero y
pensé que era mejor darle la oportunidad de regresar a la vida normal, donde su
familia. Recuerdo que le dije que esa manera de actuar lo llevaría a la cárcel o al
cementerio y le aconsejé que no se fuera convertir en un asesino.
Semanas después pasé al centro del Valle como comandante en Buga, donde
continuó sin parar la guerra contra el M-19, las Farc y el narcotráfico. Me
convertí en un estorbo. Estando allí descubrí que habían surgido los carteles de
la droga, un fenómeno que sería muy grave para el país en los siguientes años.
En esa zona ya se hablaba en voz baja de los carteles de Cali y Norte del Valle.
Así, el capitán Aguilar, yo, me había convertido en una piedra en el zapato de
la propia Policía, que estaba penetrada por las mafias. Mi vida corría peligro y
por eso me trasladaron a un cargo menor en la Escuela General Santander y de
ahí me enviaron a la Embajada de Colombia en Madrid, a estudiar Operaciones
Especiales con la Guardia Civil Española. Como me quedaba algún tiempo libre,
aproveché para ir a la Universidad y me especialicé en Criminología en la
Universidad Complutense.
A mi regreso, después de dos años en los que adquirí gran cantidad de
experiencias y conocimientos, me nombraron en el Comando de Operaciones
Especiales, Copes, en Sibaté, al suroccidente de Cundinamarca. Desde allí dirigí
cientos de operaciones contra el narcotráfico y la guerrilla y empezamos a
prepararnos para la guerra contra otro mal que nacía en Colombia: el
paramilitarismo. En el Copes se entrenaron oficiales de Policía, Ejército,
Armada, Fuerza Aérea y DAS para integrar el famoso Cuerpo Élite, el primer
grupo especializado que enfrentaría al temible cartel de Medellín, encabezado
por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez, el ‘Mexicano’.
Entre tanto y como consecuencia de los atentados terroristas de la guerrilla y
el narcotráfico, me enviaron a proteger la Escuela de Cadetes General Santander,
alma mater
de la Policía. A finales de 1988, a la Escuela lanzaron tres cohetes
rockets que por fortuna cayeron en los potreros de la parte posterior. Para evitar
más atentados intensificamos los patrullajes, montamos baterías antiaéreas y
desplazamos grupos de inteligencia hacia los barrios situados alrededor.
Allí habría de permanecer muy poco tiempo porque en agosto de 1989 se
produciría el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán y los altos
mandos me enviarían a la Dijín, el corazón de la inteligencia policial.
En la Dijín habría de empezar una nueva etapa de mi vida como Policía. Venía
la guerra de verdad. Atrás quedaban definitivamente el estudiante, el hijo del
campesino, el mensajero de banco.
CAPÍTULO 3
En el Bloque de Búsqueda
La esperanza de Colombia en un futuro mejor sufrió un golpe demoledor en la
noche del 18 de agosto de 1989, cuando el cartel de la droga de Medellín asesinó
al candidato presidencial Luis Carlos Galán.
El país lloró de indignación y nosotros, un puñado de policías aguerridos y
bien preparados, nos llenamos de valentía y le hicimos saber al alto mando de la
institución que estábamos dispuestos a dar la vida para sacar al país de la
encrucijada. La afrenta era aún más dolorosa para la Nación y en particular para
la Policía porque doce horas antes de asesinar a Galán, los sicarios del cartel de
Medellín balearon en total estado de indefensión a mi coronel Waldemar
Franklin Quintero, comandante de la Policía de Antioquia, un hombre combativo
que durante meses enfrentó a Pablo Escobar y a su ejército de criminales, que se
movían a su antojo por las carreteras del departamento.
El desesperado mensaje lo enviamos cuatro mayores de la Policía que
trabajábamos en aquel entonces en diferentes cargos, pero nos unía el ánimo de
pelear contra el desafío que representaba el desmedido poder del narcotráfico.
Así, el mayor Lisando Junco Espinosa, comandante de la Sijín en Medellín; el
mayor Jorge Humberto Rodríguez, director de Talento Humano de la Dirección
General de la Policía; el mayor Danilo González, investigador de la Dijín en
Bogotá, y yo, que laboraba como jefe de seguridad de la Escuela General
Santander, debimos ser muy contundentes en nuestra intención de ayudar porque
un día después nos citaron a una reunión de oficiales en la que nos hicieron saber
que el presidente Virgilio Barco había ordenado sustituir el Cuerpo Élite de la
Policía por un Bloque de Búsqueda al que llegarían integrantes de Policía,
Ejército, Fuerza Aérea, Armada y DAS. Se trataba, nos dijeron, de un cambio de
fondo en la guerra contra el cartel de Medellín.
Ya en el salón donde nos convocaron a dos docenas de oficiales que teníamos
fama de troperos, me llamó la atención que al único que no mandaron a sentar
fue a mí. La respuesta llegó minutos después cuando mi general Miguel Antonio
Gómez Padilla, director de la Policía Nacional, dijo:
—Mayor, usted va para Medellín como jefe de Inteligencia; desde este mismo
instante queda trasladado a la Dijín, Dirección de Inteligencia de la Policía
Nacional, y su misión es dar con el paradero de Pablo Escobar.
—Cómo ordene, mi general. ¿Y lo damos de baja si lo encontramos?
—¿Cómo?
—Perdón, mi general, ¿lo capturamos?
—Aguilar, ojo con el respeto de los derechos humanos.
—Como ordene, mi general.
Ya en la tarde de ese mismo día, me citaron a una reunión secreta en la
dirección de la Escuela General Santander. Mi sorpresa fue grande cuando vi que
en ese lugar estaban los pesos pesados que habían sido designados para cazar a
Escobar y al ‘Mexicano’. Además de mi general Gómez Padilla, en una amplia
mesa se encontraban sentados el general del Ejército, Hernán José Guzmán; el
general de la Policía, Octavio Vargas Silva —comandantes del nuevo Bloque de
Búsqueda—; el coronel Óscar Peláez Carmona, director de la Dijín, y al menos
veinte oficiales de inteligencia de varios departamentos del país. Allí recibimos
instrucciones concretas de cómo iniciar la persecución de los jefes de la mafia y
cómo sería la colaboración entre nosotros y con las agencias de inteligencia de
Estados Unidos.
Poco antes de terminar el crucial encuentro me llené de valor y me dirigí a mi
general Gómez Padilla.
—Mi general, quiero expresarle algo.
—Diga, mayor.
—Es necesario escoger a los hombres de inteligencia; primero, que sean
honestos, aguerridos y que sepan de inteligencia policial y de operaciones
especiales; en segundo lugar, a estos hombres hay que darles una bonificación,
un sobresueldo, que pueden dar la DEA y la CIA; en tercer lugar, que nos den
todos los medios técnicos y físicos necesarios y que nos apoyen las agencias
estadounidenses; y como cuarto y último punto, tenemos que blindarnos jurídica
y disciplinariamente y en derechos humanos, mi general, porque va a ser una
guerra temeraria y sangrienta. Pablo Escobar y ‘el Mexicano’ son unos
monstruos, no tienen piedad con nadie y tienen arrodillado al país.
—¿Cómo así, blindarnos?, indagó mi general.
—Sí, mi general, es necesario que en ese Bloque de Búsqueda haya un fiscal
que nos entregue las órdenes de allanamientos y capturas; también debe haber un
procurador delegado que sea testigo de nuestras actuaciones y, por último, debe
acompañarnos un defensor del pueblo. Este apoyo es clave porque si no nos
pueden asesinar, esos delincuentes van a atacarnos desde el punto de vista
jurídico. Además, todos sabemos que a Escobar y a Rodríguez Gacha los protege
mucha gente: la fuerza pública, un grupo de inteligencia que existe en el
municipio de Envigado, varias columnas guerrilleras y las autodefensas, que
empiezan a florecer en el Magdalena Medio de Antioquia y Boyacá.
—¿Algo más, mayor?
—Que en lo posible el personal que nos asigne sea de Santander y Boyacá, mi
general.
—¡No jodas, mi mayor! ¿La gente de otros departamentos estamos pintados?
—No, mi general, como ordene.
—Bueno, Aguilar, trataremos sus inquietudes con el general Vargas Silva de
la Policía, con el general Guzmán del Ejército y con el coronel Martínez Poveda,
quienes serán los comandantes del Bloque de Búsqueda.
A finales de agosto de 1989 reuní a mi familia y le informé que me iba para
Medellín a enfrentar a Pablo Escobar. Les expliqué los riesgos que implicaba
estar en una ciudad controlada por el capo y por su ejército de sicarios, pero les
aclaré que me iba a cuidar y que ojalá la persecución terminara pronto. Mis hijos
escuchaban en silencio. A Mauricio, Hugo Abel y Ángela les advertí sobre las
medidas de seguridad que deberíamos adoptar en adelante y les pedí entender
que la vida cambiaría drásticamente. En sus rostros se reflejaba una tristeza muy
grande; mi chiquitina Gissela Karina era tan pequeña que no entendía nada y
solo se recostaba sobre mi hombro. Fue una despedida muy triste y casi todos
lloramos. Mi hijo Richard, que por entonces tenía cinco años y al cierre de este
libro estaba culminando su mandato como gobernador de Santander, dijo en
medio de sollozos:
—¡Nos vamos a quedar sin papá! ¿Él te va a matar, retratico?
A Richard, que le encantaba imitarme en todo y por eso me decía ‘retratico’,
le respondí:
—Tranquilo, hijito, soy policía y la patria me necesita allá.
Y replicó:
—Sí, pero dicen que esos señores son muy malos... nosotros te necesitamos
porque estamos muy pequeños.
Lo abracé y se puso a llorar. Luego agregué:
—Tranquilos, que yo estoy viniendo a visitarlos... además, aquí quedan con
varios escoltas, bien protegidos.
A la hora de partir me recogieron en dos carros blindados con media docena
de escoltas y nos dirigimos a la base militar de Catam donde abordé un avión de
la Policía. Una vez en la plataforma del aeropuerto de Rionegro, me esperaba un
helicóptero artillado que me trasladó directo a la Escuela Carlos Holguín en
Medellín, donde me recibió mi coronel Hugo Martínez Poveda. Luego nos
reunimos con los demás integrantes del grupo de inteligencia: los coroneles
Marcos Gantiba, Misael Murcia, Lino Pinzón y Jorge Daniel Castro —quien
llegó a ser director de la Policía— y el mayor Danilo González, entre otros.
—Bienvenido, paisano —dijo sonriente mi coronel Castro—. Usted no sabe lo
que nos va a tocar, esto es muy verraco, aquí no podemos confiar en nadie; este
Medellín está podrido, todo el mundo está cagado de miedo.
Después de una larga reunión de trabajo en la que examinamos la situación y
me presenté ante mis superiores, compañeros y subalternos, me asignaron una
habitación en el casino de oficiales; no puedo negar que sentí miedo porque el
panorama era aterrador. El poder de Pablo Escobar se sentía en el aire. Los
informes de inteligencia no dejaban duda de que el capo controlaba la ciudad y
sus hombres de confianza manejaban gran cantidad de redes de sicarios en las
comunas de la ciudad. Además, con sus millones de dólares en efectivo, Escobar
tenía a su servicio a la clase política, a las autoridades judiciales, y claro, a la
fuerza pública. Él tenía fama de pagar bien los ‘favores’ y era implacable a la
hora de enfrentar a sus enemigos. En esa primera charla tras mi arribo a
Medellín, hablamos del sigilo en el manejo de la información, de los frentes de
trabajo que se encargarían de la búsqueda de Escobar y de las medidas de
seguridad que deberíamos aplicar para sobrevivir en semejante ambiente tan
hostil.
Luego conocí las tres oficinas desde donde el Bloque de Búsqueda
desarrollaría las labores de inteligencia. La primera estaba situada en la sede de
la Sijín en el sector de Laureles. La segunda en el comando de la Policía de
Antioquia, en el norte de Medellín. Y la tercera en el comando de la Policía
Metropolitana, por la avenida Oriental. Todas estaban dotadas con equipos de
intercepción de líneas telefónicas, de escaneo y de triangulación, estos últimos
de origen estadounidense.
También disponíamos de agentes encubiertos que desarrollaban el
denominado Plan Cabina, que consistía en vigilar los teléfonos públicos y
observar quién estaba haciendo llamadas que atrajeran nuestra la atención. Si la
persona parecía sospechosa, la reteníamos para averiguar sus antecedentes e
indagábamos los números que había marcado. Esta estrategia dio resultado en
varias ocasiones porque los hombres de Escobar usaban los teléfonos públicos
para hacer llamadas amenazantes, para reportar movimientos extraños en las
calles y para hacer cobros por secuestros.
No tardé en conocer cómo funcionaban la DEA y la CIA, las agencias de
inteligencia de Estados Unidos que nos ayudarían en la búsqueda de Escobar.
Inicialmente me reuní con Javier Peña, Gary (nunca supe su apellido) y Steve
(tampoco nunca supe su apellido) y otros agentes de la DEA, quienes me
explicaron el papel que cumplían en la operación y me ofrecieron todo su apoyo.
La DEA funcionaba dentro de las instalaciones de la Escuela Carlos Holguín y
disponía de sus propios equipos de intercepción, escaneo y triangulación de
llamadas. El acceso a esa sala estaba restringido para nosotros y con los agentes
de la DEA solo compartíamos información y entrenamiento en allanamiento de
inmuebles, tiro de combate, tiro de asalto y operaciones especiales con
francotiradores. En total, la DEA tenía cerca de treinta hombres destinados a
colaborar conjuntamente con el Bloque de Búsqueda. Eran buenas personas y en
la ciudad siempre se desplazaban con agentes nuestros y en camionetas
blindadas. Recuerdo que vivían en forma normal, sin ostentaciones y les
encantaba la comida típica antioqueña.
Tras la primera charla con Javier, Gary y Steve, quedó claro que en ellos
encontraríamos aliados confiables.
—¡Excelente! —les dije—. Soy de pocas palabras pero intenso y perseverante
en el trabajo; tenemos que tener toda la confianza dentro de la desconfianza;
ustedes son fundamentales en los medios técnicos y en el apoyo para evitar que
Pablo Escobar compre a nuestros hombres; esta será una tarea difícil, larga y
extenuante, pero no imposible.
Y contestaron en inglés, serios pero cordiales.
—
Yes, count on us.
(Sí, cuente con nosotros).
La CIA actuaba de una manera distinta. Nunca supimos dónde estaba situada
su base de operaciones y los encuentros con sus agentes eran en el hotel
Tequendama en Bogotá o en ciertos sitios de Medellín que prefiero no revelar
por su seguridad. Me llamaba la atención que hablaban lo estrictamente
necesario y eran distantes en el trato. Tampoco tuvimos acceso a los equipos que
usaban para hacer inteligencia pero lo cierto es que los datos que nos daban
siempre fueron valiosos. Ellos nos advirtieron a tiempo que se iban a producir
varios atentados terroristas en Medellín y Bogotá, y los pudimos evitar. Lo más
llamativo era que por petición de ellos mismos los tratábamos como fuentes de
información e incluso ante los altos mandos evitábamos suministrar sus
nombres. Eran en extremo sigilosos. De ahí su éxito en todo el mundo.
Los agentes de la CIA y la DEA tenían una diferencia muy marcada: los
primeros eran gringos puros, de frases cortas, difíciles de abordar desde el punto
de vista personal. Los segundos eran mayoritariamente latinos, dominantes y
hasta prepotentes.
La colaboración estadounidense tenía otro componente, valiosísimo: el avión
fantasma. La aeronave destinada para hacer inteligencia desde las alturas salía
desde Panamá, cumplía sus tareas y pernoctaba en el aeropuerto Guaymaral de
Bogotá. Nunca aterrizó en Medellín. Ese fue el secreto mejor guardado durante
la persecución a Escobar.
Así, el esquema de funcionamiento del Bloque de Búsqueda estaba listo para
empezar. Seríamos mil quinientos hombres de Policía, Ejército, Armada, Fuerza
Aérea y DAS, más cincuenta agentes de inteligencia encubiertos. Aunque la
parte operativa era muy importante, todos sabíamos que la localización de
Escobar sería más fácil por medios técnicos —por la interceptación de sus
comunicaciones mediante el uso de equipos sofisticados— y, en segundo lugar,
por el uso adecuado de informantes.
—Si no hay una buena inteligencia, no es posible capturar a este bandido
porque todo el mundo está con él, todo el mundo lo ayuda —dijo un teniente
recién llegado al grupo.
—Le ayudan por miedo y no todo el mundo está con él, por ejemplo nosotros.
El Bloque de Búsqueda será su principal dolor de cabeza —respondí.
CAPÍTULO 4
La guerra declarada
coronel Martínez.
Una vez empezamos a manejar la información que teníamos a la mano, me di
cuenta de que era necesario compartimentar la información y solamente
entregarle datos concretos al grupo de trabajo encargado de cada objetivo. De
esta manera intentaría evitar la filtración de información a Escobar, quien ofrecía
pagar entre dos y cinco millones de dólares por conocer anticipadamente las
operaciones del Bloque de Búsqueda.
Con la información obtenida durante las primeras semanas de funcionamiento
del Bloque de Búsqueda, cité a los oficiales bajo mi mando con la idea de hacer
el organigrama de la estructura que rodeaba a Pablo Escobar. Al cabo de doce
horas de arduo trabajo estaba claro que la cúpula del cartel de Medellín estaba
encabezada por Escobar, su hermano Roberto, su primo Gustavo Gaviria,
Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘el Mexicano’ y los hermanos Fabio, Jorge Luis
y Juan David Ochoa Vásquez.
El segundo nivel estaba integrado por Fidel y Carlos Castaño, Gerardo y
William Moncada, y Fernando y Mario Galeano. Estos últimos jugaban un papel
clave en la estructura financiera del cartel porque estaban encargados del tráfico
de cocaína a Estados Unidos y de proveerle recursos a Escobar. Según habíamos
averiguado, los Galeano eran unas máquinas para producir dinero porque
manejaban rutas del narcotráfico a Estados Unidos muy exitosas.
En el tercer nivel estaban los lugartenientes, los que controlaban el ejército de
sicarios del cartel. Su máximo jefe era John Jairo Arias Tascón, alias ‘Pinina’,
quien manejaba el ala militar. Era un asesino de la peor calaña. Sabíamos que
había afrontado muchos problemas en su niñez y que sobrevivió en medio de la
pobreza y la violencia del barrio Lovaina, cuna de sicarios y uno de los sectores
más peligrosos de Medellín. ‘Pinina’ tenía dieciséis años cuando fue contratado
por Escobar como guardaespalda, pero luego se convirtió en su matón preferido
y lo puso al frente del aparato de guerra que habría de asesinar al ministro de
Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, al gobernador de Antioquia, Antonio Roldán
Betancur, al comandante de la Policía de Antioquia, el coronel Waldemar
Franklin Quintero, al procurador Carlos Mauro Hoyos y al periodista Jorge
Enrique Pulido, entre otros muchos.
A ‘Pinina’ le seguían en importancia los hermanos Dandenis y Brances Muñoz
Mosquera, conocidos con los alias de ‘la Quica’ y ‘Tyson’. Luego Carlos Mario
Alzate, alias ‘Arete’, un terrorista a temer; Carlos Aguilar Gallego, alias
‘Mugre’, el escolta en moto preferido por el capo por su audacia y ausencia de
escrúpulos; Jhon Jairo Posada Valencia, alias ‘Titi’, quien gozaba de la confianza
de Escobar; Otoniel de Jesús González Franco, alias ‘Otto’; Hernán Darío
Henao, alias ‘HH’, el mayor confidente del ‘Patrón’, hermano de su esposa
Victoria Henao; Johnny Rivera Acosta, alias ‘Palomo’, experto francotirador;
Juan Carlos Ospina Álvarez, alias ‘Enchufe’, terrorista experto en activar carros
bomba; y Alfonso León Puerta, alias ‘Angelito’, uno de los últimos en caer
cuando la localización de Escobar era inminente. Desde luego, al lado del
‘Patrón’ permanecía John Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, quien se
había ganado la confianza de Escobar porque fumaba marihuana con él. Es un
mitómano por naturaleza, al que solo se le debe creer el veinte por ciento de lo
que dice. Lo demás es mentira.
También detectamos a otro personaje importante en este engranaje criminal:
José Rodolfo Prisco Lopera, cabecilla de ‘los Priscos’, la banda de sicarios más
temeraria que haya podido existir en Colombia. Y aunque era más cercano al
‘Mexicano’, el cartel tenía en su nómina a Jaime Eduardo Rueda Rocha,
exguerrillero, jefe de una poderosa banda de sicarios en el Magdalena Medio.
Fue el autor material del magnicidio de Luis Carlos Galán.
Una vez tuvimos como guía el mapa del cartel de Medellín, ingenuamente
pensamos que si capturábamos a los bandidos que rodeaban a Escobar, a este le
llegaría el fin. Pero estábamos totalmente equivocados porque el capo tenía a su
disposición el ejército más grande de Colombia: los sicarios de las comunas de
Medellín. Era un hormiguero de jóvenes dispuestos a matar si lo ordenaba ‘el
Patrón’.
Con esa realidad sobre la mesa, en las salas de interceptación de
comunicaciones del Bloque de Búsqueda y de la Sijín empezamos a descifrar las
pocas claves que aparecían en las llamadas realizadas a través de radioteléfono,
porque en aquella época el celular no existía.
La primera información que obtuvimos era de no creer: Pablo Escobar
hablaba por radioteléfono con su cuñado ‘HH’ y le decía en clave que iba de
compras al almacén Éxito de la avenida Colombia. Y digo que no creíamos
porque a quién se le ocurre pensar que este criminal, un hombre amante de las
excentricidades, de los lujos, iba a hacer compras a un almacén Éxito.
Casi contra nuestra voluntad montamos el operativo, que estuvo rodeado de
un secreto del que nunca mis superiores se enteraron. Hoy lo revelo.
Recuerdo que salimos veinticinco hombres armados con fusiles R-15, pistolas,
chalecos antibalas y vestidos de civil. Llegamos al parqueadero en cinco
vehículos tipo campero y decidimos dejar los fusiles y los chalecos y entrar al
almacén sin generar sospecha, solo con las pistolas bien escondidas. Oh,
sorpresa. El mismísimo Pablo Escobar caminaba por los pasillos del almacén
con su esposa Victoria y sus hijos Juan Pablo y Manuela. Lo malo era que iban
escoltados por un sinnúmero de hombres armados con R-15 pequeños que
parecían subametralladoras.
Mientras pensaba qué hacer para no causar una mortandad, de pronto me
llamó mi coronel Martínez.
—Rojo dos, adelante.
—Siga, rojo uno —respondí.
—¿Dónde están?
—Estamos en el almacén Éxito... lo tenemos a la vista, pero está muy
escoltado, rojo uno.
—¡Gran güevón, sálganse de ahí ya. ‘Pinina’ va con más de trescientos
hombres y les van a pegar la matada del siglo!
—Como ordene, rojo uno.
Sin dudarlo dos veces, me comuniqué con mis hombres, que usaban pequeños
radioteléfonos y audífono.
—¡Rojos, sálvese el que pueda... se nos vino encima un grupo de sicarios.
Cero carros!
La desbandada fue inmediata y como pudimos salimos a la avenida y subimos
a los taxis que pasaban. Desde la distancia observé cómo llegaban decenas de
hombres armados con fusiles, a bordo de camionetas Dodge 350.
Ya cerca de la Escuela Carlos Holguín llamé a mis muchachos por el canal
privado y nos reunimos antes de entrar. ¿Cómo le íbamos a decir a mi coronel
Martínez que los carros, los fusiles y algunos chalecos antibalas se perdieron,
pues se los robaron los sicarios de Escobar? Tomamos la determinación de no
contarle. Solo hablaríamos de lo que vimos. Nada más.
Llegamos pálidos, muertos del susto. Lo que sucedió nos confirmó que Pablo
Escobar estaba rodeado de un ejército privado, sumamente peligroso y muy bien
armado. La pregunta que surgió fue cómo íbamos a recuperar lo que se perdió,
pero especialmente los fusiles. En medio de la charla, un oficial pidió la palabra
y propuso:
—Mi mayor, sugiero que en cada decomiso de fusiles R-15, miremos los
números de serie y así de pronto logramos recuperar los nuestros. ¿Si
informamos lo que pasó nos retiran de la Policía Nacional?
—Listo, cuadremos con el personal uniformado del Bloque. Y quedémonos
callados porque nos echan.
La estrategia funcionó porque después de un año de guerra logramos
recuperar los fusiles perdidos.
La oleada terrorista anunciada por los Extraditables se inició el 2 de
septiembre de 1989 con el brutal atentado contra la sede del diario
El Espectador
en Bogotá. Empezaba así una nueva etapa de la confrontación, que estaría
marcada por el estallido indiscriminado de carros bomba en Medellín y Bogotá
principalmente, pero también por ataques selectivos contra varios magistrados y
jueces valientes que habían iniciado procesos judiciales contra Escobar.
Desde nuestro cuartel en la Escuela Carlos Holguín, sentíamos que era nuestro
deber arreciar las operaciones de inteligencia. Nuestro trabajo era intenso y
agotador. Debo reconocer que enfrentar a Pablo Escobar daba miedo. Al
comienzo le hacíamos mucho caso a las llamadas de la gente, que aseguraba
haberlo visto en uno u otro sitio. Entonces nos tocaba ocupar barrios enteros o
amplias zonas rurales con miles de hombres. Pero casi siempre eran operaciones
fallidas porque el despliegue alertaba cualquier movimiento nuestro a varios
kilómetros a la distancia. También nos movíamos en masa dependiendo de la
señalización que arrojaba el escáner cuando el capo hablaba por radioteléfono.
Igual, nos tomábamos esos sitios y los revisábamos en forma minuciosa, pero el
fracaso era total. Y como si fuera poco, Escobar no solo no aparecía nunca sino
que dejaba explosivos y carros bomba que obligaban a los escuadrones
antiexplosivos a multiplicarse para protegernos. Con todo, en el Bloque de
Búsqueda manteníamos la presión sobre el capo, sin interesar los atentados o los
asesinatos de nuestros hombres. Teníamos que dar con el paradero de Escobar a
como diera lugar.
Todo el tiempo llegaba información y no descartábamos ninguna. El Bloque
de Búsqueda allanaba y recopilaba datos valiosos. Día a día íbamos
descubriendo cómo estaba integrado el cartel de Medellín y entendimos que a
Pablo Escobar le tenían un miedo aterrador, que a punta de muertos y amenazas
había penetrado la sociedad antioqueña y que por supuesto todo el mundo le
colaboraba; nadie se atrevía a delatarlo.
Hasta que un día el capo descubrió cómo recopilábamos la información de
inteligencia, y hábil como era ordenó que sus secuaces nos hicieran llegar datos
falsos para desgastar al personal del Bloque de Búsqueda. Por cuenta de esa
estrategia realizamos decenas de operaciones sin resultado alguno.
En sus primeras operaciones directas contra Escobar, el Bloque de Búsqueda
le propinó golpes sin mayor trascendencia. Recopilar información de inteligencia
confiable implicaba un proceso largo y dispendioso, que ante todo requería de
paciencia. La que no tuvieron el gobierno ni los altos mandos, que prefirieron el
despliegue de grandes cantidades de tropas para cazar a Escobar. El resultado fue
obvio: el delincuente empezó a evadir los cercos porque alguien le contaba desde
el mismo instante en que se iniciaba alguna operación en su contra.
Así sucedió el 23 de noviembre de 1989, cuando un informante confirmó que
Escobar, Jorge Luis Ochoa y ‘el Mexicano’ permanecían escondidos en la
hacienda el Oro, a orillas del río Cocorná, no lejos de la hacienda Nápoles,
allanada de manera definitiva por la Justicia. Por el afán de capturarlos, desde
Bogotá ordenaron el envío de seis helicópteros artillados y comandos especiales
de Ejército, Policía, DAS y Fuerza Aérea. En efecto, los tres narcotraficantes
dormían en el lugar, pero alguien en el Ejército les reveló a los lugartenientes de
Escobar el desarrollo de la operación y estos lograron huir por entre la
vegetación justo cuando arribaban los helicópteros. Allí caería abatido Mario
Henao, otro cuñado de Escobar, porque no alcanzó a escapar cuando los
helicópteros empezaron a ametrallar la zona rural cercana a la hacienda.
Aun cuando se había fracasado, la Operación Cocorná significó el primer gran
golpe contra las personas más cercanas al capo de Medellín. Henao, hermano de
‘la Tata’, era considerado amigo cercano de Pablo y una de las pocas personas a
las que le hacía caso.
Cuatro días más tarde, el 27 de noviembre, el país fue sacudido con la noticia
del derribamiento de un avión de Avianca ordenado por el cartel de Medellín.
Más de cien personas murieron en el atentado, que tenía como objetivo al
candidato presidencial por el liberalismo, César Gaviria, sucesor de Luis Carlos
Galán. Cuando oí la trágica noticia por radio, sentí impotencia y rabia. Era muy
doloroso ver cómo estos bandidos lograban arrodillar a un país entero, cómo se
asesinaba gente inocente.
De inmediato convocamos una reunión de los jefes de inteligencia de los
departamentos de Policía de todo el país en la que decidimos que había que darle
importancia a toda la información por pequeña fue fuera y lanzar alertas
inmediatas para operar contra el cartel. Igualmente, acordamos extremar todas
las medidas de seguridad para evitar la repetición de actos atroces como el
ocurrido en Bogotá con el avión de Avianca.
Mientras el país se reponía del atroz ataque, en el Bloque de Búsqueda
continuamos la tarea de recopilar información de inteligencia que nos permitiese
llegar a Escobar. Los allanamientos se hicieron permanentes y a través de ellos
empezamos a recopilar datos claves. Y a conocer al capo. Así descubrimos que
él acostumbraba apuntar en papeles muy pequeños los teléfonos, pero cambiaba
los números por letras. También encontrábamos videos, casettes y mensajes que
empezaron a revelar información importante sobre las propiedades del cartel y
de gente cercana a la organización.
Examinando documentos fue como llegamos a ‘Tatiana’, una hermosa paisa
de veintiún años que formaba parte de un grupo de cerca de cincuenta mujeres,
casi todas prepago, que solían asistir a fiestas a las que de vez en cuando
llegaban Escobar y algunos de sus hombres de confianza, como ‘Mugre’ y
‘Arete’.
Con mucha paciencia hablamos varias veces con ‘Tatiana’, hasta que la
convencimos de colaborar con el Bloque de Búsqueda bajo la promesa de que la
DEA la sacaría del país y le daría una jugosa recompensa. En efecto, una noche
‘Tatiana’ nos reveló que Pablo llegaría sobre la una de la madrugada a una lujosa
casa en el barrio El Poblado.
Planeamos el operativo, pero nuevamente los altos mandos en Bogotá se
aceleraron y por el afán de dar resultados nos ordenaron allanar el sitio a las
doce de la noche, dizque para cogerlo de sorpresa cuando llegara. Pasó lo que
tenía que pasar: Escobar no apareció y por supuesto nadie fue detenido ni
decomisamos nada importante. Pensamos que el asunto no pasaría a mayores,
pero Escobar demostró que era un zorro y no tardó en sospechar de alguna de las
mujeres invitadas a la fiesta.
Lo que pasó enseguida fue terrible: con el paso de los días empezaron a
aparecer partes de mujeres tiradas en diferentes sitios de la ciudad. En total
fueron asesinadas 49 jóvenes y solo se salvó una: ‘Tatiana’, nuestra informante,
quien hoy está protegida en el exterior. Tiempo después averiguamos que la casa
donde se realizaría la fallida reunión era frecuentada por el capo y por la
presentadora de televisión Virginia Vallejo.
Nueve días después del atentado contra un avión en pleno vuelo, el país fue
sorprendido con una nueva y letal acción del cartel de Medellín. En la mañana
del seis de diciembre de 1989 estalló un bus cargado con explosivos en el
costado oriental de la sede del DAS en Paloquemao, centro de Bogotá. Mi
general Miguel Maza, director de la entidad y contra quien iba dirigido el ataque,
salió ileso pero la explosión mató más de cien personas y les causó heridas a más
de quinientas. Fue tal la violencia del atentado que causó destrozos a tres
kilómetros a la redonda. La zona quedó devastada y al menos doscientos
establecimientos comerciales quedaron reducidos a escombros. Era la segunda
vez que Escobar y ‘el Mexicano’ intentaban acabar con la vida de mi general
Maza. La primera había sido en julio de ese mismo año, cuando explotó un carro
bomba en la carrera séptima con calle 57, justo cuando pasaba la caravana de
vehículos que lo protegía.
La seguidilla de bombas de alto poder de las últimas semanas nos llevó a
preguntarnos de qué manera Escobar había perfeccionado sus métodos
terroristas y cada vez era más mortífero. La respuesta habría de llegar de dos
maneras. El primer indicio lo obtuvimos luego de examinar los sistemas de
detonación de las bombas, que coincidían con los casos que estudié en el País
Vasco durante el año en que asistí a varios cursos de inteligencia con la Policía
de España. Allí observé la manera de operar de la banda separatista vasca ETA,
y coincidía plenamente con los recientes atentados ordenados por Escobar. La
confirmación de que al menos dos ‘etarras’ habían entrado ilegalmente al país
habría de llegar por cuenta de varios sicarios detenidos en operaciones del
Bloque de Búsqueda, que para obtener beneficios judiciales revelaron que en
efecto el capo había contratado terroristas extranjeros. Los testigos agregaron
que los dos españoles arribaron a Medellín y se establecieron durante algún
tiempo en la hacienda Nápoles, donde instruyeron a varios hombres en la
activación de carros bomba mediante el mecanismo del control remoto, una
modalidad inexistente en Colombia en aquella época.
El panorama era muy complicado porque estaba claro que los allanamientos,
las capturas y las bajas de sus hombres, lejos de amedrentarlo lo que lograban
era desafiarlo a cometer más y más atrocidades. Ya había matado a mi coronel
Franklin Quintero, había pagado por el asesinato de decenas de policías y ahora
iba por mi general Maza. Lo tenía en la mira y no le importaba matar a muchas
personas con tal de verlo caer.
Por informes de inteligencia que obtuvimos en Medellín, supimos que
Escobar había estallado en ira cuando supo que Maza había sobrevivido de
nuevo. El capo había ordenado camuflar dos mil ‘chicles’, es decir, dos mil kilos
de dinamita dentro del bus utilizado para el ataque, pero alias ‘el Chocao’, el
terrorista encargado del ataque, solo puso quinientos. Escobar ordenó que lo
asesinaran. No le importó perder un importante integrante de su ala terrorista
entrenado por los hombres de la ETA que trajo desde España.
Los dos últimos atentados ordenados por el cartel, en los que murieron más de
doscientas personas, necesitaban una respuesta inmediata y contundente porque
el país se sumía en la desesperanza ante el poder desmedido de esos criminales.
Que la guerra no estaba perdida del todo quedó demostrado en la mañana del
viernes 15 de diciembre de 1989, cuando nos informaron por radioteléfono que
acababa de caer Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘el Mexicano’, el número dos y jefe
militar del cartel de Medellín, el hombre más cercano a Escobar en el tráfico de
cocaína y el socio ideal en la guerra contra el Estado.
El día anterior yo había viajado a Bogotá a hablar en secreto con mi general
Gómez Padilla, director de la Policía, y le conté que Jorge Enrique Velásquez,
alias ‘el Navegante’, un sujeto que el cartel de Cali había logrado infiltrar en la
organización del ‘Mexicano’, me acababa de suministrar las coordenadas del
lugar donde el capo estaría ese fin de semana en Cartagena. Mi general recibió el
documento que contenía toda la información y yo regresé a Medellín.
De esa manera al día siguiente se desarrolló la Operación Apocalipsis. Los
mejores treinta hombres de los comandos especiales de la Policía —
pertenecientes al Copes y al Bloque de Búsqueda— viajaron en dos helicópteros
artillados de la Policía, en uno de los cuales iba ‘el Navegante’. Los datos fueron
exactos y ‘el Mexicano’ fue localizado, pero alcanzó a escapar en un camión con
su hijo Freddy y varios de sus escoltas. La persecución llegó hasta una finca en
cercanías de Tolú, departamento de Sucre, donde finalmente fue dado de baja
luego de un intenso tiroteo. Allí también murieron Freddy, Gilberto Rendón —el
número ocho del cartel— y cuatro guardaespaldas.
Respecto de este episodio debo contar que ‘el Navegante’, un traficante que
logró penetrar al círculo más cercano del ‘Mexicano’, ganó por partida doble
porque no solo recibió la recompensa de cinco mil millones de pesos ofrecida
por el gobierno colombiano, sino que también se ganó esa misma cantidad de
dinero que le ofrecía el cartel de Cali. Y no solo eso: obtuvo la protección de
Estados Unidos porque la DEA le había prometido llevarlo a ese país y
cambiarle la identidad si el operativo contra ‘el Mexicano’ era exitoso. Estas
garantías las había exigido ‘el Navegante’ en varias reuniones que sostuvo con el
mayor Danilo González, con los agentes de la DEA y conmigo. Al final todo se
cumplió porque la información suministrada fue decisiva para que por fin le
diéramos un golpe de verdad al cartel de Medellín.
Con la caída del ‘Mexicano’ el país sintió una ligera sensación de alivio, pero
nosotros, los que librábamos la guerra estratégica contra Pablo Escobar,
sabíamos que el capo mantenía intacto su poder y que estaba preparado para
intensificar la oleada terrorista contra el Estado. En efecto, muy pronto nos
demostraría que su maldad no tenía límites. El siguiente año, 1990, sería peor
todavía.
CAPÍTULO 5
Aumenta el caos
Al finalizar 1989, el país respiraba con cierta tranquilidad, pues el cartel de
Medellín había perdido a Gonzalo Rodríguez, ‘el Mexicano’, un esmeraldero
sanguinario que fue capaz de enfrentar varios conflictos a la vez. En su larga
carrera criminal de más de una década, el capo cazó guerras contra el Estado,
contra los zares de las esmeraldas, contra las Farc —que desencadenó el
exterminio de la Unión Patriótica— y contra el cartel de Cali.
Desde su cuartel en la localidad de Pacho, al norte de Cundinamarca, ‘el
Mexicano’ fue un aliado ideal de Escobar, porque no le hacía sombra y porque
siempre fue solidario a la hora de enfrentar a sus enemigos comunes.
Aunque en el Bloque de Búsqueda estábamos a la expectativa por la reacción
de Escobar y creíamos que desataría una oleada terrorista para vengar la muerte
del ‘Mexicano’, el 20 de diciembre nos sorprendió con el secuestro de Álvaro
Diego Montoya —hijo del secretario de la Presidencia, Germán Montoya— y de
otras diecisiete personas, en su mayoría empresarios antioqueños y sus familias.
Desde nuestro cuartel en Medellín nos concentramos en evitar que Escobar y
sus hombres causaran más daños, pero luego comprendimos que en realidad el
capo había cambiado de estrategia y pretendía una nueva negociación con el
Gobierno, similar a la que emprendió en 1984 tras el asesinato del ministro de
Justicia Rodrigo Lara.
Ese cambio en su manera de actuar quedó comprobado en la segunda semana
de enero de 1990, cuando los Extraditables anunciaron una tregua unilateral, al
tiempo que Escobar dejó en libertad a Montoya, empezó a soltar a cuentagotas a
los demás rehenes y entregó una tonelada de dinamita, un enorme laboratorio de
procesamiento de coca en el Chocó y un helicóptero.
La suspensión de la guerra dada el 17 de enero atemperó el clima de zozobra
que se vivía en Medellín. Pero una cosa era que no estallaran bombas y los
sicarios estuvieran de vacaciones y otra muy distinta que el capo se quedara
quieto sin maquinar cómo hacer daño.
En medio de la tregua, pero con la certeza de que en algún momento se
reiniciaría la confrontación porque el gobierno había anunciado que no estaba
dispuesto a aceptar las condiciones de Escobar para rendirse y desmantelar su
organización, un domingo por la mañana se me ocurrió caminar por los
alrededores de la Escuela Carlos Holguín y me llamó la atención ver a vario
policías pequeños, negritos y feos como yo, acompañados por hermosas jóvenes
que parecían ser sus novias.
Hacía unas semanas en el Bloque de Búsqueda habíamos autorizado que los
policías pudieran recibir visitas los domingos para evitar atentados en la ciudad.
Ello explica por qué ese día había tanta mujer bonita en el lugar. Pero, malicioso
como soy, como buen santandereano, pensé que algo raro estaba pasando y por
eso hice llamar a uno de los policías, que resultó ser un pastuso embobado con
una paisa despampanante.
—Agente, vaya y me espera a la oficina y usted, señorita, acompáñeme.
Desconcertado, el policía hizo caso y llevé a la mujer al baño sauna de la
Escuela para interrogarla. Pero luego de varias preguntas ella respondía una y
otra vez que estaba enamorada de su indiecito nariñense “aunque sea policía, mi
amor”. Me pareció que no decía toda la verdad y por eso llamé a un cabo
moreno, alto, al que yo le decía ‘el Diablo’.
—Señorita, este es un violador, y si usted no me dice la verdad, la dejo sola
con él... por algo le dicen ‘el Diablo’.
—No, mayor, no me deje sola... yo le digo la verdad —respondió la joven,
con cara de susto. Es que ‘el Diablo’ era de verdad bien feo.
—La escucho.
—‘El Patrón’ ordenó que nos infiltraran aquí a noventa niñas y que nos
hiciéramos novias de los policías y luego los invitáramos a una fiesta cuando
tuvieran descanso. Les íbamos a dar cianuro en la comida, incluyendo a dos
tenientes y un capitán... el capitán es el que está a la entrada de la Escuela y
tiene de novia a una niña muy bonita que maneja un campero Mitsubishi.
Luego de sonsacarle todos los datos que sabía, nos propusimos verificar
algunos de ellos y con estupor confirmamos que la muchacha estaba en lo cierto.
Gracias a Dios y casi por accidente, descubrimos el tenebroso plan criminal de
Escobar. Decidimos dejarla libre porque no tenía la culpa de nada y de inmediato
cancelé la visita de las falsas novias. No se pudo hacer nada más, solo evitar una
terrible masacre. Más tarde reunimos a los policías, que quedaron fríos cuando
conocieron el aterrador plan de Escobar. Así entendieron que la guerra no era un
juego y que ese delincuente era capaz de cualquier cosa.
La guerra en Colombia habría de comenzar en 1990 de una manera
inesperada. Mientras la fuerza pública y los organismos de inteligencia
esperábamos el primer movimiento de Escobar, las ya poderosas autodefensas de
Urabá darían un golpe a la democracia al asesinar en el aeropuerto de Bogotá al
candidato presidencial de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa. En la
mañana de ese 22 de marzo, el político de izquierda se disponía a viajar a Santa
Marta cuando fue atacado por un sicario.
Minutos después de ocurrido el atentado, la dirección de inteligencia de la
Policía emitió una alerta de emergencia en la que advertía del atentado contra un
candidato presidencial y daba instrucciones para estar preparados en caso de una
ofensiva terrorista a gran escala.
En forma casi simultánea, los técnicos de las salas de interceptación captaron
una llamada por radioteléfono en la que Pablo Escobar les ordenaba a sus
hombres más cercanos que se replegaran porque estaba seguro de que el
gobierno le iba a atribuir el homicidio de Jaramillo y se produciría una
arremetida del Bloque de Búsqueda. Apenas Escobar había terminado de hablar,
apareció en el escáner el paramilitar Carlos Castaño, a quien conocíamos con el
alias de ‘el Fantasma’. Los dos delincuentes entablaron una sorprendente
conversación:
—‘Patrón’, ‘Patrón’.
—Sí, siga, siga.
—Ese golpecito fue de nosotros.
—Ah, lo verraco es que ustedes hacen las cagadas y esas gonorreas del
gobierno me echan la culpa.
—Tranquilo, ‘Patrón’, que ustedes saben que todo lo que huela a guerrilla los
que les damos somos los Castaño. Yo asumo la responsabilidad, no se preocupe
que esto es una sola causa.
—Bueno, señor, entendido.
Tres semanas después, los mismos hermanos Castaño contribuyeron a
aumentar el caos al ordenar el asesinato dentro de un avión del excomandante
del M-19, Carlos Pizarro Leongómez. Era el 26 de abril de 1990.
En ese momento Escobar decidió ser solidario con los Castaño y anunció el
rompimiento de la tregua con el gobierno. En el Bloque de Búsqueda debimos
multiplicarnos para evitar ataques terroristas en Medellín y en todo el país la
fuerza pública extremó las medidas de seguridad. No obstante, las decisiones
adoptadas no fueron suficientes porque el 12 de mayo, dos semanas después del
homicidio de Pizarro, se produjeron dos horribles atentados con carros bomba en
Bogotá.
Ocurrió el día de la madre y en dos sitios concurridos de la capital. Los
automotores fueron activados en los populosos barrios Quirigua y Niza, donde
murieron 21 personas y 150 quedaron heridas.
De esta manera sangrienta el capo respondió a la negativa del gobierno Barco
de aceptar sus condiciones para someterse a la Justicia. Los emisarios de
Escobar exigían garantía de no extradición y penas leves a cambio de
desmantelar las redes de sicarios y suspender el tráfico de cocaína.
Los altos mandos del Bloque de Búsqueda nos reunimos de urgencia en
Medellín y luego de examinar grabaciones y documentos encontrados en algunos
allanamientos, concluimos que esta nueva arremetida de Escobar buscaba
intimidar al Estado para frenar la extradición y para demostrar que los
Extraditables no estaban jugando y eran una organización poderosa, aunque la
única cabeza visible fuera Pablo Escobar.
La oleada terrorista continuó el 25 de mayo con la explosión de un carro
bomba frente al hotel Intercontinental de Medellín que tenía como objetivo una
patrulla del Bloque de Búsqueda. Allí murieron tres agentes encubiertos y nueve
civiles.
Escobar había reactivado todo su aparato terrorista y por eso necesitábamos
contraatacar. Y lo logramos a través de una llamada que escuchamos en la que
‘Pinina’ hablaba en clave con alguien de la organización. Por los términos que
utilizó y por la experiencia que teníamos después de oírlos todo el tiempo,
dedujimos que ‘el Patrón’ se encontraba en la hacienda Nápoles con algunos
amigos y varias mujeres.
En medio de un gran sigilo, planeamos una operación para asaltar la hacienda.
El objetivo consistía en que varios grupos de hombres del Bloque de Búsqueda
se ocultarían en la noche en las vías alternas y nosotros llegaríamos al amanecer
en varios helicópteros. Así ocurrió y cerca de las seis de la mañana del día
siguiente, cuando nos aproximábamos, observamos que en las garitas de
vigilancia había al menos una docena de celadores armados. Se les hicieron
ametrallamientos desde el aire, pero no respondieron. Aterrizamos cerca de la
casa principal y nos llevamos la sorpresa de que, de nuevo, el capo había
escapado. Interrogamos a algunas personas que permanecían en la hacienda y a
regañadientes contaron que Escobar huyó manejando una cuatrimoto y se internó
en la zona selvática. Horas más tarde escuchamos varias conversaciones por
radioteléfono en las que quedaba claro que el capo había recibido protección de
un grupo de autodefensas enviado por el paramilitar Henry Pérez —dueño y
señor de la zona de Puerto Boyacá—, que lo ocultó en los alrededores de San
Carlos, Antioquia.
Ya en la noche y después de verificar que la situación estaba controlada,
decidimos acampar en la hacienda Nápoles. Mi coronel Martínez se acercó luego
de comprobar que las medidas de seguridad eran adecuadas y me dijo:
—Voy a dormir en la alcoba de este criminal.
Cuando entramos a la habitación de Escobar en el segundo piso de la casa
principal de la hacienda, observamos cuadros valiosos, porcelanas y un ajedrez
en oro. Entonces mi coronel sacó sus pertenencias y las puso encima de un
mueble. Fuimos a comer algo, pero cuando regresamos mi coronel se puso
furioso porque la habitación había sido saqueada.
—Esta mierda yo no me la aguanto. Estamos en medio de una manada de
bandidos, delincuentes y ladrones.
—¿Qué pasó, mi coronel?
—Mañana mismo me voy para Bogotá a hablar con el director general. Estos
policías hijueputas se llevaron todo y se robaron hasta mis calzoncillos.
Solté la risa y mi coronel se puso aún más furioso.
—No se ría, Aguilar, que estoy hablando en serio.
—Tranquilo, mi coronel, deme media hora y yo le encuentro sus cosas.
Mi coronel se retiró sin contestar y entendí que realmente estaba indignado.
Entonces ordené formar a todos los policías que estaban en la hacienda y me
dirigí a ellos.
—Estamos en medio de delincuentes, peores que la organización de Pablo
Escobar. Muchos de ustedes saquearon la casa y se robaron hasta los calzoncillos
de mi coronel. Tienen media hora para que aparezca todo.
Luego utilicé una frase que mis hombres aprendieron a identificar cuando me
ponía iracundo:
—Negras historias se cuentan del mayor Aguilar. Dicho y hecho. Treinta
minutos después todas las cosas estaban en su lugar. Incluidos los calzoncillos de
mi coronel.
Seguir la huella de Escobar nos llevó a atacar a las autodefensas del
Magdalena Medio hasta llevarlas a replegarse en una zona selvática conocida
como el Marfil luego de causarles varias bajas importantes. Más tarde
penetramos a San Carlos y aniquilamos un grupo de las Farc que delinquía allí y
le brindaba protección a Escobar. Esas operaciones obligaron al capo a buscar
refugio en otra zona: La Danta, un corregimiento del municipio de Sonsón, en la
ruta hacia el cañón del Río Claro.
Una vez llegamos a esa zona sucedió un episodio muy simpático porque
descubrimos que el jefe de sicarios de Escobar allí era muy parecido a mí, casi
como un doble. Para averiguar más detalles decidimos interceptar al hombre
cuando manejara su camión, un Chevrolet tipo 350. Lo retuvimos, me puse una
ropa parecida a la suya y luego conduje el automotor hasta el parque principal de
La Danta. Casi de inmediato se acercaron varios individuos y les dije sin
titubear:
—Necesito los ‘fierros’ para apoyar al ‘Patrón’.
Sin chistar hicieron caso y se dirigieron a algunas casas vecinas. Cinco
minutos después regresaron con grandes tubos de PVC en los que escondían
fusiles R-15 y los pusieron en la parte de atrás del camión. Luego, el hombre que
parecía al mando, dijo:
—Jefe, necesitamos plata porque la gente está que pide.
De un carriel que llevaba terciado saqué ocho millones de pesos en efectivo y
se los entregué. Luego arranqué y salí de La Danta, pero pasados veinte minutos
descubrieron que el mayor Aguilar había suplantado al verdadero conductor del
camión. Y se despacharon por el radioteléfono:
—Esa gonorrea se parecía al jefe, pero es la hiena Aguilar. Salgamos en moto
y lo alcanzamos. Hay que recuperar los ‘fierros’.
Aunque llevaba una buena ventaja, decidí pedir apoyo y varios grupos del
Bloque de Búsqueda salieron a mi encuentro. Había desarmado una banda de
sicarios de Escobar sin disparar un solo tiro.
Las operaciones continuaron sin descanso. En cada allanamiento, en cada
captura, hallábamos documentos que nos indicaban que cada vez estábamos más
cerca de Escobar y de sus hombres. Como aquella vez que realizamos una
operación en una zona rural del municipio de Envigado, el fortín del capo, el
sitio donde se hizo delincuente a comienzos de los años setenta.
En una pequeña finca encontramos un cuaderno que contenía gran cantidad de
números escritos en clave, pero luego de muchas horas de trabajo paciente y tras
confrontar una buena cantidad de documentos decomisados en otros lugares,
logramos descifrar los códigos e identificar seis números telefónicos. Acto
seguido empezamos a interceptar línea por línea, hasta que nos detuvimos en una
en la que hablaban Tilcia, muchacha del servicio de una casa, y su novio, Omar.
—Qué hubo pues, amor —decía ella.
—Hola, amor, ¿cómo estás?
—Aquí bien... estoy aburrida porque el señor es raro, se mantiene encerrado y
no deja contestar el teléfono de nadie, ni de la señora. Y el tipo es un vicioso.
—Cuidado, ¿no?
—Qué tal pues, uno meterse con ‘el Patrón’.
Luego escuchamos a Omar, un muchacho tolimense que trabajaba como
mensajero de una empresa de encurtidos. Decidimos contactarlo y proponerle
que invitara a salir a Tilcia para averiguar quién era el hombre para el que ella
trabajaba. El joven aceptó a cambio de una buena cantidad de dinero. La
estrategia consistía en esperar que ella tuviera su día de descanso, que Omar la
invitara a salir y que de regreso él identificara el edificio y el apartamento donde
ella trabajaba.
Tal como lo habíamos planeado, el día que salieron Tilcia le dijo a Omar que
la acompañara, pero hasta cierto sitio. Él la siguió a prudente distancia hasta un
conjunto de apartamentos. Más tarde él nos ayudó a reconocer el lugar, pero con
tan mala suerte que de pronto la muchacha descubrió a Omar y le gritó desde un
tercer piso:
—Omar, siga, siga.
—Mire, señor, la misión está cumplida —me dijo Omar, muerto del susto.
Ya no había retorno. Le pagué el dinero prometido y le dije:
—Renuncie al cargo y váyase de Medellín. Váyase para su tierra.
Ya en ese momento habíamos confirmado que en el tercer piso del edificio
vivía ‘Pinina’, el jefe militar de Pablo Escobar —el objetivo más valioso que
habíamos localizado desde cuando llegamos al Bloque de Búsqueda, diez meses
atrás—, quien estaba acompañado de su esposa y su hija de seis meses. También
sabíamos que la línea telefónica chuzada y desde la cual se comunicaban Tilcia y
Omar correspondía a otro lugar de la ciudad. Escobar y sus hombres habían
descubierto un sistema artesanal según el cual utilizaban la tapa de una olla en
aluminio y por alguna razón desconocida la llamada telefónica era desviada de
un lugar a otro.
Para acceder al apartamento de ‘Pinina’ aprovechamos que él era muy
aficionado al fútbol y ese día, 13 de junio de 1990, estaba pendiente de los
juegos Uruguay-España y Argentina-Unión Soviética, y que el país entero
esperaba ansioso el partido del día siguiente de la Selección Colombia contra
Yugoslavia en el Mundial de Italia.
El plan fue organizado en forma vertiginosa, pues necesitábamos entrar al
edificio sin despertar sospechas y sin que el celador nos delatara. Para hacerlo
‘gemeleamos’, es decir, usamos un automóvil Mercedes Benz similar al de un
residente del condominio. Así logramos ingresar y luego redujimos al celador.
Subimos al tercer piso, donde había dos apartamentos. Pusimos la carga de
cordón detonante en la puerta del lado derecho, pero gracias a Dios se cayó y no
alcanzó a prender la mecha porque en ese instante una señora joven con dos
gemelas abrió la puerta y me dijo:
—A sus órdenes, señores.
—¿Con quién está ahí, señora? —pregunté.
—Sola.
—Cierre la puerta y no le abra a nadie.
El susto fue grande porque si no cae la carga explosiva habrían muerto una
señora inocente y sus dos criaturas. Y de pronto ‘Pinina’ hubiese escapado.
Inmediatamente colocamos la carga en la otra puerta y esta explotó, pero no la
abrió en su totalidad porque era blindada.
Aun cuando la detonación fue muy fuerte, ‘Pinina’ logró saltar con gran
agilidad por la ventana. Por el golpe contra el piso se le salió el codo del brazo
izquierdo. Luego corrió al parqueadero y subió a un vehículo Mazda que tenía
las llaves puestas, pero los hombres del Bloque de Búsqueda que cubrían esa
parte del condominio respondieron a varias ráfagas que les hizo el sicario y este
quedó gravemente herido.
‘Pinina’ estaba moribundo pero alcancé a interrogarlo. Nos reveló que Pablo
Escobar se ocultaba en una caleta en inmediaciones del municipio de Cocorná y
suministró la dirección de un apartamento donde había armamento escondido.
Luego murió.
Inmediatamente llamé por radioteléfono a mi coronel Martínez y le informé
del resultado de la operación. Él se mostró satisfecho y me ordenó tomar
medidas de precaución para salir de allí y dejar el levantamiento del cadáver en
manos de las unidades forenses de la Sijín de Medellín. Minutos después me
llamó mi general Vargas Silva desde Bogotá y nos felicitó por el fuerte golpe que
le acabábamos de dar a Escobar. Le di detalles del allanamiento y de la
información que alcanzó a dar ‘Pinina’ sobre la localización de Escobar, y mi
general Vargas dijo:
—Tiempo que pasa, verdad que huye. Rápido con todas las medidas de
precaución y vamos por el objetivo principal. Confío en usted, Aguilar.
Un par de horas después ya estaba listo el operativo contra Pablo Escobar y no
tardamos en llegar a la caleta que había señalado ‘Pinina’, pero una vez más el
capo había huido, aunque dejó documentos importantes. Dos de sus escoltas
fueron dados de baja. La información fue certera, pero alguien le avisó que
nosotros habíamos salido a buscarlo.
Por varias conversaciones que sostuvo por radioteléfono, nos dimos cuenta de
que Escobar lamentó profundamente la muerte de su mejor hombre y le juró a su
familia que en lo posible no regresaría al Magdalena Medio.
Al día siguiente, 14 de junio y cuando regresábamos a Medellín desde el
Magdalena Medio, nos informaron que acababa de explotar un carro bomba en
el barrio El Poblado y que el objetivo había sido una patrulla de la Policía. La
retaliación de Escobar por la muerte de ‘Pinina’ nos llenó de coraje y nos forzó a
incrementar las operaciones de inteligencia.
En las siguientes semanas no se detuvo el baño de sangre en la capital de
Antioquia y la desazón entre la ciudadanía era conmovedora. La ciudad vivía
una especie de estado de sitio y los lugares de esparcimiento empezaron a cerrar
temprano para evitar la acción de los sicarios. Masacres como la de la discoteca
Oporto en la que diecisiete jóvenes fueron masacrados por hombres armados,
contribuyeron a acrecentar el mito urbano de que Medellín era tierra de nadie.
La matanza causó pánico en todos los municipios del área metropolitana de
Medellín. El escaneo de las conversaciones entre integrantes de las bandas de
sicarios dejó en claro que los atacantes pensaron que en la discoteca había
oficiales encubiertos del Bloque de Búsqueda. Se equivocaron. En otra
intercepción escuchamos cuando Escobar reconoció el error pero lo justificaba
diciendo que “guerra es guerra y en toda guerra caen inocentes”.
Con la necesidad urgente de golpear a Escobar, el 9 de julio programamos un
nuevo allanamiento a la hacienda Nápoles porque un informante nos confirmó
que Escobar había regresado. Fuerzas de asalto de la Policía llegaron al lugar,
pero el capo y quince de sus escoltas habían abandonado el lugar minutos antes.
Aun así, dieciocho de sus hombres más cercanos fueron detenidos, entre ellos
Hernán Henao, alias ‘HH’, cuñado del capo, hermano de ‘la Tata’.
Las reiteradas fugas del narcotraficante no dejaban duda de que el Bloque de
Búsqueda estaba infiltrado de manera grave. Cada vez que una operación
resultaba fallida, revisábamos los procedimientos, las órdenes, los hombres,
todo, pero no encontrábamos al ‘sapo’ que le anticipaba nuestros movimientos.
El ministro Pardo se enfurecía y en ocasiones discutía con mi general Martínez
Poveda, pero al final entendía que estábamos frente a una organización criminal
muy poderosa que tenía infiltrados en todos lados. Así que lo único que quedaba
era perseverar.
Esta fue quizá la última vez que Escobar visitó sus antiguos dominios. Ante la
persistencia de las operaciones y pese a que siempre lograba escabullirse, no
tuvo más remedio que abandonar a su suerte la hacienda Nápoles, la más
preciada de sus propiedades. A partir de ese momento sus comunicaciones se
daban en áreas urbanas, especialmente en Medellín, donde se movía como pez
en el agua. En cortas charlas con sus hombres les daba recomendaciones, les
aconsejaba extremar las medidas de seguridad y se refería en los peores términos
a mí. “Recuerden que esa gonorrea del mayor Aguilar es un guerrero que va de
frente. Ese no es un oficial de escritorio porque lo prepararon los mercenarios
infantes de marina de Estados Unidos. Los que andan con él son por el mismo
estilo, oficiales expertos en operaciones especiales”.
Como ya se sabe, Escobar era capaz de cometer los peores actos criminales,
pero también era hábil moviendo los hilos políticos. Él sabía que las bombas
aterrorizaban a la población y ponían en jaque a sus gobernantes. Por esa razón a
finales de julio de 1990, días antes de la posesión del nuevo presidente César
Gaviria, volvió a ordenar una tregua a nombre de los Extraditables, la suspensión
de los atentados terroristas y los asesinatos de jueces, magistrados, policías,
políticos y periodistas.
Con todo y pese a que Gaviria recibió con cautela el anuncio, en el Bloque de
Búsqueda continuamos las tareas de inteligencia contra el cartel de Medellín. A
estas alturas la palabra de Escobar estaba más que devaluada y lo único que se
imponía era seguir buscándolo a él y a sus principales cabecillas.
Y lo logramos el 12 de agosto, una semana después de la posesión del nuevo
Presidente. Todo había empezado días atrás, después de que decomisamos una
libreta de apuntes en un allanamiento en Medellín. La examinamos página por página y encontramos un número telefónico escrito a lápiz, que ordenamos
interceptar inmediatamente. Muy pronto averiguamos que se trataba de un
abonado de un apartamento en el barrio Laureles, pero notamos que quienes lo
habitaban eran muy prudentes al hablar y casi siempre lo hacían en clave. Luego
montamos esquemas de vigilancia alrededor y descubrimos que alguien muy
importante debía vivir allí porque al amanecer entraban y salían personas en
actitud sospechosa. Finalmente y tras cotejar las voces de las pocas personas que
hablaban por el teléfono intervenido, confirmamos que en ese inmueble vivía
Gustavo Gaviria Rivero, el primo hermano de Pablo Escobar. Estábamos
ad
portas
de sacudir las entrañas del cartel de Medellín.
Entonces con mi coronel Martínez decidimos montar una operación
relámpago para ingresar al inmueble. Cinco hombres especialistas en
operaciones de asalto se hicieron pasar por trabajadores de la empresa de
teléfonos y lograron identificar con exactitud el apartamento donde estaba el
objetivo. Tocaron en la puerta y de pronto alguien abrió y se inició una balacera.
Los policías respondieron al fuego y lo dieron de baja. Era Gustavo Gaviria.
Fue un golpe contundente. Pablo Escobar había perdido a su compinche de
toda la vida, con el que empezó a delinquir cuando la familia del capo se radicó
en el barrio La Paz en Envigado. La historia de Pablo y Gustavo es digna de una
película porque compartieron los momentos cumbres del cartel de Medellín y se
hicieron socios en el tráfico de cocaína.
El presidente Gaviria, el ministro Pardo y los mandos de las Fuerzas Armadas
reconocieron la labor de inteligencia del Bloque de Búsqueda. Escobar había
perdido a su hombre de confianza, a su socio predilecto y a su estratega más
certero. El entonces director de la DEA para Colombia, Joe Toft, también se
comunicó con nosotros para expresar el beneplácito del gobierno de Estados
Unidos por el resultado de la operación.
El Bloque de Búsqueda tomó un respiro y logra cierto reconocimiento y
credibilidad en los diferentes estamentos del país, pero sigue sin lograr el
objetivo principal. Por eso continuamos los intensos allanamientos a casas,
fincas y apartamentos, aunque no alcanzábamos a Escobar, que se hacía todavía
más escurridizo y peligroso. En represalia, él dio la orden de asesinar a los
hombres que vivían en los inmuebles vecinos a donde se desarrollaban las
operaciones. Los acusaban de ‘sapos’. Lo cierto es que por largo tiempo
recopilamos documentos importantes, pero los cordones de seguridad que lo
protegían eran demasiado amplios y por eso siempre tenía tiempo suficiente para
escapar. Además, estábamos seguros de que el Bloque de Búsqueda seguía
infiltrado por el poder corruptor del capo.
Las desapariciones, las muertes y los secuestros no se detenían en Medellín.
Era impresionante observar el temor de la gente, de los padres de familia que
tenían hijas bonitas porque en cualquier lugar o en cualquier momento las
bandas de sicarios se las llevaban, las violaban y luego las asesinaban; y si una
pareja caminaba por las calles de la ciudad y la señora o novia era bonita, la
paraban y la subían al carro, y si el esposo o novio protestaba, lo asesinaban.
Recuerdo un episodio triste que le sucedió a una familia prestante de
Medellín. El padre había sido gobernador de Antioquia, la señora era dueña de
una boutique y su hija era estudiante universitaria, por cierto muy hermosa. Pero
la vida se les complicó el día que un sicario de Escobar empezó a seguirla y
luego de varios días la secuestró, la violó y la obligó a vivir con él o si no
mataba a sus padres. Y para que no mataran a su hija, los padres, impotentes,
soportaron ese infierno y no denunciaron lo que sucedía.
Hasta que un día, cansados, confiaron en mí y me narraron la terrible historia.
Les sugerí que cuando la muchacha pudiera escapar, acudiera a una estación de
Policía y me llamara inmediatamente. Entre tanto, el comportamiento del
delincuente empeoraba: llevaba mujeres al apartamento, las violaba con otros
compinches, las asesinaba y luego salía con la joven a botar los cadáveres en
algún basurero.
Cierto día, el hombre llegó con cuatro hampones más y llevaban una señora a
la fuerza. Visiblemente drogados violaron y asesinaron a la mujer y le dijeron a
la muchacha que se preparara que seguía ella. Ante semejante amenaza, la joven
aprovechó un descuido y se lanzó de un segundo piso a la calle y se rompió una
pierna en la caída.
Providencialmente, un vehículo pasaba por el lugar y la secuestrada le dijo al
conductor que no la llevara a un hospital sino a la estación de Policía más
cercana. Desde allí me llamaron y acudí de inmediato al lugar. Mientras una
patrulla la llevaba a un centro asistencial, envié un grupo de agentes encubiertos
al apartamento donde estaban los delincuentes. Allí se produjo un
enfrentamiento y los criminales fueron abatidos. En una habitación fue hallado el
cadáver de una mujer.
De esa manera terminó la pesadilla para una prestante familia antioqueña,
pero habría de comenzar otro drama que terminaría en tragedia: el secuestro de
prestantes periodistas, provenientes de las familias más influyentes del país,
ordenado por Pablo Escobar. Empezaba así una nueva guerra en la que el jefe del
cartel de Medellín haría otro temerario intento para arrodillar al Estado y obtener
beneficios jurídicos para él. El capo había sido golpeado en su círculo más
cercano, pero estaba lejos de caer derrotado porque seguía rodeado de un ejército
criminal diezmado, pero con una enorme facilidad para renovarse.
Entre el 30 de agosto y el 7 de noviembre de 1990, Escobar había logrado
atesorar un valioso botín: Diana Turbay, Francisco Santos, Maruja Pachón,
Beatriz Villamizar, Marina Montoya, Azucena Liévano, Juan Vitta, Hero Buss,
Richard Becerra y Orlando Acevedo.
Desde cuando se conoció el secuestro del primer grupo de periodistas, en el
Bloque de Búsqueda recibimos una orden perentoria: estaba prohibido realizar
cualquier operativo de rescate. El presidente Gaviria hizo llegar un documento
secreto en el que suspendía toda acción de búsqueda de los periodistas y mucho
menos ejecutar acciones que pusieran en riesgo sus vidas. En el Bloque de
Búsqueda quedamos muy preocupados por la determinación, pero entendimos
que por ahora no había nada que hacer.
Terminaba 1990 y estábamos maniatados. La mente criminal de Pablo Escobar
había superado nuevamente la capacidad de reacción del Estado.